-
Reporte de Investigación 125. El Gasto público en México, 2007-2016: ¿Cómo se gasta? ¿Gastar más o gastar mejor?
Publicado el miércoles 19 de octubre de 2016 2:55 am Sin comentariosColaboración de Emmanuel Arturo Álvarez Rodríguez
Este documento presenta un análisis desagregado del gasto público presupuestario por sus clasificaciones funcional y económica y su impacto en el periodo 2007-2016, periodo en el que se enmarcan los sexenios de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto[1].
La SHCP define a la clasificación económica como aquella que “divide en gasto corriente y gasto de capital. El gasto corriente se refiere a la adquisición de bienes y servicios que realiza el sector público durante el ejercicio fiscal sin incrementar el patrimonio federal…
(…) El gasto de capital, por su parte, se refiere a las erogaciones que incrementan el patrimonio público e incluye el gasto de inversión que realizan las dependencias y entidades de la administración pública federal… Asimismo, una parte importante de la inversión que impulsa el sector público no se lleva a cabo directamente mediante gasto de capital, sino a través de esquemas de inversión pública y privada” [2]
A su vez, La secretaría de Hacienda define a la clasificación funcional del gasto como la clasificación que “muestra la distribución de los recursos públicos de acuerdo con las actividades sustantivas que realizan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en los ámbitos social, económico y de gobierno.”[3]
La clasificación se divide en tres grandes rubros:
- Desarrollo social que incluye Protección ambiental Vivienda y servicios a la comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación y Protección Social
- Desarrollo económico que incluye Actividades agropecuarias, silvicultura, pesca y caza, Combustibles y Energía, Transporte, Comunicaciones, Turismo, Ciencia, Tecnología e Innovación
- Gobierno incluye Legislación, Justicia, Coordinación de la Política de Gobierno, Relaciones Exteriores, Asuntos Financieros y Hacendarios, Seguridad Nacional, Asuntos de orden público y de seguridad interior, Otros servicios generales
En conjunto, estos tres rubros componen el gasto programable que contiene los recursos utilizados para la operación de las instituciones del Gobierno Federal, para que éstas proporcionen bienes y servicios como educación, salud, carreteras, energía eléctrica y combustibles, etc.
En la gráfica 1 se presenta la trayectoria del gasto presupuestario total desde el año 2000 y su tasa de crecimiento año con año.
Se puede apreciar que a pesar de que ha tenido en términos absolutos un incremento constante, las tasas anuales de variación han mantenido una tendencia ligera a decrecer en los últimos seis años esto ha repercutido de manera inequitativa en las proporciones que guardan las tres funciones en el gasto presupuestario total, hay que tomar en cuenta que la tasa de crecimiento promedio anual del gasto es de 4.6%, superior a la tasa de crecimiento promedio anual del producto interno bruto en el periodo. En la siguiente gráfica se presentan las tasas de variación de los rubros del gasto
Pese a la mayor volatilidad de la tasa de crecimiento del gasto en funciones de gobierno, su proporción respecto al total ha permanecido más estable que las correspondientes a desarrollo económico y social, esta última ha tenido pequeñas variaciones en el periodo señalado, lo cual es compatible con la proporción que guarda con el total de gasto programable, no es el caso del rubro de desarrollo económico, el cual ha tenido una disminución de 5% en su peso en el total desde 2013, pasando de 27 a 22%, desarrollo social ha caído 2% en el mismo periodo, y el rubro de gasto en funciones de gobierno lo ha hecho en 0.2%, por lo tanto el rubro más estable ante variaciones reales del gasto presupuestario total ha sido el que contiene las erogaciones para sostener las funciones del gobierno.
El decremento de estas funciones en el gasto total se explica en buena parte por el incremento del gasto no programable, en el periodo señalado, a esta clasificación del gasto se le dedicara una revisión por separado en páginas siguientes.
A continuación, se presenta un análisis por subcuentas de cada función del gasto, comenzando con la función de desarrollo social.
En el grafico 4 se ofrecen las trayectorias de las subcuentas que integran las partidas de desarrollo social como proporción del total de dicho rubro.
Podemos observar que las cuentas de cultura y protección ambiental promedian una importancia menor del 2% en todo el periodo, seguido por el rubro de vivienda el cual promedia 14% en el mismo lapso, seguido por salud, el cual tuvo un repunte de cuatro puntos porcentuales de 2010 a 2012, pero que para 2016 esta proporción se posiciona a niveles de 2009.
Los dos rubros que tienen una mayor importancia relativa en las erogaciones sociales son las de educación y protección social, este segundo rubro presenta una tendencia creciente desde 2010, la cual refleja muy bien la elevación de la cuantía de los recursos en programas asistencialistas como oportunidades, prospera, Sin Hambre, 60 y más, etc. En este punto debemos detenernos y retomar una crítica que se hace cotidianamente a estos programas:
“debe ampliarse no sólo a “redes de protección”, sino de forma más importante a “prevención” contra incrementos de pobreza y la “promoción” de mejores oportunidades de desarrollo individual”[4]
La política social de carácter asistencialista ha jugado un papel importante en el combate a la pobreza, sin embargo la realidad nacional muestra que dicho combate no ha tenido el éxito necesario, pues año con año, una cantidad creciente de personas se incorporan a grupos vulnerables o bien, directamente se convierten en pobres; los programas como la cruzada nacional contra el hambre o Prospera que se encuentran incluidos en esta función del gasto, difícilmente tendrán oportunidad para contener a la pobreza sin una política inteligente y responsable de fomento económico, lo que seguramente si traerán es un boquete mayor a las finanzas públicas, pues es recurso que no se recupera y que tiene un impacto marginal en el largo plazo para resolver el problema de raíz.
El rubro de educación cobra relevancia dentro de la clasificación de desarrollo social como un promotor del mismo, pero también como un benefactor del crecimiento económico a largo plazo, característica crucial, la cual los programas de transferencias condicionadas mencionados anteriormente no pueden presumir.
Resulta paradójico que a pesar de su potencial como benefactor social integral, su peso relativo en el gasto programable se encuentre en constante disminución desde 2007 a una tasa de 1.5% promedio anual. Su peso se ha desplomado desde 34% en 2007 hasta 29.3% en lo que va de 2016; en el total del gasto público presupuestario disminuye de 20 a 17% en el mismo periodo. En términos reales, el gasto en educación solo ha crecido 33% de 2007 a 2015
El discurso de fomento a la educación en el periodo de Peña Nieto teniendo como caballo de batalla a la llamada reforma educativa, queda vulnerable cuando se muestran los datos, y es que para que un joven o niño tenga educación de calidad, además del profesor, los planes y programas de estudio y la infraestructura educativa juegan un papel preponderante.
En las cuentas de la función de desarrollo económico, las cosas no están mejor, los recursos para el apoyo a las actividades económicas excluyendo la cuenta de combustibles y energía, promedian el 22% de los recursos totales de la función de desarrollo económico y el 5.6% del total de gasto presupuestario
Como es bien sabido, el sector agrícola mexicano ha sido el sector más constantemente castigado por las políticas de liberalización comercial implementadas desde la adhesión al GATT; hoy en día el fenómeno de migración masiva hacia Estados Unidos tiene como principales protagonistas a los trabajadores del campo mexicano sin perspectivas de crecimiento o mejoras en su calidad de vida, y que por el contrario, han sido el segmento de la población más empobrecido, en contraste con estas situaciones los apoyos a estos productores han tenido un crecimiento de 0.03% de 2007 a 2015.
Dentro de una política de desarrollo económico integral, el sector primario juega un papel central debido a su capacidad para impulsar a la industria, y como productor de divisas cuando se tiene un enfoque exportador; en la realidad actual, la pobreza lacerante o la vulnerabilidad en que se encuentran nuestros campesinos debe ser atacada desde lo productivo, es decir, dándole apoyo a su actividad productora y coadyuvando así a sacarlos definitivamente de la pobreza, y/o de la vulnerabilidad, además un efecto positivo derivado del impulso al campo y a las actividades agropecuarias es la consecución de la soberanía alimentaria, la cual ha sido constantemente ignorada y que tiene impacto en la calidad de vida de los trabajadores[5].
A pesar de que los programas como Oportunidades durante el periodo de Calderón y Sin Hambre y Prospera, entre otros en lo que va del sexenio de Peña Nieto, no sólo se aplican en comunidades rurales, resulta interesante observar como los recursos destinados a estos es sustancialmente mayor al fomento agropecuario, en la gráfica 6 se ilustra dicha información.
La proporción entre los recursos dedicados al fomento a las actividades agropecuarias y las transferencias va en constante disminución; es en este contexto donde los programas de transferencias condicionadas, que han usurpado el lugar de la política de fomento económico como la principal arma de lucha contra la pobreza comienzan a perder credibilidad, pues el número de personas que pasan a ser pobres y su incidencia ha crecido en este periodo.
Rubros como el de turismo que ocupan una parte significativa de los trabajadores en estados de alta marginación como Guerrero, Chiapas y Oaxaca ha tenido una participación promedio en el gasto en desarrollo de apenas 0.7%, aunque su tasa de crecimiento media anual ronda el 12%. La cuenta de transporte presenta una tasa de variación media anual negativa en el periodo del orden de .06%
Las subcuentas del rubro de gobierno tienen un comportamiento más estable como proporción del total del gasto en administración gubernamental, sin embargo sus variaciones relativas anuales presentan alzas y caídas abruptas en el monto de sus presupuestos, los cuales contradictoriamente no afectan de manera pronunciada a la jerarquía de las subcuentas en esta función del gasto.
Es destacable el aumento que tuvo entre 2008 y 2009 el rubro de asuntos financieros y hacendarios el cual creció 53 veces su tamaño de 2007 y que fue erogado principalmente por la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Otro aumento notable tuvo lugar en el año 2011 en los rubros de seguridad Nacional, y asuntos de orden público y de seguridad interior, los cuales son justificados en la cuenta pública de ese año de la siguiente manera:
“Lo anterior se asocia, básicamente, con los mayores recursos asignados a la SEDENA y a la SEMAR. En la primera, destacan las aportaciones a los fideicomisos Público de Administración y Pago de Equipo Militar, y de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos en Actos del Servicio de Alto Riesgo, la compra de cinco aviones, el pago por anticipo de seis helicópteros y del Sistema de Vigilancia Aérea, junto con las mayores adquisiciones de materiales de construcción y reparación, combustibles, lubricantes y aditivos, uniformes y prendas de protección, vehículos, mobiliario, equipo de administración e instrumental médico. Por su parte, en la SEMAR sobresalen las erogaciones adicionales para la construcción de embarcaciones interceptoras y la compra de aviones CASA versión vigilancia marítima y transporte militar…
…Las erogaciones realizadas en la función Orden, Seguridad y Justicia fueron superiores a las programadas en 7.0 por ciento y a las del ejercicio precedente en 20.5 por ciento real. Tal resultado contribuyó a la transformación orgánica de la Policía Federal, lo que implicó incrementar el número de efectivos, la capacidad operativa, el equipamiento táctico y la infraestructura para facilitar la movilización de elementos de la Policía Federal en el territorio nacional y el traslado de internos de los centros federales de readaptación social.”[6]
En el contexto de la guerra contra el narcotráfico pareciera que estos desembolsos se encuentran justificados, sin embargo, es conveniente retomar la explicación que responsabiliza al pobre desempeño económico nacional en las últimas tres décadas como el responsable de la escalada de criminalidad y de florecimiento de las actividades delictivas, una nueva comparación puede hacerse entre el presupuesto de seguridad nacional, asuntos de orden público y seguridad interior y justicia, y el asignado a actividades agropecuarias.
La comparación arroja que el presupuesto en seguridad ha sido casi el doble en promedio que el apoyo a actividades agrícolas, silvicultura, pesca y caza durante el periodo 2007-2015
La mayor cantidad de víctimas mortales de esta “estrategia” contra la criminalidad se ha reportado en zonas rurales, además de que extensiones considerables de tierra laborable han abandonado sus cultivos tradicionales y lícitos en favor de la amapola, en estados como Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y Baja California[7], entre otros.
Los gastos en burocracia gubernamental se encuentran estables en su proporción con respecto al total de la función gobierno; a su vez podemos considerar, que los gastos en legislación han crecido de 2007 a 2015 alrededor de 34% y el rubro de coordinación de la política del gobierno en 55% en términos reales en el mismo periodo.
Al respecto del gasto corriente con destino a sueldos y salarios de los funcionarios y servidores del sector público, y demás gastos corrientes como los mencionados en programas de transferencias, podemos detenernos y abrir una breve exploración del gasto en su clasificación económica.
Como se mencionó al principio de este documento, el gasto tiene dos destinos, el gasto corriente y el de capital. La trayectoria de estos se ilustra en la gráfica 8.
En términos reales el gasto corriente se duplicó de 2000 a 2015, y la cuenta de servicios personales creció en 37% en el mismo periodo; por su parte la cuenta de inversión física creció a un ritmo medio durante el periodo a una tasa de 7.6%, y el total de gasto de capital en 7.8%.
Las tasas de crecimiento anuales muestran tendencias relevantes en la determinación del gasto, pues mientras el gasto de capital tiene una tendencia marcada a disminuir su ritmo de crecimiento, el gasto corriente se mantiene estable en el tiempo o con variaciones menores a las de la cuenta de gasto de capital, lo cual inevitablemente provoca que tienda a absorber una mayor parte del gasto total. Esta información se ilustra en la gráfica 9.
Para continuar en el estudio el gasto Público se dividirá en gasto no programable y gasto programable; dentro de esta clasificación el primer rubro es aquel que refleja los recursos que tienen como fin el cumplimiento de obligaciones de deuda y las participaciones a Estados y Municipios principalmente, En la gráfica 10 se presenta su trayectoria y sus cambios porcentuales anuales, en los cuales se puede observar que el crecimiento del gasto no programable ha sido volátil en comparación con el programable, y de menor cuantía en el periodo 2000-2015 que se ha expandido en promedio anual a una tasa de 2.15% en comparación con el programable que lo ha hecho en 5.5%
Como se mencionó, el gasto no programable incluye el costo financiero de la deuda y las participaciones a los órdenes de gobierno subnacionales, las tasas de crecimiento han tenido un comportamiento con alta volatilidad durante el periodo, las participaciones se han expandido a una tasa media anual de 3.8% en tanto que el costo financiero en 0.1%
Estas dos partidas del gasto tienen importancia principal en el panorama nacional; las participaciones a entidades y municipios como la parte del estímulo a la demanda agregada que se transfiere a los órdenes de gobierno subnacionales, y el costo financiero como la cuantía de recursos que el gobierno emplea para pagar intereses de deuda interna o externa. La trayectoria y crecimiento de estas variables puede observarse en la gráfica 11
Centraremos el análisis en el segundo rubro, pues éste aporta información valiosa para comprender la política de gasto en los últimos 9 años, es decir en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La comparación del costo financiero se hace respecto a la cuantía de las partidas del gasto programable en su conceptualización funcional, es decir contra gobierno, desarrollo social y desarrollo económico. Resulta interesante cómo dicha proporción ha venido creciendo desde 2013, después de tener una tendencia a su disminución en el periodo de Calderón, en términos llanos, dicha proporción ronda el 10.6% en promedio de 2007 a 2015, sin embargo para lo que va de 2016 esta proporción se ha elevado a 13%, un incremento de tres por ciento que no suena demasiado, pero que para el año en curso representan 55,348 millones de pesos, alrededor del 10% del total de gasto en desarrollo económico erogado hasta junio, o el 36% de lo gastado en la operación del gobierno en el mismo periodo.
Las cosas comienzan a tomar un tinte escandaloso cuando se hace la misma comparación, pero en los rubros desagregados, como educación y salud, para los cuales se tiene que los gastos en salud en 2016 son 7% menores que el costo financiero pagado hasta junio y en educación apenas 31% mayor; para todo el periodo el gasto en salud solo fue 15% mayor.
En rubros como protección al medio ambiente y vivienda y servicios a la comunidad y cultura, existe un deterioro notable tal que en conjunto solo han representado el 68% de las mencionadas erogaciones por costo financiero.
En general el presupuesto para el pago de obligaciones de deuda guardan una proporción con el gasto en desarrollo en todo el periodo del 18% y en 2016 se elevó a 22%, este aumento de 4% representa para 2015, recursos del orden de 75,106 millones de pesos más del doble de lo destinado a protección ambiental en 2015
En lo correspondiente a desarrollo económico las situación desmejora de gran manera, tanto que, en promedio, en los años de la muestra los rubros de apoyos a actividades agropecuarias, silvicultura, pesca y caza, transporte, comunicaciones, turismo, ciencia y tecnología, el cálculo arroja que el costo financiero ha sido 31% mayor a todas estas; sólo en 2016 el rubro de apoyo al desarrollo agrícola representó el 22% del mencionado costo financiero.
Estas comparaciones nos permiten vislumbrar un panorama difícil por partida doble, en primera instancia la inmensa y terrible carga que implica la contratación desbocada de deuda en los últimos dos sexenios, seguido de sus implicaciones en las finanzas públicas, que de seguir esta tendencia significaría seguir constriñendo el gasto público en lo referente a sus cuestiones de desarrollo. En este sentido no son ninguna sorpresa los recortes al gasto y las políticas de austeridad propuestas en los últimos dos sexenios.
La mal llamada austeridad en el gasto, propuesta e implementada por los diferentes órdenes de gobierno y sus implicaciones son materia de discusión en las siguientes páginas de este documento.
La austeridad económica puede entenderse y estudiarse de mejor forma separándola en dos vertientes sólo de forma instrumental ya que no son ajenas ni contrarias, muy por el contrario, son totalmente complementarias; éstas son, la teórica y como política económica.
La política de austeridad supone un recorte del déficit público bajando las erogaciones del Estado mediante la reducción del número de bienes y servicios ofertados por el mismo; estas acciones pueden combinarse con incrementos en los impuestos a la ciudadanía –tal como la miscelánea fiscal de 2013- y alza en las tasas de Interés dictadas por el banco central
Dicha política es normalmente utilizada cuando los Gobiernos incurren en problemas de déficit y/o deudas de gran tamaño; pero también forma parte normal de las agendas en materia de política económica cuando los gobiernos son de cortes conservadores o tendientes a la derecha.
Teóricamente la austeridad económica tiene fundamentos en la teoría económica neoclásica y en la visión de la Escuela Austriaca del funcionamiento de la economía; al argumentar en primera instancia que la intervención activa del Estado en la actividad económica es un ente que crea distorsiones, rigideces y obstaculiza el libre funcionamiento de los mercados, provocando así que los agentes económicos reciban información sesgada y ponga en riesgo la estabilidad y eficiencia en los mercados, provocando pérdidas irrecuperables de bienestar para toda la sociedad.
En México, la coyuntura actual nos remite a este concepto dado que la situación económica nacional e internacional ha provocado que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público tomara la decisión de recortar el gasto en varias ocasiones en los últimos dos años.
Como ejemplo, tenemos el programa de recortes anunciado para 2015, el cual fue de la siguiente manera:
Más 18 mil millones de pesos en 2015, en materia de Inversión lo cual tiene como consecuencia para algunos proyectos reducir y recalendarizar metas físicas de programas, y proyectos aprobados. En este segundo rubro se enmarcan las decisiones de cancelar de manera definitiva el proyecto del Tren de Pasajeros Transpeninsular en los estados de Quintana Roo y Yucatán, y suspender de manera indefinida el proyecto del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro[8].
La disminución de la cantidad de recursos recibida por las empresas productivas del Estado con seguridad impactó en la inversión que estas ejercieron; en específico aquellas que tienen que ver con los procesos de licitación pública internacional mejor conocidos como “rondas” de exploración y explotación de hidrocarburos.
El impacto que este ajuste provocó en el crecimiento económico del país para 2015 fue calificado por la SHCP como “marginal” y se estimó que el resultado de este en el crecimiento del PIB se encontraría dentro de las previsiones de entre 3.2 y 4.2%, al final y después de varias revisiones a la baja, el crecimiento del PIB en 2015 fue de 2.5%
Austeridad para los pobres, no para los ricos
¿Por qué se habla de una falsa austeridad? Porque los recursos disminuidos no son aquellos asignados a los gastos de la burocracia ni a los altos funcionarios y servidores públicos, cotidianamente vemos cómo los espacios noticiosos se nutren de casos sobre corrupción, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, moches, y demás actos ilícitos que se nutren del erario; los recortes se aplican cotidianamente y mayoritariamente al gasto en inversión.
En este contexto, en muchas ocasiones el recorte al gasto de inversión pública beneficia a los privados; es posible correlacionar el gran crecimiento del número y penetración de las instituciones educativas y de salud de carácter privado; incluso en el transporte público y la infraestructura, la inversión privada se ha hecho presente, lo cual permite obtener beneficios privados en sectores que históricamente eran de carácter público.
A partir de la información de las gráficas 2 y 3 podemos apreciar que a partir del 2007 el gasto en desarrollo económico ha sido el más castigado en cuanto a su proporción respecto al total del gasto programable y a su variación anual durante ese periodo; esto presupone que ha perdido lugar respecto a otros destinos de gasto, que, sin ser menos importantes, si son menos prioritarios para el desenvolvimiento y desarrollo social.
Si observamos el decepcionante desempeño del sector privado de la economía nacional, sus bajos ritmos de inversión, los cada vez más precarios empleos ofrecidos, las prestaciones que están en niveles paupérrimos, el complemento natural que significa el gasto público ha tenido un comportamiento tal que ha perdido su capacidad de complementar el consumo e inversión privados lo cual ha acentuado notablemente las secuelas en el tejido social, las cuales se han gestado durante todo el periodo y que podemos palpar en la actualidad.
Los efectos de una falsa “austeridad” que perjudica la inversión en desarrollo económico y social trae como consecuencia una baja de la productividad laboral cuando hablamos de recortes al gasto en educación ya que este se traduce en ciudadanos menos educados y con menor cualificación intelectual y de su fuerza de trabajo; los cuales no pueden desarrollar y asimilar nuevos patrones tecnológicos a la planta productiva de la nación, el discurso oficial sobre la reforma educativa se pone severamente en entre dicho cuando se revela la importancia de este rubro frente a otros menos cruciales y más favorecidos.
En salud, las consecuencias se notan en el mediano y largo plazos pues una menor disponibilidad de recursos para este rubro cuando la población es creciente, provoca una saturación de la infraestructura médica publica y una elevación del costo de la salud para la población. Progresivamente esto se traduce en perdida del bienestar social y empeoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Provenientes de la información de la gráfica 7 también podemos observar que los rubros de seguridad y poderes han tenido un comportamiento más constante a lo largo del periodo. Lo cual no es compatible con la noción de austeridad ni con el discurso oficial, aunque para todos, el aspecto de la seguridad es de suma importancia, la ejecución de la estrategia de combate al crimen organizado ha dejado incontables muertes y gastos tremendos que no pueden justificarse sólo con el discurso.
El Estado mexicano en su forma más concreta, como gobierno, es una institución históricamente determinada y tiene como uno de sus objetivos primordiales reducir la brecha de la desigualdad y dotar de benefactores materiales a las capas sociales menos favorecidas; este mandato no se ha venido cumpliendo completo ni constantemente en el periodo estudiado.
Aunado a esto, las erogaciones que tendrían que coadyuvar a cumplir este objetivo han sido reducidas por la aplicación de medidas de “austeridad”, las cuales tendrían que afectar en mayor medida a ramos que tuvieran menos impacto en la consecución del mencionado objetivo, los cuales se han mencionado anteriormente.
La falsa austeridad también se ve reflejada en el sistema impositivo de una nación, ya que éste debe debería procurar la justa distribución de la carga del gasto público según la capacidad del contribuyente, atendiendo siempre al Principio de progresividad, así como a la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población; fundamentado en un sistema eficiente para la recaudación de los impuestos.
Desde el periodo del desarrollo estabilizador en México las misceláneas y reformas fiscales propuestas y aprobadas han devorado porciones inequitativas del ingreso de segmentos medios y bajos de la población comparados con aquellos que tienen ingresos superiores y pertenecen a las minorías rentistas y con grandes ganancias.
Los ingresos por ganancias de sectores como el financiero y minero no se gravan adecuadamente, como por principio se debería hacer, esto provoca que el peso del erario público lo carguen los trabajadores que viven al día o bien que apenas pueden solventar los gastos de una vida digna, mientras los recursos públicos se emplean ineficientemente y se dilapidan en gasto corriente de la burocracia estatal.
No es coincidencia que al amparo de la “nueva” ideología económica y política, las fortunas privadas hayan crecido a ritmos tan acelerados y hayan convertido a varios empresarios en magnates al nivel de posicionarse en las listas de los hombres más poderoso y ricos del planeta.
Las consecuencias del mal empleo de los recursos de todos y la “falsa austeridad” han acentuado sobremanera la mala distribución del ingreso y las desigualdades sociales; no es sorpresa que la apatía de la ciudadanía y su malestar con la clase política vayan en ascenso de la mano de una disminución del sentimiento de cohesión social y de unidad nacional, a la par de estallidos sociales y levantamientos armados en el país en las pasadas décadas y el descontento y pauperización de la población urbana se haga notorio y vaya cada vez más en aumento.
La escalada de la violencia, la delincuencia y la descomposición del tejido social son en buena parte, responsabilidad de una inadecuada política de desarrollo económico y social, acentuada por la falta de oportunidades.
La renuencia del Gobierno a disminuir los recursos a aquellos organismos que garantizan la estabilidad política mediante el uso de la violencia y la represión, tampoco causa extrañeza ante una gran cantidad de manifestaciones de protesta que ponen de manifiesto la mala administración gubernamental y en entredicho la capacidad de la clase política para hacer frente y satisfacer las necesidades ciudadanas.
Pero ¿por qué debería incrementarse más el gasto? La pregunta que se plantea como título de este documento recibe respuesta con toda la información aportada en las anteriores páginas; sólo de 2007 a 2015 el gasto presupuestario ha crecido en 48% y no ha habido una mejora sustancial ni notoria del nivel de vida de los trabajadores, ni se ha podido cumplir con el mandato de seguridad pública de manera adecuada, esta elevación del gasto no ha tenido el efecto de apoyar el crecimiento de la nación de una manera adecuada.
Gastar más supone un debate mayor en varios ámbitos de la vida académica y política, pues el gastar más necesariamente requiere el recaudar más, y ante una incapacidad para esto, el endeudamiento se presenta como una posibilidad para incrementar el gasto.
Incrementarlo no parece ser la mejor opción, ni tampoco una posibilidad real para el gobierno, pues se ha presentado la posibilidad de implementar el presupuesto base cero; al margen de esta posibilidad, una reprogramación del gasto de manera que apoye la actividad económica y el desarrollo social representa la mejor opción para el dinero que todos los ciudadanos aportamos a las arcas públicas.
Es en este punto en donde el concepto de austeridad debe revaluarse, es decir, librarlo de dogmas y aplicarlo a acabar con el dispendio y la ineficiencia de la burocracia gubernamental, reducir el monto de recursos en gasto corriente que sirven para el crecimiento de plazas y remuneraciones en las dependencias de gobierno y aplicarlo a proyectos productivos y/o de desarrollo social.
El gasto tiene que reprogramarse de manera que su empleo permita disminuir la desigualdad de ingresos y oportunidades entre todos los mexicanos, los responsables de las políticas públicas deben de tener presente que una sociedad democrática, que traería una nación justa, equitativa y con oportunidades no es compatible con las grandes desigualdades sociales.
Fuentes
- Cuenta de la hacienda pública federal, Varios años
- SHCP (2005) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006 SHCP (2011), clasificación funcional del gasto, disponible en línea
- CONEVAL (2013), Evaluación Estratégica de Protección Social en México
Datos Obtenidos de:
Banco de México
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
[1] Todos los datos y variaciones relativas se encuentran en términos reales, tomando como año base 2008
[2] SHCP (2005) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006, p. 37
[3] SHCP (2011), clasificación funcional del gasto, disponible en línea http://www.apartados.hacienda.gob.mx/contabilidad/documentos/informe_cuenta/2011/documentos/r03/r03d03.pdf
[4] Guhan, S. (1994). Social Security Options for Developing Countries. International Labour Review, vol. 133, núm 1. Citado en CONEVAL (2013), Evaluación Estratégica de Protección Social en México, p.24.
[5] Un tratamiento profundo de esta temática se encuentra en los reportes de investigación del CAM números 116, 117, 120 y 123
[6]SHCP (2012). Cuenta de la hacienda pública federal 2011. P132
[7] http://www.jornada.unam.mx/2016/04/29/estados/033n2est
[8] En el reporte de investigación #124 se hizo hincapié en las virtudes del gasto empleado en infraestructura y proyectos productivos
-
Invitación a contestar el cuestionario sobre precios de productos básicos del 1 al 16 de octubre de 2016
Publicado el domingo 2 de octubre de 2016 7:07 pm Sin comentarios¿Y a ti cuánto te cuesta la canasta básica? Con tu colaboración, contestando este cuestionario entre el 1 y el 16 de octubre, podemos calcular el poder adquisitivo del salario en México. Basta con que al hacer tu despensa en un mercado, en un tianguis o un supermercado, nos ayudes a saber los precios de una lista de productos básicos en ese lugar.
Puedes contestarlo directamente en esta dirección: http://bit.ly/preciosbasicos
O también puedes descargar el formato para imprimir dando click aquí.
Agradecemos de antemano tu tiempo y colaboración para seguir construyendo estadísticas del trabajo en beneficio de las clases trabajadoras de nuestro país.
-
Reporte de Investigación 124. Endeudamiento Público en México: Historia de irresponsabilidad e incapacidad
Publicado el sábado 10 de septiembre de 2016 4:13 pm Sin comentariosINTRODUCCIÓN
La historia de la deuda pública en México, al igual que en la mayor parte de los países de América Latina es una historia de dispendio e irresponsabilidad por parte de los gobernantes en turno de cada país.
En nuestro país se han vivido dos crisis económicas en la segunda mitad del siglo pasado, las iniciadas en 1982 y 1994 cuyos fatídicos resultados pusieron de relieve la importancia de la deuda pública como una variable fundamental que nos permitiría explicarnos las graves y duraderas consecuencias para el desarrollo económico de México y de la región latinoamericana, siendo la de 1982 de especial relevancia por los motivos que desembocaron en crisis
Así, se puede observar una tendencia creciente de la deuda total desde 1982, pero esta ha venido acelerando su crecimiento en los últimos 8 años hasta llegar en diciembre de 2015 a 7.5 billones de pesos. Como se puede observar en la gráfica 1 la tendencia de incremento de la deuda ha sido incesantemente creciente en todo el periodo, sin embargo se puede apreciar un cambio en la celeridad del endeudamiento, tal que para el periodo 2008-2015 el saldo de la deuda se triplico con respecto a 2007; es decir el país se endeudó en 7 años en un monto 3.16 veces mayor que el acumulado en los 26 años anteriores es decir, en el periodo 1982-2007, esto es 5.3 billones de pesos.
Si consideramos la intensa propaganda de austeridad y responsabilidad en las finanzas públicas enarbolado por la administración federal en los sexenios de Felipe Calderón y los 3 y medio años que van del de Enrique Peña Nieto, y que a su vez ha sido el plato fuerte de todo su discurso, los datos lo contradicen totalmente.
La anterior afirmación se apoya en la información contenida en la gráfica 2, esta contiene los montos del endeudamiento por sexenio. Es evidente que en los últimos 9 años el endeudamiento ha tenido un crecimiento en términos absolutos sin precedentes comparado con los anteriores cuatro sexenios.
Y en términos relativos si se consideran las tasas de crecimiento promedio anual por sexenio, los últimos 3 años representan la segunda tasa de crecimiento más alta de todo el periodo[1]
¿Cuál es el motivo por el que se ha disparado el endeudamiento público?
A partir de la información mostrada anteriormente salta esta interrogante fundamental, sin embargo, no hay una sola respuesta sencilla al respecto; aunque la política económica, en especial, la política fiscal ha jugado un papel primordial en este fenómeno.
Un argumento cotidianamente aceptado para justificar el endeudamiento público es el déficit presupuestario, el cual es producto de las insuficiencias del ingreso con respecto al gasto; este es un hecho básicamente innegable, el cual puede observarse claramente en la gráfica 4.
El balance presupuestario se encontraba en niveles de “estabilidad” o mejor dicho de baja volatilidad en el periodo 1982-2008 en donde el nivel máximo de déficit se observó en 2002 y el mayor superávit en 1992.
A partir del año 2008 el déficit de las finanzas públicas ha crecido a una tasa del 65% promedio anual, en tanto que el saldo de la deuda total a una tasa de 20.5% promedio anual entre 2007 y 2015.
Como se puede apreciar en la gráfica 4, la relación entre endeudamiento y déficit es muy alta y más aún en el periodo 2008-2015; una idea razonable es que el endeudamiento es la fuente de financiamiento del sector público cuando este cae en déficit, y tanto más grande es el endeudamiento como grande el déficit, sin embargo esta conclusión deja varias interrogantes al respecto, por ejemplo, los destinos del gasto y por qué éste ha crecido tanto con respecto a la capacidad de recaudación y una segunda que tiene que ver con la poca capacidad de recaudación y sus razones.
El endeudamiento también tiene relación con otras variables y situaciones, en este sentido, el crecimiento del endeudamiento también responde fuertemente a acontecimientos coyunturales tales como los periodos de crisis económica, en la gráfica 5 se puede apreciar mejor este punto; en anteriores páginas se habló de las crisis que se han suscitado en el país desde 1980, es interesante aunque no sorpresivo ver que los periodos de mayor crecimiento de la deuda son totalmente coincidentes con los lapsos de mayor decrecimiento del producto, estos son 1986-1987, 1994 y 2009.
Analizando las tendencias de crecimiento del producto nacional, de la deuda y del balance público, otro rasgo característico es que el balance presupuestario es sensible a las variaciones del producto, es decir, un incremento del PIB reduce el déficit o bien provoca un superávit, pero esta sensibilidad es distinta cuando hay crisis, que en periodos de estabilidad. De 1983 a 2015, en promedio, los años donde hubo crecimiento del PIB, el balance del sector publico redujo su déficit en 3.7% y la deuda se incrementó en 21%; pero cuando el producto decrece bruscamente –como en los periodos de crisis- el ritmo de endeudamiento se acelera también llegando a ser del 61.9% promedio en los años de crisis, por su lado el balance presenta un crecimiento de su déficit en promedio del 356.5%.
Una observación que se desprende del anterior análisis es que el esquema tributario mexicano muestra una baja capacidad de equilibrar el presupuesto, a pesar del incremento de impuestos indirectos como el IVA o el IEPS en los últimos años, los que a la postre son los que afectan en mayor medida el consumo de las familias; es quizá en este punto en el que se debería evaluar la posibilidad de reformar el esquema de tributación con mayor énfasis a los impuestos directos como el ISR y aquellos que se aplican sobre la capacidad económica de las personas y empresas.
Intentos de reformas fiscales que atacan el punto anteriormente mencionado han sido detenidas en décadas pasadas, quizá el intento más notable es el presentado por la propuesta del célebre economista Nicholas Kaldor y que fue echado atrás por los grupos de poder que aún hoy en día siguen propugnando una baja –por lo menos no un incremento- de impuestos al patrimonio y las ganancias, tales como las cámaras comerciales y de industriales.
No es una sorpresa para nadie la incapacidad histórica del gobierno mexicano para resolver integralmente los problemas estructurales del país, sin embargo, esta incapacidad se ha traducido en la creación de desequilibrios fiscales y económicos en general que han desembocado en sendas crisis que han atentado contra el bienestar de la sociedad en su conjunto.
Un ejemplo de las consecuencias de esta incapacidad estructural es la mencionada crisis de la deuda comenzada en 1982, pero ¿por qué este es un antecedente tan importante? Básicamente porque el inicio de este periodo crítico se fundó en tres razones, una subida de tasas de interés internacional, disminución de los precios del petróleo, y el sobreendeudamiento del país; los primeros dos venidos del exterior y el último fabricado aquí mismo. El panorama actual es increíblemente similar al de hace más de 30 años, es por eso que vale la pena recordar.
Aunque las opiniones están divididas al respecto de las bondades del ejercicio del gasto gubernamental y sus consecuencias, es un hecho que una parte sustancial del gasto público en México es financiado con deuda, pero la forma en que se gasta determina las posibilidades de pago de dichos compromisos.
Un principio básico de finanzas públicas sanas reclama utilizar el endeudamiento en proyectos e inversiones que tengan la capacidad de amortizar los préstamos que fueron empleados en su implementación, si se observa la gráfica 6 se puede apreciar que la diferencia entre el gasto corriente y gasto de capital tiene una tendencia a crecer desde 2008 donde tuvo un mínimo de 9.6% hasta los datos más recientes de 2016 en donde esta diferencia crece dramáticamente hasta 187%, en promedio de 1990 a 2016 el gasto corriente, que representa en mayor medida sueldos y salarios, servicios personales y gastos de operación fue 152% más grande que el gasto de capital.
Dicho gasto en capital ha reducido notablemente su participación en el total del gasto erogado desde 2008, esto es coincidente con el incremento acelerado del endeudamiento expuesto en la gráfica 4; este comportamiento permite pensar que el endeudamiento se ha contratado para destinarse al gasto corriente. De seguir esta tendencia, la capacidad de amortizar los compromisos del sector público en el futuro se vislumbra sumamente difícil
Los datos parecen indicar que estamos en la antesala de un nuevo episodio crítico; como tres décadas atrás, la coyuntura nacional e internacional actual parece coincidir con aquella y la capacidad de recaudación de los tres órdenes de gobierno se encuentra imposibilitada para hacer frente al gasto presupuestado, los precios del petróleo se han visto bruscamente a la baja desde 2013 y sin visos de recuperación, lo que deja en posición vulnerable a las finanzas públicas.
Hoy como en la década de los ochenta, el país tiene capacidad de endeudamiento gracias a las líneas de crédito ofrecidas por organismos internacionales y la banca privada, las cuales cotidianamente son aceptadas por los distintos órdenes de gobierno. Sin embargo, un vistazo a las variables financieras puede darnos nueva luz sobre la capacidad de pago del gobierno.
En la gráfica 6 se muestra qué proporción guarda el balance presupuestario, con los ingresos del sector público; puede observarse que los requerimientos reales sobrepasan a los ingresos durante una gran parte del periodo, el déficit presupuestario ha sido en promedio de 30% de 1982 a 1990, de 3.1% de 1995 a 2005 y de 8.3% de 2006 a 2015, exceptuando de 1991 a 1993, en donde se presentó un superávit
Como se ha mencionado en páginas anteriores, la relación entre endeudamiento y déficit presupuestario es directa, con lo cual se denota la disposición del gobierno a endeudarse ante balances presupuestarios negativos, en este escenario resulta apropiado preguntarse ¿en qué medida este endeudamiento satisface estos déficits? A continuación, en la gráfica 7 puede observarse esta proporción.
Un endeudamiento adecuado no debería ser mayor que el déficit al que se le quiere hacer frente, sin embargo, se puede observar que en los 34 años del estudio en solo 4 este endeudamiento ha cumplido esta condición, siendo menor que lo requerido para compensar el déficit.
La pregunta obvia sería ¿cuál es el destino de este diferencial?, ya que los volúmenes de estas diferencias van por el orden de los 120 mil millones de pesos en promedio, es decir el endeudamiento medio ha sido 4.5% mayor que el déficit durante los 34 años del periodo de estudio; teniendo magnitudes superiores como en 1982 en donde este exceso fue de 15.8%, en 1988 de 13%, 9.6 y 8.4% en 2010 y 2015 respectivamente.
Un rasgo por demás importante del endeudamiento de la nación surge cuando se comparan los montos de este con los del servicio de la deuda externa, pues con base en los datos presentados en las gráficas 10 y 11, resulta una enorme diferencia entre los desembolsos por concepto del servicio de la deuda externa[2] y los montos del balance presupuestario.
La tendencia del servicio de la deuda externa se observa creciente durante todo el periodo, en la gráfica 10 se presentan cantidades en dólares, no obstante, cabe recordar que también el tipo de cambio ha aumentado sin cesar en el periodo de estudio, lo cual refleja que dichos desembolsos representan cantidades crecientes en términos de pesos.[3]
Lo verdaderamente significativo de esta comparación se encuentra en la proporción que guarda el balance presupuestario y el servicio de la deuda; pues se encontró que durante el periodo 1980-1990 el tamaño del déficit con respecto al servicio de la deuda guarda una proporción promedio de 111% esto quiere decir que el déficit ha sido 11% mayor que el servicio, sin embargo de 1993 a 2008 esta proporción cae a 7.5% lo cual indica que las cantidades pagadas correspondientes al servicio de la deuda externa son en promedio 90% superiores a los requerimientos (o superávits) presupuestales del sector público. De 2009 a 2015 este cociente vuelve a elevarse para llegar a 69.23%.
La anterior comparación permite observar la preferencia del gobierno federal en los destinos del gasto, pues, por ejemplo, en 1996 esta magnitud es de 1.06%, es decir, que el servicio de la deuda fue 94.2 veces mayor que el déficit, y a su vez este pago representó el 44% del saldo de la deuda en ese periodo.
Nota, en los años 1991-1994, 2006 y 2007 se presentó superávit en el balance presupuestario
Un ejercicio de comparación general arroja que la suma de todos los desembolsos por servicio de la deuda externa de 1982 a 2015 es 2.7 veces mayor que una suma similar de los déficits, y el saldo de la deuda neta a diciembre de 2015 es 2.2 veces mayor al acumulado del déficit presupuestario.
Con base en los datos mostrados, es evidente que la capacidad de pago del gobierno federal excede los requerimientos presupuestarios del sector público, con lo cual el financiamiento vía deuda de estos parece innecesario, a menos por supuesto, que una parte importante de la amortización de préstamos pasados se haga con nuevo endeudamiento, lo cual de nuevo permite observar malas prácticas en el ejercicio del gasto.
Conclusión
Es importante no dejar de prestar atención a la trayectoria de las variables financieras del gobierno, pues como se mencionó en párrafos anteriores el crecimiento del endeudamiento en todos sus niveles, ya sea federal, subnacional y también el endeudamiento de las familias, así como la baja de los precios del petróleo y el alza de las tasas de interés, imponen condiciones complicadas que traerían nuevos desequilibrios en la economía nacional; el empleo de los recursos venidos del endeudamiento y las cada vez más difíciles condiciones internacionales, permiten vislumbrar un panorama complejo.
Los tres primeros años del sexenio de Peña Nieto han traído un incremento del 39% en la deuda del sector público y de continuar con el ritmo de endeudamiento observado durante este periodo, la deuda del sector público crecería hasta llegar a los 10.4 billones de pesos, lo cual traería un incremento absoluto de la deuda de alrededor de 93% durante el mandato de EPN.
Es difícil aceptar que las cosas van a cambiar en los próximos años a pesar de su gravedad, pues las condiciones políticas se prestan para que el congreso con mayoría del partido en el poder siga aprobando un mayor endeudamiento; un freno a esta situación podría venir del exterior por medio de la rebaja en las notas de las calificadoras, lo cual pondría en severos aprietos al conjunto de la economía pues, el tipo de cambio se vendría abajo y la salida de capitales no se haría esperar.
El medio en el que se desenvuelve la economía nacional y su frágil equilibrio nos obliga a recordar las lecciones del pasado; la mesa está puesta para una formidable crisis de deuda como 34 años atrás. Es responsabilidad de toda la ciudadanía exigir cuentas claras y verdadera responsabilidad por parte de todos los órdenes de gobierno, el ignorar o menospreciar los datos y la historia misma nos acercan peligrosamente a una nueva década perdida.
Fuentes:
- Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2004). deuda del sector público presupuestario 1980-2003
- Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2009). La Deuda Subnacional en México
- Instituto Mexicano para la competitividad A.C.(2015) Reporte deuda subnacional
- Trillo Hernández, Fausto (2003). Economía de la deuda, FCE, México
Datos Obtenidos de:
Banco de México
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Banco Mundial
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Notas al pie:
[1] La tasa correspondiente al sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) tiene un valor un tanto desproporcionado del 65%, esto se debe a que el valor del saldo de la deuda en 1982 fue de 8.7 mil millones de pesos y ascendió al final del periodo hasta 276.5 mil millones, lo cual sobredimensiona a nivel relativo el incremento absoluto de la deuda.
[2] El total del servicio de la deuda es la suma de los reembolsos del principal y los intereses efectivamente pagados en divisas, bienes o servicios sobre la deuda a largo plazo, los intereses pagados sobre la deuda a corto plazo y los reembolsos (recompras y cargos) al FMI
[3] Para convertir las cantidades en dólares a pesos mexicanos se utilizó el tipo de Cambio Nominal FIX (para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera), este es el precio en el mercado bancario del dólar expresado en pesos. Este tipo de cambio (FIX, Fecha de liquidación) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente. Se publica en el Diario Oficial de la Federación un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera liquidables en la república mexicana al día siguiente. Definición y datos tomados del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
-
Reporte de Investigación 123. México: más miseria y precarización del trabajo
Publicado el miércoles 8 de junio de 2016 2:00 am Sin comentariosContenidos:
INTRODUCCIÓN [ir]
LA PRECARIZACIÓN DEL SALARIO EN MÉXICO [ir]
EL MITO DE LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO POR PEÑA NIETO [ir]
¿Dónde es más caro comprar la CAR? [ir]
¿De qué tamaño es el despojo en el consumo de los trabajadores asalariados? [ir]
FUENTES [ir]
INTRODUCCIÓNEl Estado mexicano hacia finales de la década de los años setenta del siglo pasado adoptó una política basada en la represión, despojo, explotación y discriminación en contra de los trabajadores. Priorizando los intereses de la inversión de Capital, avanzando en la sistematización y profundización de políticas de orden económico en el mundo del trabajo que profundizaron el proceso de precarización de los trabajadores mexicanos.
Ante la grave crisis macro económica que se vivía en México en el año de 1987, registrando una híper-inflación galopante acumulada de 159%, una devaluación del peso del 33%, la caída del precio internacional del petróleo a 11 dólares por barril, decide el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado imponer el 16 de diciembre de ese mismo año el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE); éste fue firmado por el sector obrero; Fidel Velázquez Sánchez, Presidente del Congreso del Trabajo, por el sector campesino, Héctor Hugo Olivares V., por la Confederación Nacional Campesina, Alfonso Garzón Santibáñez de la Central Campesina Independiente (CCI) y por el lado del sector empresarial vendría encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial.
El pacto consistió en la imposición de medidas políticas laborales que establecieron los topes en los incrementos salariales, sujetos a los incrementos en la inflación; así como el establecimiento de políticas orientas hacia la eliminación del control de precios de los bienes y servicios de consumo ordinario de la clase trabajadora que componían en ese momento la canasta básica. Repercutiendo negativamente en el nivel de vida y de trabajo de la clase trabajadora.
En relación a los criterios de política salarial asumida por el gobierno del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, durante el año de 1987 se registraron cinco[1] incrementos salariales de emergencia que acumulados alcanzaron la cifra del 80%, ante los índices de hiper-inflación del 159%, representando una pérdida del 70% del poder adquisitivo del salario, que jamás recuperaría el trabajador mexicano.
Para el año de 1988 producto de la implementación del PECE, el gobierno establece a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dos incrementos al salario mínimo para enfrentar y atenuar los índices de híper-inflación alcanzando durante 1987.
“De acuerdo con los términos pactados, el Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos propondrá a los sectores productivos un aumento inmediato de 15 % en los salarios mínimos vigentes, extensivo a los salarios contractuales, y otro de 20 % exclusivo para los salarios mínimos, que entrará en vigor el 1 de enero de 1988, con motivo de la fijación ordinaria que establece la ley:
Propondrá, asimismo, que al concluir el primer bimestre de 1988 se determinen, con periodicidad mensual, nuevos aumentos, de acuerdo con la evolución previsible del índice de precios de una canasta básica. Ésta se definirá, en el curso de los próximos días, por las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Comercio y Fomento Industrial, previa consulta con los otros sectores firmantes del Pacto de Solidaridad Económica. El índice también incluirá los principales precios y tarifas de los bienes que produce el sector público. “.[2]
De 1989 a la fecha no se conocen registros de nuevos aumentos mensuales o de emergencia al salario mínimo para enfrentar y revertir en términos reales la pérdida del poder adquisitivo del salario.
En el PECE se acordó la existencia e instrumentación de una Escala Móvil de Salarios que permitiera recuperar los niveles de vida y de trabajo de las familias mexicanas, la cual representa una antigua demanda del movimiento obrero. Tal mecanismo fue omitido intencionalmente por el gobierno al jamás operar.
Igualmente, se prometió un Control de precios y Abasto en donde:
Se aplicará con especial empeñó y eficacia el control de precios existente sobre los productos de la canasta básica antes referida. Para evitar ajustes bruscos de algunos de estos precios en 1988, se corregirán sus rezagos en diciembre de 1987. Después, sólo se permitirán aumentos moderados, conforme a la evolución de los salarios y de los precios y tarifas del sector público. El aumento de los costos debe ser reconocido con oportunidad, evitando que se acumulen nuevos rezagos. Asimismo, la política de precios para los productos básicos será congruente con la evolución de los precios de garantía.
Estricto control de precios de la canasta básica, siguiendo los lineamientos anteriores, será aprobado con una política de abasto que impida la escasez y el racionamiento. Para ese propósito, se utilizarán las tiendas oficiales y sindicales. Asimismo, se realizaran importaciones oportunas de aquellos productos en que se detecten faltantes. Quienes violen los precios sujetos a control, así como quienes oculten mercancías, serán severamente sancionados.[3] Discurso demagógico. Primero durante la campaña presidencial de MMH y después, durante su gestión la consigna reiterada de su gobierno era “por la renovación moral de la sociedad”.
En realidad actualmente, no existe control de precios de las mercancías, salvo el precio (salario) de la fuerza de trabajo. Por ejemplo el salario mínimo, por ley se incrementa una vez al año (a partir del 1 de enero de cada año).
Aún durante el sexenio del gobierno de José López Portillo, existía un control oficial de precios, de una Canasta Básica de aproximadamente 100 productos, dicho control, con el tiempo desapareció.
Hoy a casi 30 años del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, los resultados están a la vista, el siguiente reporte de investigación resulta un testimonio del proceso de precarización de la clase trabajadora en México:
De 1987 al año 2016, México ha sido gobernado por 6 presidentes, 4 del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 2 del Partido Acción Nacional (PAN), y la política salarial registra durante estos 6 sexenios una tendencia negativa del poder adquisitivo del salario, no ha logrado una recuperación, que aunado con la reforma laboral consagrada e impuesta a finales del 2012 bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto precarizan brutalmente las condiciones laborales de los trabajadores, es decir, aunado a la caída del salario real se encuentra hoy el aniquilamiento de todas aquellas prestaciones laborales que le representen un costo al empresario, como lo son entre otras el reparto de utilidades, el aguinaldo, el pago de horas extras, etcétera.
LA PRECARIZACIÓN DEL SALARIO EN MÉXICODel 16 de diciembre de 1987 al 25 de abril del 2016, la pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario mínimo es de 79.11 %. (Véase cuadro y gráfica No. 1)
Actualmente, 32 millones de trabajadores en México sobreviven en diferentes niveles de miseria, como consecuencia del ingreso insuficiente para adquirir la Canasta Básica.
Del 16 de diciembre de 1987 al 25 de Abril de 2016, el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable[4] (CAR) pasó de $3.95 a $213.46 diarios. (Véase cuadro N.1)
En referencia a la evolución del salario mínimo para el periodo del 16 de diciembre de 1987 al 25 de abril de 2016, representa un incremento acumulado del 1028% frente al 5304 % del precio de la CAR, es decir, la relación muestra que por cada peso que aumenta el salario aumentarán cinco pesos el precio de la CAR, como consecuencia de las políticas salariales basadas en los topes salariales que no han oscilado entre el 3 y el 4.5% anual impuestas durante los últimos seis sexenios.
Los trabajadores mexicanos para adquirir la CAR requieren de un ingreso mensual promedio de $6,403.80, es decir, de casi 3 salarios mínimos diarios. De acuerdo al INEGI, 67 % de la Población Económicamente Activa (PEA) que labora, tiene un ingreso diario de hasta 3 salarios mínimos. Hoy la PEA representa más de 53 millones de trabajadores.
Gráfica 1
La clase trabajadora mexicana enfrenta una situación generalizada de precarización que se expresa en el deterioro de los niveles de vida de las familias mexicanas.
Los trabajadores tienen que trabajar más tiempo para intentar nivelar su consumo. A continuación presentamos un ejercicio para demostrar uno de los rasgos fundamentales de la superexplotación, el cual tiene que ver con el aumento del trabajo intensivo y productivo para aumentar el salario. La categoría que hemos utilizado es el Tiempo de Trabajo Necesario (T.T.N.), la cual indica el tiempo que deberá trabajar un trabajador para comprar la CAR.
Para el 16 de diciembre de 1987 un trabajador debía trabajar 4 horas y 53 minutos para adquirir todos los productos que componen la CAR en tanto que, para el 25 de abril de 2016, el mismo trabajador necesitó trabajar 23 horas y 22 minutos para comprar la CAR, es decir, en un intervalo de 29 años se cuadruplico el tiempo que se requería para comprar una CAR, registrándose un incremento del 412%. (Véase gráfica 2)
Gráfica 2
Ante tal situación, los trabajadores buscan alternativas con el objetivo de superar la situación de pobreza, entre ellas tenemos: a) aumentar las horas de trabajo; b) buscar dos o más empleos por trabajador; c) incorporar a otro(s) miembro(s) de la familia a trabajar, independientemente, de su edad o condición de salud; d) emigrar; aceptar un empleo ajeno a la distancia y tiempo a considerar para obtenerlo, que le permita mejorar sus condiciones de vida.
Existen millones de trabajadores que cotidianamente, se trasladan largas distancias (migración interna) de su hogar a su trabajo (también hay millones de trabajadores, hombres y mujeres, de todas las edades, quienes viajan largas distancias a otro país o región muy distante de su lugar de origen, buscando mejores niveles de vida y de trabajo).
El capital ha despojado al trabajador, día a día, de su tiempo libre evitándole descansar, convivir con su familia, educarse, ejercer actividades recreativas.
Para el 16 de diciembre de 1987 el Tiempo de Trabajo Necesario (T.T.N.) para adquirir un kilo de tortilla era de 24 minutos. Sin embargo, para el 25 de abril de 2016 el T.T.N. para adquirir un kilo de tortilla fue de 1 hora con 31 minutos, incrementándose 446%.
Gráfica 3
Respecto del T.T.N. para adquirir un kilo de carne de bistec de res en México demuestra el grado de superexplotación al que ha sido sujeto el trabajador mexicano, trasladando el fondo de consumo del obrero hacia el fondo de acumulación del capitalista. Para el 16 de diciembre de 1987 el T.T.N. requerido para adquirir el kilo de bistec de res era de 5 horas con 25 minutos de una jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, para el 25 de abril de 2016 (aun faltando ocho meses para terminar el año) el T.T.N. para adquirir el mismo producto ascendió a 14 horas y 46, representado un incremento de 396%. Es decir, el trabajador requiere prácticamente laborar una jornada de trabajo y ¾ de otra más para comprar un kilo de carne de bistec de res. De esta manera el consumo de la carne de res dejó de ser considerada como una posibilidad de consumo ordinario para las familias trabajadoras y ahora pasó a ser considerada como un alimento de lujo.
Gráfica 4

EL MITO DE LA RECUPERACIÓN DEL SALARIO POR PEÑA NIETOEl Presidente Enrique Peña Nieto en el marco del día del trabajo, declaró que “de diciembre del 2012, a diciembre del 2015, el salario mínimo general promedio acumuló una recuperación en su poder adquisitivo, de 5 por ciento”.[5] Al respecto podemos afirmar que es totalmente falso. Del 1 de enero del 2013 al 13 de octubre del 2015 registra una pérdida del poder adquisitivo del salario de 9.65%[6]
¿Dónde es más caro comprar la CAR?El precio observado de la CAR al 25 de abril de 2016 indica un costo de 213 pesos por día. Sin embargo, el precio de la canasta registrado en los tianguis sigue siendo el punto de venta más barato, en tanto los supermercados se mantienen como los lugares donde es más caro comprar la CAR, la diferencia entre comprar en el tianguis y el supermercado es de $39.48.
Gráfica 5

¿De qué tamaño es el despojo en el consumo de los trabajadores asalariados?A continuación presentamos una serie de gráficas, para ejemplificar el nivel de despojo al que somos sujetos los trabajadores.
La contracción del consumo de las familias mexicanas es dramática, resultado de las políticas salariales y del método adoptado por los gobiernos para “hacer competitiva” una mano de obra productiva y barata. La pérdida del poder adquisitivo del salario acumulada para el periodo que va de 1987 a 2016 fue de 79.11%, es decir, el poder de compra de cada peso actualmente equivale a 20 centavos de 1987.
Gráfica 6
Tabla 1
En el próximo Reporte de Investigación daremos a conocer, ¿Cuál es el monto del salario despojado a los trabajadores en México, en dólares y pesos mexicanos, de 1982 a la fecha? Y ¿qué significa económica y socialmente?
Ley Federal del Trabajo.
Comisión Nacional de Salario Mínimo, CONASAMI.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (INEGI)
Cámara de Diputados.
Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Zubiran”
Banco de México.
Base de Datos: Centro de Análisis Multidisciplinario CAM-UNAM
Resultados del Cuestionario sobre precios de productos básicos del Centro de Análisis Multidisciplinario. Levantado entre el 26 de marzo y el 17 de abril de 2016
[1] CONASAMI. Salarios mínimos.
[2] Pacto de Estabilidad Económica. En Revista Comercio Exterior. México. Diciembre 1987, página. 1079.
[3] Op Cit. p. 1081
[4] La Canasta Alimenticia Recomendable (CAR), es una canasta que fue diseñada por el Dr. Abelardo Ávila Curiel del Instituto Nacional de Nutrición “Salvador Subirán”, y que se encuentra integrada por 40 alimentos, para la ingesta diaria de una familia tipo de 4 integrantes (2 adultos y 2 jóvenes). En el cálculo del precio de la CAR no se consideran gastos en salud, vivienda, vestido y calzado, educación, etc.
[5] “Palabras Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo”. Disponible en: http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-en-la-conmemoracion-del-dia-internacional-del-trabajo?idiom=es
[6] Reporte de Investigación 122. México se agudiza la superexplotación del trabajo. Continua la pérdida del poder adquisitivo del salario del 9.65% con Enrique Peña Nieto. En internet: http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-122-mexico-se-agudiza-la-superexplotacion-del-trabajo-continua-la-perdida-del-poder-adquisitivo-del-salario-de-9-65-con-pena-nieto/
-
Invitación a contestar el Cuestionario de precios de productos básicos
Publicado el lunes 4 de abril de 2016 3:29 pm Sin comentariosNuestros reportes de investigación sobre el salario y el poder adquisitivo tienen como fundamento la colaboración de muchas personas en distintos puntos del territorio nacional, que de manera solidaria nos apoyan levantando los precios en sus localidades. Este apoyo permite que los datos que se obtienen en estas investgaciones reflejen las condiciones cotidianas de las familias trabajadoras.
Te queremos invitar a que nos apoyes en el mismo sentido contestando el Cuestionario de precios de productos básicos que estará disponible entre el 25 de marzo y el 10 de abril de 2016.
Agradecemos de antemano tu colaboración.
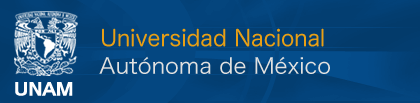

 El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM apoya la iniciativa del CNI por la conformación de un Concejo Indígena de Gobierno para México, para que el que mande, mande obedeciendo al pueblo
El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM apoya la iniciativa del CNI por la conformación de un Concejo Indígena de Gobierno para México, para que el que mande, mande obedeciendo al pueblo



































