-
INE: Mago y cómplice en la discriminación y desprecio a los pueblos indígenas de México
Publicado el jueves 1 de febrero de 2018 11:29 am Sin comentariosEl Instituto Nacional Electoral (INE) además de tener que aclarar las diversas denuncias que han surgido sobre una posible “industria” ilegal dedicada a traficar credenciales de elector apócrifas y datos personales de ciudadanos como lo ha documentado desde inicios de enero el periódico Reforma en las recolecciones de apoyo ciudadano de aspirantes a candidatos independientes para las próximas elecciones, tiene también que aclarar el papel que ha jugado como institución para excluir sistemáticamente a la mayoría de la población del país negándoles sus derechos electorales, implementando un sistema de recolección de apoyo ciudadano que claramente no se corresponde con las condiciones materiales de la población mexicana. A continuación, señalamos al menos cuatro aspectos del por qué la App del INE no encaja con las condiciones generales de México y está particularmente diseñada para darle acceso sólo a un porcentaje reducido de la población con altos ingresos, lo cual constituye una clara conducta discriminatoria por parte del INE y de facto viola las garantías constitucionales que le permiten a los ciudadanos el derecho a votar y ser votados:
Contenido
- Sobre los municipios de acuerdo con el grado de marginación
- Sobre los municipios de acuerdo con la declaratoria de emergencia y/o desastre
- Sobre los niveles de ingreso necesarios para adquirir un Smartphone para la app
- Sobre la población rural y sus niveles de ingreso para adquirir un Smartphone
- Anexo: listado de municipios por grado de marginación
1. Sobre los municipios de acuerdo con el grado de marginación
Ante las fallas evidentes de la App del INE para la recolección de apoyo ciudadano que sólo funciona en Smartphones de gama alta, el INE permitió recoger en papel dicho apoyo pero sólo toma en cuenta los 283 municipios con muy alto grado de marginación, y excluye de su lista a los municipios con grados alto (817 municipios) y medio (514 municipios) de marginación, lo que daría un total de al menos 1,614 municipios en los que se requiere del levantamiento de apoyo ciudadano en papel.
Como en ocasiones anteriores la misma CONAPO ha mencionado “Los datos de marginación por localidad dan cuenta de que si bien la mayoría de la población se encuentra en un grado bajo o muy bajo de marginación, existen proporciones importantes con grado muy alto, alto y medio. Esta situación pone de manifiesto la profunda desigualdad que existe en la participación del proceso de desarrollo y el disfrute de sus beneficios en la sociedad mexicana”.[1]
En el siguiente cuadro se presentan las características y población agrupada de acuerdo al grado de marginación por cada municipio.
Cuadro 1
En el cuadro anterior se puede observar además, que de la población total de acuerdo a sus condiciones de marginación, si bien tienen un nivel relativo alto en los municipios de muy alto, alto y medio grado de marginación, en términos absolutos se concentran en los municipios con bajo y muy bajo nivel de marginación. Por ejemplo, de los 6.9 millones de personas analfabetas de 15 años o más, el 41% se encuentra en los municipios de baja y muy baja marginación, al igual que del total de la población con ingresos de hasta dos salarios mínimos (47.2 millones) el 63% (28.6 millones) se encuentran en los municipios de baja y muy baja marginación. De la misma manera se puede apreciar en los ocupantes en viviendas sin agua entubada, representan el 40% (1.5 millones) de los 6.4 millones. Y así con cada uno de los criterios que utiliza la CONAPO para clasificar los niveles de marginación. Con esto, podemos ver muy claramente que la marginación no sólo se encuentra en 283 municipios.
Al final del presente reporte incluiremos el listado completo de municipios de acuerdo con su grado de marginación.
2. Sobre los municipios de acuerdo con la declaratoria de emergencia y/o desastre
En el mismo sentido, el listado de los municipios de muy alta marginación en la que el INE permite recoger en papel, excluye la mayoría de los 725 municipios que tienen declaratoria de emergencia y/o desastre en 2017
Cuadro 2
# Clave inegi
estado municipio Declaratoria de emergencia ordinaria Declaratoria emergencia extraordinaria Declaratoria desastre Fecha de evento 1 7001 Chiapas Acacoyagua no aplica sí sí 2017-09-07 2 7002 Chiapas Acala no aplica sí sí 2017-09-07 3 7003 Chiapas Acapetahua no aplica sí sí 2017-09-07 4 7004 Chiapas Altamirano no aplica sí sí 2017-09-07 5 7005 Chiapas Amatán no aplica sí sí 2017-09-07 6 7006 Chiapas Amatenango de la Frontera no aplica sí sí 2017-09-07 7 7007 Chiapas Amatenango del Valle no aplica sí sí 2017-09-07 8 7008 Chiapas Angel Albino Corzo no aplica sí sí 2017-09-07 9 7009 Chiapas Arriaga no aplica sí sí 2017-09-07 10 7010 Chiapas Bejucal de Ocampo no aplica sí sí 2017-09-07 11 7011 Chiapas Bella Vista no aplica sí sí 2017-09-07 12 7012 Chiapas Berriozábal no aplica sí sí 2017-09-07 13 7013 Chiapas Bochil no aplica sí sí 2017-09-07 14 7014 Chiapas El Bosque no aplica sí sí 2017-09-07 15 7015 Chiapas Cacahoatán no aplica sí sí 2017-09-07 16 7016 Chiapas Catazajá no aplica sí no aplica 2017-09-07 17 7017 Chiapas Cintalapa no aplica sí sí 2017-09-07 18 7018 Chiapas Coapilla no aplica sí sí 2017-09-07 19 7019 Chiapas Comitán de Domínguez no aplica sí sí 2017-09-07 20 7020 Chiapas La Concordia no aplica sí sí 2017-09-07 21 7021 Chiapas Copainalá no aplica sí sí 2017-09-07 22 7022 Chiapas Chalchihuitán no aplica sí sí 2017-09-07 23 7023 Chiapas Chamula no aplica sí sí 2017-09-07 24 7024 Chiapas Chanal no aplica sí sí 2017-09-07 25 7025 Chiapas Chapultenango no aplica sí no aplica 2017-09-07 26 7026 Chiapas Chenalhó no aplica sí sí 2017-09-07 27 7027 Chiapas Chiapa de Corzo no aplica sí sí 2017-09-07 28 7028 Chiapas Chiapilla no aplica sí sí 2017-09-07 29 7029 Chiapas Chicoasén no aplica sí sí 2017-09-07 30 7030 Chiapas Chicomuselo no aplica sí sí 2017-09-07 31 7031 Chiapas Chilón no aplica sí no aplica 2017-09-07 32 7032 Chiapas Escuintla no aplica sí sí 2017-09-07 33 7033 Chiapas Francisco León no aplica sí sí 2017-09-07 34 7034 Chiapas Frontera Comalapa no aplica sí sí 2017-09-07 35 7035 Chiapas Frontera Hidalgo no aplica sí sí 2017-09-07 36 7036 Chiapas La Grandeza no aplica sí sí 2017-09-07 37 7037 Chiapas Huehuetán no aplica sí sí 2017-09-07 38 7038 Chiapas Huixtán no aplica sí sí 2017-09-07 39 7039 Chiapas Huitiupán no aplica sí no aplica 2017-09-07 40 7040 Chiapas Huixtla no aplica sí sí 2017-09-07 41 7041 Chiapas La Independencia no aplica sí sí 2017-09-07 42 7042 Chiapas Ixhuatán no aplica sí no aplica 2017-09-07 43 7043 Chiapas Ixtacomitán no aplica sí no aplica 2017-09-07 44 7044 Chiapas Ixtapa no aplica sí sí 2017-09-07 45 7045 Chiapas Ixtapangajoya no aplica sí no aplica 2017-09-07 46 7046 Chiapas Jiquipilas no aplica sí sí 2017-09-07 47 7047 Chiapas Jitotol no aplica sí sí 2017-09-07 48 7048 Chiapas Juárez no aplica sí no aplica 2017-09-07 49 7049 Chiapas Larráinzar no aplica sí sí 2017-09-07 50 7050 Chiapas La Libertad no aplica sí no aplica 2017-09-07 51 7051 Chiapas Mapastepec no aplica sí sí 2017-09-07 52 7052 Chiapas Las Margaritas no aplica sí sí 2017-09-07 53 7053 Chiapas Mazapa de Madero no aplica sí sí 2017-09-07 54 7054 Chiapas Mazatán no aplica sí sí 2017-09-07 55 7055 Chiapas Metapa no aplica sí sí 2017-09-07 56 7056 Chiapas Mitontic no aplica sí sí 2017-09-07 57 7057 Chiapas Motozintla no aplica sí sí 2017-09-07 58 7058 Chiapas Nicolás Ruíz no aplica sí sí 2017-09-07 59 7059 Chiapas Ocosingo no aplica sí sí 2017-09-07 60 7060 Chiapas Ocotepec no aplica sí sí 2017-09-07 61 7061 Chiapas Ocozocoautla de Espinosa no aplica sí sí 2017-09-07 62 7062 Chiapas Ostuacán no aplica sí no aplica 2017-09-07 63 7063 Chiapas Osumacinta no aplica sí sí 2017-09-07 64 7064 Chiapas Oxchuc no aplica sí sí 2017-09-07 65 7065 Chiapas Palenque no aplica sí no aplica 2017-09-07 66 7066 Chiapas Pantelhó no aplica sí sí 2017-09-07 67 7067 Chiapas Pantepec no aplica sí sí 2017-09-07 68 7068 Chiapas Pichucalco no aplica sí no aplica 2017-09-07 69 7069 Chiapas Pijijiapan no aplica sí sí 2017-09-07 70 7070 Chiapas El Porvenir no aplica sí sí 2017-09-07 71 7071 Chiapas Villa Comaltitlán no aplica sí sí 2017-09-07 72 7072 Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuacán no aplica sí sí 2017-09-07 73 7073 Chiapas Rayón no aplica sí sí 2017-09-07 74 7074 Chiapas Reforma no aplica sí no aplica 2017-09-07 75 7075 Chiapas Las Rosas no aplica sí sí 2017-09-07 76 7076 Chiapas Sabanilla no aplica sí no aplica 2017-09-07 77 7077 Chiapas Salto de Agua no aplica sí no aplica 2017-09-07 78 7078 Chiapas San Cristóbal de las Casas no aplica sí sí 2017-09-07 79 7079 Chiapas San Fernando no aplica sí sí 2017-09-07 80 7080 Chiapas Siltepec no aplica sí sí 2017-09-07 81 7081 Chiapas Simojovel no aplica sí sí 2017-09-07 82 7082 Chiapas Sitalá no aplica sí no aplica 2017-09-07 83 7083 Chiapas Socoltenango no aplica sí sí 2017-09-07 84 7084 Chiapas Solosuchiapa no aplica sí sí 2017-09-07 85 7085 Chiapas Soyaló no aplica sí sí 2017-09-07 86 7086 Chiapas Suchiapa no aplica sí sí 2017-09-07 87 7087 Chiapas Suchiate no aplica sí sí 2017-09-07 88 7088 Chiapas Sunuapa no aplica sí no aplica 2017-09-07 89 7089 Chiapas Tapachula no aplica sí sí 2017-09-07 90 7090 Chiapas Tapalapa no aplica sí sí 2017-09-07 91 7091 Chiapas Tapilula no aplica sí no aplica 2017-09-07 92 7092 Chiapas Tecpatán no aplica sí sí 2017-09-07 93 7093 Chiapas Tenejapa no aplica sí sí 2017-09-07 94 7094 Chiapas Teopisca no aplica sí sí 2017-09-07 95 7096 Chiapas Tila no aplica sí no aplica 2017-09-07 96 7097 Chiapas Tonalá no aplica sí sí 2017-09-07 97 7098 Chiapas Totolapa no aplica sí sí 2017-09-07 98 7099 Chiapas La Trinitaria no aplica sí sí 2017-09-07 99 7100 Chiapas Tumbalá no aplica sí no aplica 2017-09-07 100 7101 Chiapas Tuxtla Gutiérrez no aplica sí sí 2017-09-07 101 7102 Chiapas Tuxtla Chico no aplica sí sí 2017-09-07 102 7103 Chiapas Tuzantán no aplica sí sí 2017-09-07 103 7104 Chiapas Tzimol no aplica sí sí 2017-09-07 104 7105 Chiapas Unión Juárez no aplica sí sí 2017-09-07 105 7106 Chiapas Venustiano Carranza no aplica sí sí 2017-09-07 106 7107 Chiapas Villa Corzo no aplica sí sí 2017-09-07 107 7108 Chiapas Villaflores no aplica sí sí 2017-09-07 108 7109 Chiapas Yajalón no aplica sí no aplica 2017-09-07 109 7110 Chiapas San Lucas no aplica sí sí 2017-09-07 110 7111 Chiapas Zinacantán no aplica sí sí 2017-09-07 111 7112 Chiapas San Juan Cancuc no aplica sí sí 2017-09-07 112 7113 Chiapas Aldama no aplica sí sí 2017-09-07 113 7114 Chiapas Benemérito de las Américas no aplica sí no aplica 2017-09-07 114 7115 Chiapas Maravilla Tenejapa no aplica sí no aplica 2017-09-07 115 7116 Chiapas Marqués de Comillas no aplica sí no aplica 2017-09-07 116 7117 Chiapas Montecristo de Guerrero no aplica sí sí 2017-09-07 117 7118 Chiapas San Andrés Duraznal no aplica sí sí 2017-09-07 118 7119 Chiapas Santiago el Pinar no aplica sí sí 2017-09-07 119 7121 Chiapas Emiliano Zapata no aplica no aplica sí 2017-09-07 120 7122 Chiapas El Parral no aplica no aplica sí 2017-09-07 121 7123 Chiapas Mezcalapa no aplica no aplica sí 2017-09-07 122 9002 CIudad de México Azcapotzalco no aplica sí sí 2017-09-19 123 9003 CIudad de México Coyoacán no aplica sí sí 2017-09-19 124 9004 CIudad de México Cuajimalpa de Morelos no aplica sí sí 2017-09-19 125 9005 CIudad de México Gustavo A. Madero no aplica sí sí 2017-09-19 126 9006 CIudad de México Iztacalco no aplica sí sí 2017-09-19 127 9007 CIudad de México Iztapalapa no aplica sí sí 2017-09-19 128 9008 CIudad de México La Magdalena Contreras no aplica sí sí 2017-09-19 129 9009 CIudad de México Milpa Alta no aplica sí sí 2017-09-19 130 9010 CIudad de México Álvaro Obregón no aplica sí sí 2017-09-19 131 9011 CIudad de México Tláhuac no aplica sí sí 2017-09-19 132 9012 CIudad de México Tlalpan no aplica sí sí 2017-09-19 133 9013 CIudad de México Xochimilco no aplica sí sí 2017-09-19 134 9014 CIudad de México Benito Juárez no aplica sí sí 2017-09-19 135 9015 CIudad de México Cuauhtémoc no aplica sí sí 2017-09-19 136 9016 CIudad de México Miguel Hidalgo no aplica sí sí 2017-09-19 137 9017 CIudad de México Venustiano Carranza no aplica sí sí 2017-09-19 138 12002 Guerrero Ahuacuotzingo no aplica no aplica sí 2017-09-19 139 12004 Guerrero Alcozauca de Guerrero no aplica no aplica sí 2017-09-19 140 12005 Guerrero Alpoyeca no aplica no aplica sí 2017-09-19 141 12008 Guerrero Atenango del Río no aplica sí sí 2017-09-19 142 12015 Guerrero Buenavista de Cuéllar no aplica no aplica sí 2017-09-19 143 12019 Guerrero Copalillo no aplica sí sí 2017-09-19 144 12024 Guerrero Cualác no aplica no aplica sí 2017-09-19 145 12033 Guerrero Huamuxtitlán no aplica no aplica sí 2017-09-19 146 12034 Guerrero Huitzuco de los Figueroa no aplica sí sí 2017-09-19 147 12035 Guerrero Iguala de la Independencia no aplica no aplica sí 2017-09-19 148 12042 Guerrero Mártir de Cuilapan no aplica no aplica sí 2017-09-19 149 12045 Guerrero Olinalá no aplica no aplica sí 2017-09-19 150 12049 Guerrero Pilcaya no aplica no aplica sí 2017-09-19 151 12055 Guerrero Taxco de Alarcón no aplica no aplica sí 2017-09-19 152 12059 Guerrero Tepecoacuilco de Trujano no aplica sí sí 2017-09-19 153 12060 Guerrero Tetipac no aplica sí sí 2017-09-19 154 12065 Guerrero Tlalixtaquilla de Maldonado no aplica no aplica sí 2017-09-19 155 12066 Guerrero Tlapa de Comonfort no aplica no aplica sí 2017-09-19 156 12070 Guerrero Xochihuehuetlán no aplica no aplica sí 2017-09-19 157 15009 México Amecameca no aplica no aplica sí 2017-09-19 158 15015 México Atlautla no aplica no aplica sí 2017-09-19 159 15034 México Ecatzingo no aplica no aplica sí 2017-09-19 160 15049 México Joquicingo no aplica no aplica sí 2017-09-19 161 15052 México Malinalco no aplica no aplica sí 2017-09-19 162 15058 México Nezahualcóyotl no aplica no aplica sí 2017-09-19 163 15063 México Ocuilan no aplica no aplica sí 2017-09-19 164 15088 México Tenancingo no aplica no aplica sí 2017-09-19 165 15094 México Tepetlixpa no aplica no aplica sí 2017-09-19 166 15101 México Tianguistenco no aplica no aplica sí 2017-09-19 167 15113 México Villa Guerrero no aplica no aplica sí 2017-09-19 168 15119 México Zumpahuacán no aplica no aplica sí 2017-09-19 169 17001 Morelos Amacuzac no aplica sí sí 2017-09-19 170 17002 Morelos Atlatlahucan no aplica sí sí 2017-09-19 171 17003 Morelos Axochiapan no aplica sí sí 2017-09-19 172 17004 Morelos Ayala no aplica sí sí 2017-09-19 173 17005 Morelos Coatlán del Río no aplica sí sí 2017-09-19 174 17006 Morelos Cuautla no aplica sí sí 2017-09-19 175 17007 Morelos Cuernavaca no aplica sí sí 2017-09-19 176 17008 Morelos Emiliano Zapata no aplica sí sí 2017-09-19 177 17009 Morelos Huitzilac no aplica sí sí 2017-09-19 178 17010 Morelos Jantetelco no aplica sí sí 2017-09-19 179 17011 Morelos Jiutepec no aplica sí sí 2017-09-19 180 17012 Morelos Jojutla no aplica sí sí 2017-09-19 181 17013 Morelos Jonacatepec no aplica sí sí 2017-09-19 182 17014 Morelos Mazatepec no aplica sí sí 2017-09-19 183 17015 Morelos Miacatlán no aplica sí sí 2017-09-19 184 17016 Morelos Ocuituco no aplica sí sí 2017-09-19 185 17017 Morelos Puente de Ixtla no aplica sí sí 2017-09-19 186 17018 Morelos Temixco no aplica sí sí 2017-09-19 187 17019 Morelos Tepalcingo no aplica sí sí 2017-09-19 188 17020 Morelos Tepoztlán no aplica sí sí 2017-09-19 189 17021 Morelos Tetecala no aplica sí sí 2017-09-19 190 17022 Morelos Tetela del Volcán no aplica sí sí 2017-09-19 191 17023 Morelos Tlalnepantla no aplica sí sí 2017-09-19 192 17024 Morelos Tlaltizapán no aplica sí sí 2017-09-19 193 17025 Morelos Tlaquiltenango no aplica sí sí 2017-09-19 194 17026 Morelos Tlayacapan no aplica sí sí 2017-09-19 195 17027 Morelos Totolapan no aplica sí sí 2017-09-19 196 17028 Morelos Xochitepec no aplica sí sí 2017-09-19 197 17029 Morelos Yautepec no aplica sí sí 2017-09-19 198 17030 Morelos Yecapixtla no aplica sí sí 2017-09-19 199 17031 Morelos Zacatepec no aplica sí sí 2017-09-19 200 17032 Morelos Zacualpan no aplica sí sí 2017-09-19 201 17033 Morelos Temoac no aplica sí sí 2017-09-19 202 20003 Oaxaca Asunción Cacalotepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 203 20004 Oaxaca Asunción Cuyotepeji sí no aplica sí 2017-09-19 204 20005 Oaxaca Asunción Ixtaltepec no aplica sí sí 2017-09-07 205 20007 Oaxaca Asunción Ocotlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 206 20008 Oaxaca Asunción Tlacolulita no aplica no aplica sí 2017-09-07 207 20010 Oaxaca El Barrio de la Soledad no aplica sí sí 2017-09-07 208 20011 Oaxaca Calihualá sí no aplica sí 2017-09-19 209 20012 Oaxaca Candelaria Loxicha no aplica no aplica sí 2017-09-07 210 20013 Oaxaca Ciénega de Zimatlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 211 20014 Oaxaca Ciudad Ixtepec no aplica sí sí 2017-09-07 212 20015 Oaxaca Coatecas Altas no aplica no aplica sí 2017-09-07 213 20017 Oaxaca La Compañía no aplica no aplica sí 2017-09-07 214 20018 Oaxaca Concepción Buenavista sí no aplica no aplica 2017-09-19 215 20022 Oaxaca Cosoltepec sí no aplica sí 2017-09-19 216 20023 Oaxaca Cuilápam de Guerrero no aplica no aplica sí 2017-09-07 217 20025 Oaxaca Chahuites no aplica sí sí 2017-09-07 218 20028 Oaxaca Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo no aplica no aplica sí 2017-09-07 219 20030 Oaxaca El Espinal no aplica sí sí 2017-09-07 220 20031 Oaxaca Tamazulapam del Espíritu Santo no aplica no aplica sí 2017-09-07 221 20032 Oaxaca Fresnillo de Trujano sí no aplica sí 2017-09-19 222 20033 Oaxaca Guadalupe Etla no aplica no aplica sí 2017-09-07 223 20034 Oaxaca Guadalupe de Ramírez sí no aplica sí 2017-09-19 224 20035 Oaxaca Guelatao de Juárez no aplica no aplica sí 2017-09-07 225 20036 Oaxaca Guevea de Humboldt no aplica sí sí 2017-09-07 226 20038 Oaxaca Villa Hidalgo no aplica no aplica sí 2017-09-07 227 20039 Oaxaca Heroica Ciudad de Huajuapan de León sí no aplica sí 2017-09-19 228 20042 Oaxaca Ixtlán de Juárez no aplica no aplica sí 2017-09-07 229 20043 Oaxaca Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza no aplica sí sí 2017-09-07 230 20047 Oaxaca Santa Magdalena Jicotlán sí no aplica sí 2017-09-19 231 20048 Oaxaca Magdalena Mixtepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 232 20049 Oaxaca Magdalena Ocotlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 233 20051 Oaxaca Magdalena Teitipac no aplica no aplica sí 2017-09-07 234 20052 Oaxaca Magdalena Tequisistlán no aplica sí sí 2017-09-07 235 20053 Oaxaca Magdalena Tlacotepec no aplica sí sí 2017-09-07 236 20055 Oaxaca Mariscala de Juárez sí no aplica sí 2017-09-19 237 20057 Oaxaca Matías Romero Avendaño no aplica sí sí 2017-09-07 238 20059 Oaxaca Miahuatlán de Porfirio Díaz no aplica no aplica sí 2017-09-07 239 20060 Oaxaca Mixistlán de la Reforma no aplica no aplica sí 2017-09-07 240 20061 Oaxaca Monjas no aplica no aplica sí 2017-09-07 241 20062 Oaxaca Natividad no aplica no aplica sí 2017-09-07 242 20064 Oaxaca Nejapa de Madero no aplica no aplica sí 2017-09-07 243 20065 Oaxaca Ixpantepec Nieves sí no aplica sí 2017-09-19 244 20066 Oaxaca Santiago Niltepec no aplica sí sí 2017-09-07 245 20067 Oaxaca Oaxaca de Juárez no aplica no aplica sí 2017-09-07 246 20068 Oaxaca Ocotlán de Morelos no aplica no aplica sí 2017-09-07 247 20069 Oaxaca La Pe no aplica no aplica sí 2017-09-07 248 20071 Oaxaca Pluma Hidalgo no aplica no aplica sí 2017-09-07 249 20072 Oaxaca San José del Progreso no aplica no aplica sí 2017-09-07 250 20074 Oaxaca Santa Catarina Quioquitani no aplica no aplica sí 2017-09-07 251 20075 Oaxaca Reforma de Pineda no aplica sí sí 2017-09-07 252 20078 Oaxaca Rojas de Cuauhtémoc no aplica no aplica sí 2017-09-07 253 20079 Oaxaca Salina Cruz no aplica sí sí 2017-09-07 254 20080 Oaxaca San Agustín Amatengo no aplica no aplica sí 2017-09-07 255 20081 Oaxaca San Agustín Atenango sí no aplica sí 2017-09-19 256 20083 Oaxaca San Agustín de las Juntas no aplica no aplica sí 2017-09-07 257 20084 Oaxaca San Agustín Etla no aplica no aplica sí 2017-09-07 258 20085 Oaxaca San Agustín Loxicha no aplica no aplica sí 2017-09-07 259 20087 Oaxaca San Agustín Yatareni no aplica no aplica sí 2017-09-07 260 20089 Oaxaca San Andrés Dinicuiti sí no aplica sí 2017-09-19 261 20091 Oaxaca San Andrés Huayápam no aplica no aplica sí 2017-09-07 262 20092 Oaxaca San Andrés Ixtlahuaca no aplica no aplica sí 2017-09-07 263 20093 Oaxaca San Andrés Lagunas sí no aplica sí 2017-09-19 264 20095 Oaxaca San Andrés Paxtlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 265 20097 Oaxaca San Andrés Solaga no aplica no aplica sí 2017-09-07 266 20099 Oaxaca San Andrés Tepetlapa sí no aplica sí 2017-09-19 267 20100 Oaxaca San Andrés Yaá no aplica no aplica sí 2017-09-07 268 20101 Oaxaca San Andrés Zabache no aplica no aplica sí 2017-09-07 269 20103 Oaxaca San Antonino Castillo Velasco no aplica no aplica sí 2017-09-07 270 20104 Oaxaca San Antonino el Alto no aplica no aplica sí 2017-09-07 271 20105 Oaxaca San Antonino Monte Verde sí no aplica sí 2017-09-19 272 20106 Oaxaca San Antonio Acutla sí no aplica sí 2017-09-19 273 20107 Oaxaca San Antonio de la Cal no aplica no aplica sí 2017-09-07 274 20112 Oaxaca San Baltazar Chichicápam no aplica no aplica sí 2017-09-07 275 20113 Oaxaca San Baltazar Loxicha no aplica no aplica sí 2017-09-07 276 20114 Oaxaca San Baltazar Yatzachi el Bajo no aplica no aplica sí 2017-09-07 277 20115 Oaxaca San Bartolo Coyotepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 278 20117 Oaxaca San Bartolomé Loxicha no aplica no aplica sí 2017-09-07 279 20118 Oaxaca San Bartolomé Quialana no aplica no aplica sí 2017-09-07 280 20120 Oaxaca San Bartolomé Zoogocho no aplica no aplica sí 2017-09-07 281 20122 Oaxaca San Bartolo Yautepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 282 20123 Oaxaca San Bernardo Mixtepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 283 20124 Oaxaca San Blas Atempa no aplica sí sí 2017-09-07 284 20125 Oaxaca San Carlos Yautepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 285 20126 Oaxaca San Cristóbal Amatlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 286 20128 Oaxaca San Cristóbal Lachirioag no aplica no aplica sí 2017-09-07 287 20129 Oaxaca San Cristóbal Suchixtlahuaca sí no aplica sí 2017-09-19 288 20130 Oaxaca San Dionisio del Mar no aplica sí sí 2017-09-07 289 20131 Oaxaca San Dionisio Ocotepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 290 20132 Oaxaca San Dionisio Ocotlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 291 20135 Oaxaca San Felipe Tejalápam no aplica no aplica sí 2017-09-07 292 20138 Oaxaca San Francisco Cajonos no aplica no aplica sí 2017-09-07 293 20141 Oaxaca San Francisco del Mar no aplica sí sí 2017-09-07 294 20143 Oaxaca San Francisco Ixhuatán no aplica sí sí 2017-09-07 295 20145 Oaxaca San Francisco Lachigoló no aplica no aplica sí 2017-09-07 296 20146 Oaxaca San Francisco Logueche no aplica no aplica sí 2017-09-07 297 20148 Oaxaca San Francisco Ozolotepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 298 20149 Oaxaca San Francisco Sola no aplica no aplica sí 2017-09-07 299 20151 Oaxaca San Francisco Teopan sí no aplica sí 2017-09-19 300 20152 Oaxaca San Francisco Tlapancingo sí no aplica sí 2017-09-19 301 20153 Oaxaca San Gabriel Mixtepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 302 20154 Oaxaca San Ildefonso Amatlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 303 20155 Oaxaca San Ildefonso Sola no aplica no aplica sí 2017-09-07 304 20156 Oaxaca San Ildefonso Villa Alta no aplica no aplica sí 2017-09-07 305 20157 Oaxaca San Jacinto Amilpas no aplica no aplica sí 2017-09-07 306 20159 Oaxaca San Jerónimo Coatlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 307 20160 Oaxaca San Jerónimo Silacayoapilla sí no aplica sí 2017-09-19 308 20162 Oaxaca San Jerónimo Taviche no aplica no aplica sí 2017-09-07 309 20164 Oaxaca San Jorge Nuchita sí no aplica sí 2017-09-19 310 20165 Oaxaca San José Ayuquila sí no aplica sí 2017-09-19 311 20167 Oaxaca San José del Peñasco no aplica no aplica sí 2017-09-07 312 20170 Oaxaca San José Lachiguiri no aplica no aplica sí 2017-09-07 313 20174 Oaxaca Ánimas Trujano no aplica no aplica sí 2017-09-07 314 20181 Oaxaca San Juan Bautista Suchitepec sí no aplica sí 2017-09-19 315 20183 Oaxaca San Juan Bautista Tlachichilco sí no aplica sí 2017-09-19 316 20184 Oaxaca San Juan Bautista Tuxtepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 317 20185 Oaxaca San Juan Cacahuatepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 318 20186 Oaxaca San Juan Cieneguilla sí no aplica sí 2017-09-19 319 20189 Oaxaca San Juan Comaltepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 320 20190 Oaxaca San Juan Cotzocón no aplica no aplica sí 2017-09-07 321 20191 Oaxaca San Juan Chicomezúchil no aplica no aplica sí 2017-09-07 322 20192 Oaxaca San Juan Chilateca no aplica no aplica sí 2017-09-07 323 20194 Oaxaca San Juan del Río no aplica no aplica sí 2017-09-07 324 20197 Oaxaca San Juan Guelavía no aplica no aplica sí 2017-09-07 325 20198 Oaxaca San Juan Guichicovi no aplica sí sí 2017-09-07 326 20199 Oaxaca San Juan Ihualtepec sí no aplica sí 2017-09-19 327 20200 Oaxaca San Juan Juquila Mixes no aplica no aplica sí 2017-09-07 328 20201 Oaxaca San Juan Juquila Vijanos no aplica no aplica sí 2017-09-07 329 20202 Oaxaca San Juan Lachao no aplica no aplica sí 2017-09-07 330 20203 Oaxaca San Juan Lachigalla no aplica no aplica sí 2017-09-07 331 20204 Oaxaca San Juan Lajarcia no aplica no aplica sí 2017-09-07 332 20205 Oaxaca San Juan Lalana no aplica no aplica sí 2017-09-07 333 20207 Oaxaca San Juan Mazatlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 334 20208 Oaxaca San Juan Mixtepec – Distrito 08 – sí no aplica sí 2017-09-19 335 20209 Oaxaca San Juan Mixtepec – Distrito 26 – no aplica no aplica sí 2017-09-07 336 20210 Oaxaca San Juan Ñumí sí no aplica sí 2017-09-19 337 20211 Oaxaca San Juan Ozolotepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 338 20212 Oaxaca San Juan Petlapa no aplica no aplica sí 2017-09-07 339 20213 Oaxaca San Juan Quiahije no aplica no aplica sí 2017-09-07 340 20216 Oaxaca San Juan Tabaá no aplica no aplica sí 2017-09-07 341 20219 Oaxaca San Juan Teitipac no aplica no aplica sí 2017-09-07 342 20222 Oaxaca San Juan Yaeé no aplica no aplica sí 2017-09-07 343 20223 Oaxaca San Juan Yatzona no aplica no aplica sí 2017-09-07 344 20226 Oaxaca San Lorenzo Albarradas no aplica no aplica sí 2017-09-07 345 20227 Oaxaca San Lorenzo Cacaotepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 346 20229 Oaxaca San Lorenzo Texmelucan no aplica no aplica sí 2017-09-07 347 20230 Oaxaca San Lorenzo Victoria sí no aplica sí 2017-09-19 348 20231 Oaxaca San Lucas Camotlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 349 20233 Oaxaca San Lucas Quiaviní no aplica no aplica sí 2017-09-07 350 20235 Oaxaca San Luis Amatlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 351 20236 Oaxaca San Marcial Ozolotepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 352 20237 Oaxaca San Marcos Arteaga sí no aplica sí 2017-09-19 353 20238 Oaxaca San Martín de los Cansecos no aplica no aplica sí 2017-09-07 354 20241 Oaxaca San Martín Lachilá no aplica no aplica sí 2017-09-07 355 20242 Oaxaca San Martín Peras sí no aplica sí 2017-09-19 356 20243 Oaxaca San Martín Tilcajete no aplica no aplica sí 2017-09-07 357 20245 Oaxaca San Martín Zacatepec sí no aplica sí 2017-09-19 358 20246 Oaxaca San Mateo Cajonos no aplica no aplica sí 2017-09-07 359 20247 Oaxaca Capulálpam de Méndez no aplica no aplica sí 2017-09-07 360 20248 Oaxaca San Mateo del Mar no aplica sí sí 2017-09-07 361 20251 Oaxaca San Mateo Nejápam sí no aplica sí 2017-09-19 362 20253 Oaxaca San Mateo Piñas no aplica no aplica sí 2017-09-07 363 20254 Oaxaca San Mateo Río Hondo no aplica no aplica sí 2017-09-07 364 20256 Oaxaca San Mateo Tlapiltepec sí no aplica sí 2017-09-19 365 20257 Oaxaca San Melchor Betaza no aplica no aplica sí 2017-09-07 366 20259 Oaxaca San Miguel Ahuehuetitlán sí no aplica sí 2017-09-19 367 20261 Oaxaca San Miguel Amatitlán sí no aplica sí 2017-09-19 368 20262 Oaxaca San Miguel Amatlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 369 20263 Oaxaca San Miguel Coatlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 370 20265 Oaxaca San Miguel Chimalapa no aplica sí sí 2017-09-07 371 20266 Oaxaca San Miguel del Puerto no aplica no aplica sí 2017-09-07 372 20267 Oaxaca San Miguel del Río no aplica no aplica sí 2017-09-07 373 20268 Oaxaca San Miguel Ejutla no aplica no aplica sí 2017-09-07 374 20271 Oaxaca San Miguel Mixtepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 375 20272 Oaxaca San Miguel Panixtlahuaca no aplica no aplica sí 2017-09-07 376 20273 Oaxaca San Miguel Peras no aplica no aplica sí 2017-09-07 377 20274 Oaxaca San Miguel Piedras no aplica no aplica sí 2017-09-07 378 20275 Oaxaca San Miguel Quetzaltepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 379 20277 Oaxaca Villa Sola de Vega no aplica no aplica sí 2017-09-07 380 20279 Oaxaca San Miguel Suchixtepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 381 20280 Oaxaca Villa Talea de Castro no aplica no aplica sí 2017-09-07 382 20282 Oaxaca San Miguel Tenango no aplica sí sí 2017-09-07 383 20284 Oaxaca San Miguel Tilquiápam no aplica no aplica sí 2017-09-07 384 20286 Oaxaca San Miguel Tlacotepec sí no aplica sí 2017-09-19 385 20287 Oaxaca San Miguel Tulancingo sí no aplica sí 2017-09-19 386 20288 Oaxaca San Miguel Yotao no aplica no aplica sí 2017-09-07 387 20289 Oaxaca San Nicolás no aplica no aplica sí 2017-09-07 388 20290 Oaxaca San Nicolás Hidalgo sí no aplica sí 2017-09-19 389 20291 Oaxaca San Pablo Coatlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 390 20292 Oaxaca San Pablo Cuatro Venados no aplica no aplica sí 2017-09-07 391 20293 Oaxaca San Pablo Etla no aplica no aplica sí 2017-09-07 392 20295 Oaxaca San Pablo Huixtepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 393 20298 Oaxaca San Pablo Villa de Mitla no aplica no aplica sí 2017-09-07 394 20299 Oaxaca San Pablo Yaganiza no aplica no aplica sí 2017-09-07 395 20301 Oaxaca San Pedro Apóstol no aplica no aplica sí 2017-09-07 396 20303 Oaxaca San Pedro Cajonos no aplica no aplica sí 2017-09-07 397 20305 Oaxaca San Pedro Comitancillo no aplica sí sí 2017-09-07 398 20306 Oaxaca San Pedro el Alto no aplica no aplica sí 2017-09-07 399 20307 Oaxaca San Pedro Huamelula no aplica sí sí 2017-09-07 400 20308 Oaxaca San Pedro Huilotepec no aplica sí sí 2017-09-07 401 20310 Oaxaca San Pedro Ixtlahuaca no aplica no aplica sí 2017-09-07 402 20314 Oaxaca San Pedro Juchatengo no aplica no aplica sí 2017-09-07 403 20315 Oaxaca San Pedro Mártir no aplica no aplica sí 2017-09-07 404 20316 Oaxaca San Pedro Mártir Quiechapa no aplica no aplica sí 2017-09-07 405 20317 Oaxaca San Pedro Mártir Yucuxaco sí no aplica sí 2017-09-19 406 20318 Oaxaca San Pedro Mixtepec – Distrito 22 – no aplica no aplica sí 2017-09-07 407 20319 Oaxaca San Pedro Mixtepec – Distrito 26 – no aplica no aplica sí 2017-09-07 408 20321 Oaxaca San Pedro Nopala sí no aplica sí 2017-09-19 409 20323 Oaxaca San Pedro Ocotepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 410 20324 Oaxaca San Pedro Pochutla no aplica no aplica sí 2017-09-07 411 20325 Oaxaca San Pedro Quiatoni no aplica no aplica sí 2017-09-07 412 20327 Oaxaca San Pedro Tapanatepec no aplica sí sí 2017-09-07 413 20328 Oaxaca San Pedro Taviche no aplica no aplica sí 2017-09-07 414 20333 Oaxaca San Pedro Totolápam no aplica no aplica sí 2017-09-07 415 20335 Oaxaca San Pedro Yaneri no aplica no aplica sí 2017-09-07 416 20337 Oaxaca San Pedro y San Pablo Ayutla no aplica no aplica sí 2017-09-07 417 20339 Oaxaca San Pedro y San Pablo Teposcolula sí no aplica sí 2017-09-19 418 20340 Oaxaca San Pedro y San Pablo Tequixtepec sí no aplica sí 2017-09-19 419 20341 Oaxaca San Pedro Yucunama sí no aplica sí 2017-09-19 420 20342 Oaxaca San Raymundo Jalpan no aplica no aplica sí 2017-09-07 421 20343 Oaxaca San Sebastián Abasolo no aplica no aplica sí 2017-09-07 422 20344 Oaxaca San Sebastián Coatlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 423 20346 Oaxaca San Sebastián Nicananduta sí no aplica sí 2017-09-19 424 20347 Oaxaca San Sebastián Río Hondo no aplica no aplica sí 2017-09-07 425 20348 Oaxaca San Sebastián Tecomaxtlahuaca sí no aplica sí 2017-09-19 426 20349 Oaxaca San Sebastián Teitipac no aplica no aplica sí 2017-09-07 427 20350 Oaxaca San Sebastián Tutla no aplica no aplica sí 2017-09-07 428 20351 Oaxaca San Simón Almolongas no aplica no aplica sí 2017-09-07 429 20352 Oaxaca San Simón Zahuatlán sí no aplica sí 2017-09-19 430 20353 Oaxaca Santa Ana no aplica no aplica sí 2017-09-07 431 20356 Oaxaca Santa Ana del Valle no aplica no aplica sí 2017-09-07 432 20357 Oaxaca Santa Ana Tavela no aplica no aplica sí 2017-09-07 433 20358 Oaxaca Santa Ana Tlapacoyan no aplica no aplica sí 2017-09-07 434 20360 Oaxaca Santa Ana Zegache no aplica no aplica sí 2017-09-07 435 20361 Oaxaca Santa Catalina Quierí no aplica no aplica sí 2017-09-07 436 20362 Oaxaca Santa Catarina Cuixtla no aplica no aplica sí 2017-09-07 437 20363 Oaxaca Santa Catarina Ixtepeji no aplica no aplica sí 2017-09-07 438 20364 Oaxaca Santa Catarina Juquila no aplica no aplica sí 2017-09-07 439 20365 Oaxaca Santa Catarina Lachatao no aplica no aplica sí 2017-09-07 440 20366 Oaxaca Santa Catarina Loxicha no aplica no aplica sí 2017-09-07 441 20368 Oaxaca Santa Catarina Minas no aplica no aplica sí 2017-09-07 442 20369 Oaxaca Santa Catarina Quiané no aplica no aplica sí 2017-09-07 443 20373 Oaxaca Santa Catarina Zapoquila sí no aplica sí 2017-09-19 444 20375 Oaxaca Santa Cruz Amilpas no aplica no aplica sí 2017-09-07 445 20376 Oaxaca Santa Cruz de Bravo sí no aplica sí 2017-09-19 446 20378 Oaxaca Santa Cruz Mixtepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 447 20380 Oaxaca Santa Cruz Papalutla no aplica no aplica sí 2017-09-07 448 20381 Oaxaca Santa Cruz Tacache de Mina sí no aplica sí 2017-09-19 449 20384 Oaxaca Santa Cruz Xitla no aplica no aplica sí 2017-09-07 450 20385 Oaxaca Santa Cruz Xoxocotlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 451 20387 Oaxaca Santa Gertrudis no aplica no aplica sí 2017-09-07 452 20388 Oaxaca Santa Inés del Monte no aplica no aplica sí 2017-09-07 453 20389 Oaxaca Santa Inés Yatzeche no aplica no aplica sí 2017-09-07 454 20390 Oaxaca Santa Lucía del Camino no aplica no aplica sí 2017-09-07 455 20391 Oaxaca Santa Lucía Miahuatlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 456 20393 Oaxaca Santa Lucía Ocotlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 457 20394 Oaxaca Santa María Alotepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 458 20398 Oaxaca Ayoquezco de Aldama no aplica no aplica sí 2017-09-07 459 20399 Oaxaca Santa María Atzompa no aplica no aplica sí 2017-09-07 460 20400 Oaxaca Santa María Camotlán sí no aplica sí 2017-09-19 461 20401 Oaxaca Santa María Colotepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 462 20403 Oaxaca Santa María Coyotepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 463 20405 Oaxaca Villa de Chilapa de Díaz sí no aplica sí 2017-09-19 464 20407 Oaxaca Santa María Chimalapa no aplica sí sí 2017-09-07 465 20409 Oaxaca Santa María del Tule no aplica no aplica sí 2017-09-07 466 20410 Oaxaca Santa María Ecatepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 467 20411 Oaxaca Santa María Guelacé no aplica no aplica sí 2017-09-07 468 20412 Oaxaca Santa María Guienagati no aplica sí sí 2017-09-07 469 20413 Oaxaca Santa María Huatulco no aplica no aplica sí 2017-09-07 470 20418 Oaxaca Santa María Jalapa del Marqués no aplica sí sí 2017-09-07 471 20419 Oaxaca Santa María Jaltianguis no aplica no aplica sí 2017-09-07 472 20420 Oaxaca Santa María Lachixío no aplica no aplica sí 2017-09-07 473 20421 Oaxaca Santa María Mixtequilla no aplica sí sí 2017-09-07 474 20424 Oaxaca Santa María Ozolotepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 475 20427 Oaxaca Santa María Petapa no aplica sí sí 2017-09-07 476 20428 Oaxaca Santa María Quiegolani no aplica no aplica sí 2017-09-07 477 20429 Oaxaca Santa María Sola no aplica no aplica sí 2017-09-07 478 20432 Oaxaca Santa María Temaxcalapa no aplica no aplica sí 2017-09-07 479 20433 Oaxaca Santa María Temaxcaltepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 480 20435 Oaxaca Santa María Tepantlali no aplica no aplica sí 2017-09-07 481 20436 Oaxaca Santa María Texcatitlán no aplica no aplica sí 2017-09-19 482 20437 Oaxaca Santa María Tlahuitoltepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 483 20439 Oaxaca Santa María Tonameca no aplica no aplica sí 2017-09-07 484 20440 Oaxaca Santa María Totolapilla no aplica sí sí 2017-09-07 485 20441 Oaxaca Santa María Xadani no aplica sí sí 2017-09-07 486 20442 Oaxaca Santa María Yalina no aplica no aplica sí 2017-09-07 487 20443 Oaxaca Santa María Yavesía no aplica no aplica sí 2017-09-07 488 20449 Oaxaca Santa María Zoquitlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 489 20452 Oaxaca Santiago Apóstol no aplica no aplica sí 2017-09-07 490 20453 Oaxaca Santiago Astata no aplica sí sí 2017-09-07 491 20454 Oaxaca Santiago Atitlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 492 20455 Oaxaca Santiago Ayuquililla sí no aplica sí 2017-09-19 493 20456 Oaxaca Santiago Cacaloxtepec sí no aplica sí 2017-09-19 494 20457 Oaxaca Santiago Camotlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 495 20459 Oaxaca Santiago Chazumba sí no aplica sí 2017-09-19 496 20460 Oaxaca Santiago Choapam no aplica no aplica sí 2017-09-07 497 20461 Oaxaca Santiago del Río sí no aplica sí 2017-09-19 498 20462 Oaxaca Santiago Huajolotitlán sí no aplica sí 2017-09-19 499 20464 Oaxaca Santiago Ihuitlán Plumas sí no aplica sí 2017-09-19 500 20465 Oaxaca Santiago Ixcuintepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 501 20467 Oaxaca Santiago Jamiltepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 502 20468 Oaxaca Santiago Jocotepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 503 20470 Oaxaca Santiago Lachiguiri no aplica sí sí 2017-09-07 504 20471 Oaxaca Santiago Lalopa no aplica no aplica sí 2017-09-07 505 20472 Oaxaca Santiago Laollaga no aplica sí sí 2017-09-07 506 20473 Oaxaca Santiago Laxopa no aplica no aplica sí 2017-09-07 507 20475 Oaxaca Santiago Matatlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 508 20476 Oaxaca Santiago Miltepec sí no aplica sí 2017-09-19 509 20477 Oaxaca Santiago Minas no aplica no aplica sí 2017-09-07 510 20484 Oaxaca Santiago Tamazola sí no aplica sí 2017-09-19 511 20486 Oaxaca Villa Tejúpam de la Unión sí no aplica sí 2017-09-19 512 20488 Oaxaca Santiago Tepetlapa sí no aplica sí 2017-09-19 513 20495 Oaxaca Santiago Xanica no aplica no aplica sí 2017-09-07 514 20496 Oaxaca Santiago Xiacuí no aplica no aplica sí 2017-09-07 515 20497 Oaxaca Santiago Yaitepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 516 20498 Oaxaca Santiago Yaveo no aplica no aplica sí 2017-09-07 517 20501 Oaxaca Santiago Yucuyachi sí no aplica sí 2017-09-19 518 20502 Oaxaca Santiago Zacatepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 519 20503 Oaxaca Santiago Zoochila no aplica no aplica sí 2017-09-07 520 20504 Oaxaca Nuevo Zoquiapam no aplica no aplica sí 2017-09-07 521 20505 Oaxaca Santo Domingo Ingenio no aplica sí sí 2017-09-07 522 20506 Oaxaca Santo Domingo Albarradas no aplica no aplica sí 2017-09-07 523 20508 Oaxaca Santo Domingo Chihuitán no aplica sí sí 2017-09-07 524 20509 Oaxaca Santo Domingo de Morelos no aplica no aplica sí 2017-09-07 525 20512 Oaxaca Santo Domingo Ozolotepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 526 20513 Oaxaca Santo Domingo Petapa no aplica sí sí 2017-09-07 527 20514 Oaxaca Santo Domingo Roayaga no aplica no aplica sí 2017-09-07 528 20515 Oaxaca Santo Domingo Tehuantepec no aplica sí sí 2017-09-07 529 20516 Oaxaca Santo Domingo Teojomulco no aplica no aplica sí 2017-09-07 530 20517 Oaxaca Santo Domingo Tepuxtepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 531 20519 Oaxaca Santo Domingo Tomaltepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 532 20520 Oaxaca Santo Domingo Tonalá sí no aplica sí 2017-09-19 533 20522 Oaxaca Santo Domingo Xagacía no aplica no aplica sí 2017-09-07 534 20524 Oaxaca Santo Domingo Yodohino sí no aplica sí 2017-09-19 535 20525 Oaxaca Santo Domingo Zanatepec no aplica sí sí 2017-09-07 536 20526 Oaxaca Santos Reyes Nopala no aplica no aplica sí 2017-09-07 537 20528 Oaxaca Santos Reyes Tepejillo sí no aplica sí 2017-09-19 538 20529 Oaxaca Santos Reyes Yucuná sí no aplica sí 2017-09-19 539 20530 Oaxaca Santo Tomás Jalieza no aplica no aplica sí 2017-09-07 540 20533 Oaxaca Santo Tomás Tamazulapan no aplica no aplica sí 2017-09-07 541 20534 Oaxaca San Vicente Coatlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 542 20535 Oaxaca San Vicente Lachixío no aplica no aplica sí 2017-09-07 543 20537 Oaxaca Silacayoápam sí no aplica sí 2017-09-19 544 20538 Oaxaca Sitio de Xitlapehua no aplica no aplica sí 2017-09-07 545 20539 Oaxaca Soledad Etla no aplica no aplica sí 2017-09-07 546 20540 Oaxaca Villa de Tamazulápam del Progreso sí no aplica sí 2017-09-19 547 20541 Oaxaca Tanetze de Zaragoza no aplica no aplica sí 2017-09-07 548 20542 Oaxaca Taniche no aplica no aplica sí 2017-09-07 549 20544 Oaxaca Teococuilco de Marcos Pérez no aplica no aplica sí 2017-09-07 550 20546 Oaxaca Teotitlán del Valle no aplica no aplica sí 2017-09-07 551 20547 Oaxaca Teotongo sí no aplica sí 2017-09-19 552 20549 Oaxaca Tezoatlán de Segura y Luna sí no aplica sí 2017-09-19 553 20550 Oaxaca San Jerónimo Tlacochahuaya no aplica no aplica sí 2017-09-07 554 20551 Oaxaca Tlacolula de Matamoros no aplica no aplica sí 2017-09-07 555 20552 Oaxaca Tlacotepec Plumas sí no aplica sí 2017-09-19 556 20553 Oaxaca Tlalixtac de Cabrera no aplica no aplica sí 2017-09-07 557 20554 Oaxaca Totontepec Villa de Morelos no aplica no aplica sí 2017-09-07 558 20555 Oaxaca Trinidad Zaachila no aplica no aplica sí 2017-09-07 559 20556 Oaxaca La Trinidad Vista Hermosa sí no aplica no aplica 2017-09-19 560 20557 Oaxaca Unión Hidalgo no aplica sí sí 2017-09-07 561 20560 Oaxaca Villa Díaz Ordaz no aplica no aplica sí 2017-09-07 562 20561 Oaxaca Yaxe no aplica no aplica sí 2017-09-07 563 20563 Oaxaca Yogana no aplica no aplica sí 2017-09-07 564 20565 Oaxaca Villa de Zaachila no aplica no aplica sí 2017-09-07 565 20567 Oaxaca Zapotitlán Lagunas sí no aplica sí 2017-09-19 566 20568 Oaxaca Zapotitlán Palmas sí no aplica sí 2017-09-19 567 20570 Oaxaca Zimatlán de Álvarez no aplica no aplica sí 2017-09-07 568 21001 Puebla Acajete no aplica sí sí 2017-09-19 569 21003 Puebla Acatlán no aplica sí sí 2017-09-19 570 21005 Puebla Acteopan no aplica sí sí 2017-09-19 571 21007 Puebla Ahuatlán no aplica sí sí 2017-09-19 572 21009 Puebla Ahuehuetitla no aplica sí sí 2017-09-19 573 21011 Puebla Albino Zertuche no aplica sí sí 2017-09-19 574 21015 Puebla Amozoc no aplica sí sí 2017-09-19 575 21018 Puebla Atexcal no aplica sí sí 2017-09-19 576 21019 Puebla Atlixco no aplica sí sí 2017-09-19 577 21020 Puebla Atoyatempan no aplica sí sí 2017-09-19 578 21021 Puebla Atzala no aplica sí sí 2017-09-19 579 21022 Puebla Atzitzihuacán no aplica sí sí 2017-09-19 580 21024 Puebla Axutla no aplica sí sí 2017-09-19 581 21026 Puebla Calpan no aplica sí sí 2017-09-19 582 21027 Puebla Caltepec no aplica sí sí 2017-09-19 583 21031 Puebla Coatzingo no aplica sí sí 2017-09-19 584 21032 Puebla Cohetzala no aplica sí sí 2017-09-19 585 21033 Puebla Cohuecan no aplica sí sí 2017-09-19 586 21034 Puebla Coronango no aplica sí sí 2017-09-19 587 21037 Puebla Coyotepec no aplica sí sí 2017-09-19 588 21038 Puebla Cuapiaxtla de Madero no aplica sí sí 2017-09-19 589 21040 Puebla Cuautinchán no aplica sí sí 2017-09-19 590 21041 Puebla Cuautlancingo no aplica sí sí 2017-09-19 591 21042 Puebla Cuayuca de Andrade no aplica sí sí 2017-09-19 592 21047 Puebla Chiautla no aplica sí sí 2017-09-19 593 21048 Puebla Chiautzingo no aplica sí sí 2017-09-19 594 21051 Puebla Chietla no aplica sí sí 2017-09-19 595 21052 Puebla Chigmecatitlán no aplica sí sí 2017-09-19 596 21055 Puebla Chila no aplica sí sí 2017-09-19 597 21056 Puebla Chila de la Sal no aplica sí sí 2017-09-19 598 21059 Puebla Chinantla no aplica sí sí 2017-09-19 599 21060 Puebla Domingo Arenas no aplica sí sí 2017-09-19 600 21062 Puebla Epatlán no aplica sí sí 2017-09-19 601 21066 Puebla Guadalupe no aplica sí sí 2017-09-19 602 21069 Puebla Huaquechula no aplica sí sí 2017-09-19 603 21070 Puebla Huatlatlauca no aplica sí sí 2017-09-19 604 21073 Puebla Huehuetlán el Chico no aplica sí sí 2017-09-19 605 21074 Puebla Huejotzingo no aplica sí sí 2017-09-19 606 21079 Puebla Huitziltepec no aplica sí sí 2017-09-19 607 21081 Puebla Ixcamilpa de Guerrero no aplica sí sí 2017-09-19 608 21082 Puebla Ixcaquixtla no aplica sí sí 2017-09-19 609 21085 Puebla Izúcar de Matamoros no aplica sí sí 2017-09-19 610 21087 Puebla Jolalpan no aplica sí sí 2017-09-19 611 21090 Puebla Juan C. Bonilla no aplica sí sí 2017-09-19 612 21092 Puebla Juan N. Méndez no aplica sí sí 2017-09-19 613 21095 Puebla La Magdalena Tlatlauquitepec no aplica sí sí 2017-09-19 614 21097 Puebla Mixtla no aplica sí sí 2017-09-19 615 21098 Puebla Molcaxac no aplica sí sí 2017-09-19 616 21102 Puebla Nealtican no aplica sí sí 2017-09-19 617 21106 Puebla Ocoyucan no aplica sí sí 2017-09-19 618 21112 Puebla Petlalcingo no aplica sí sí 2017-09-19 619 21113 Puebla Piaxtla no aplica sí sí 2017-09-19 620 21114 Puebla Puebla no aplica sí sí 2017-09-19 621 21118 Puebla Los Reyes de Juárez no aplica sí sí 2017-09-19 622 21119 Puebla San Andrés Cholula no aplica sí sí 2017-09-19 623 21121 Puebla San Diego la Mesa Tochimiltzingo no aplica sí sí 2017-09-19 624 21122 Puebla San Felipe Teotlalcingo no aplica sí sí 2017-09-19 625 21125 Puebla San Gregorio Atzompa no aplica sí sí 2017-09-19 626 21126 Puebla San Jerónimo Tecuanipan no aplica sí sí 2017-09-19 627 21127 Puebla San Jerónimo Xayacatlán no aplica sí sí 2017-09-19 628 21131 Puebla San Juan Atzompa no aplica sí sí 2017-09-19 629 21132 Puebla San Martín Texmelucan no aplica sí sí 2017-09-19 630 21133 Puebla San Martín Totoltepec no aplica sí sí 2017-09-19 631 21134 Puebla San Matías Tlalancaleca no aplica sí sí 2017-09-19 632 21135 Puebla San Miguel Ixitlán no aplica sí sí 2017-09-19 633 21136 Puebla San Miguel Xoxtla no aplica sí sí 2017-09-19 634 21138 Puebla San Nicolás de los Ranchos no aplica sí sí 2017-09-19 635 21139 Puebla San Pablo Anicano no aplica sí sí 2017-09-19 636 21140 Puebla San Pedro Cholula no aplica sí sí 2017-09-19 637 21141 Puebla San Pedro Yeloixtlahuaca no aplica sí sí 2017-09-19 638 21143 Puebla San Salvador el Verde no aplica sí sí 2017-09-19 639 21144 Puebla San Salvador Huixcolotla no aplica sí sí 2017-09-19 640 21146 Puebla Santa Catarina Tlaltempan no aplica sí sí 2017-09-19 641 21147 Puebla Santa Inés Ahuatempan no aplica sí sí 2017-09-19 642 21148 Puebla Santa Isabel Cholula no aplica sí sí 2017-09-19 643 21150 Puebla Huehuetlán el Grande no aplica sí sí 2017-09-19 644 21151 Puebla Santo Tomás Hueyotlipan no aplica sí sí 2017-09-19 645 21153 Puebla Tecali de Herrera no aplica sí sí 2017-09-19 646 21154 Puebla Tecamachalco no aplica sí sí 2017-09-19 647 21155 Puebla Tecomatlán no aplica sí sí 2017-09-19 648 21156 Puebla Tehuacán no aplica sí sí 2017-09-19 649 21157 Puebla Tehuitzingo no aplica sí sí 2017-09-19 650 21159 Puebla Teopantlán no aplica sí sí 2017-09-19 651 21160 Puebla Teotlalco no aplica sí sí 2017-09-19 652 21161 Puebla Tepanco de López no aplica sí sí 2017-09-19 653 21163 Puebla Tepatlaxco de Hidalgo no aplica sí sí 2017-09-19 654 21164 Puebla Tepeaca no aplica sí sí 2017-09-19 655 21165 Puebla Tepemaxalco no aplica sí sí 2017-09-19 656 21166 Puebla Tepeojuma no aplica sí sí 2017-09-19 657 21168 Puebla Tepexco no aplica sí sí 2017-09-19 658 21169 Puebla Tepexi de Rodríguez no aplica sí sí 2017-09-19 659 21171 Puebla Tepeyahualco de Cuauhtémoc no aplica sí sí 2017-09-19 660 21175 Puebla Tianguismanalco no aplica sí sí 2017-09-19 661 21176 Puebla Tilapa no aplica sí sí 2017-09-19 662 21177 Puebla Tlacotepec de Benito Juárez no aplica sí sí 2017-09-19 663 21180 Puebla Tlahuapan no aplica sí sí 2017-09-19 664 21181 Puebla Tlaltenango no aplica sí sí 2017-09-19 665 21182 Puebla Tlanepantla no aplica sí sí 2017-09-19 666 21185 Puebla Tlapanalá no aplica sí sí 2017-09-19 667 21188 Puebla Tochimilco no aplica sí sí 2017-09-19 668 21189 Puebla Tochtepec no aplica sí sí 2017-09-19 669 21190 Puebla Totoltepec de Guerrero no aplica sí sí 2017-09-19 670 21191 Puebla Tulcingo no aplica sí sí 2017-09-19 671 21193 Puebla Tzicatlacoyan no aplica sí sí 2017-09-19 672 21196 Puebla Xayacatlán de Bravo no aplica sí sí 2017-09-19 673 21198 Puebla Xicotlán no aplica sí sí 2017-09-19 674 21201 Puebla Xochiltepec no aplica sí sí 2017-09-19 675 21203 Puebla Xochitlán Todos Santos no aplica sí sí 2017-09-19 676 21205 Puebla Yehualtepec no aplica sí sí 2017-09-19 677 21206 Puebla Zacapala no aplica sí sí 2017-09-19 678 21209 Puebla Zapotitlán no aplica sí sí 2017-09-19 679 21211 Puebla Zaragoza no aplica sí sí 2017-09-19 680 29001 Tlaxcala Amaxac de Guerrero no aplica no aplica sí 2017-09-19 681 29002 Tlaxcala Apetatitlán de Antonio Carvajal no aplica no aplica sí 2017-09-19 682 29005 Tlaxcala Apizaco no aplica no aplica sí 2017-09-19 683 29009 Tlaxcala Cuaxomulco no aplica no aplica sí 2017-09-19 684 29010 Tlaxcala Chiautempan no aplica no aplica sí 2017-09-19 685 29014 Tlaxcala Hueyotlipan no aplica no aplica sí 2017-09-19 686 29015 Tlaxcala Ixtacuixtla de Mariano Matamoros no aplica no aplica sí 2017-09-19 687 29017 Tlaxcala Mazatecochco de José María Morelos no aplica no aplica sí 2017-09-19 688 29018 Tlaxcala Contla de Juan Cuamatzi no aplica no aplica sí 2017-09-19 689 29019 Tlaxcala Tepetitla de Lardizábal no aplica no aplica sí 2017-09-19 690 29022 Tlaxcala Acuamanala de Miguel Hidalgo no aplica no aplica sí 2017-09-19 691 29023 Tlaxcala Natívitas no aplica no aplica sí 2017-09-19 692 29024 Tlaxcala Panotla no aplica no aplica sí 2017-09-19 693 29025 Tlaxcala San Pablo del Monte no aplica no aplica sí 2017-09-19 694 29026 Tlaxcala Santa Cruz Tlaxcala no aplica no aplica sí 2017-09-19 695 29027 Tlaxcala Tenancingo no aplica no aplica sí 2017-09-19 696 29028 Tlaxcala Teolocholco no aplica no aplica sí 2017-09-19 697 29029 Tlaxcala Tepeyanco no aplica no aplica sí 2017-09-19 698 29032 Tlaxcala Tetlatlahuca no aplica no aplica sí 2017-09-19 699 29033 Tlaxcala Tlaxcala no aplica no aplica sí 2017-09-19 700 29036 Tlaxcala Totolac no aplica no aplica sí 2017-09-19 701 29038 Tlaxcala Tzompantepec no aplica no aplica sí 2017-09-19 702 29040 Tlaxcala Xaltocan no aplica no aplica sí 2017-09-19 703 29041 Tlaxcala Papalotla de Xicohténcatl no aplica no aplica sí 2017-09-19 704 29042 Tlaxcala Xicohtzinco no aplica no aplica sí 2017-09-19 705 29043 Tlaxcala Yauhquemehcan no aplica no aplica sí 2017-09-19 706 29044 Tlaxcala Zacatelco no aplica no aplica sí 2017-09-19 707 29048 Tlaxcala La Magdalena Tlaltelulco no aplica no aplica sí 2017-09-19 708 29049 Tlaxcala San Damián Texóloc no aplica no aplica sí 2017-09-19 709 29050 Tlaxcala San Francisco Tetlanohcan no aplica no aplica sí 2017-09-19 710 29051 Tlaxcala San Jerónimo Zacualpan no aplica no aplica sí 2017-09-19 711 29052 Tlaxcala San José Teacalco no aplica no aplica sí 2017-09-19 712 29053 Tlaxcala San Juan Huactzinco no aplica no aplica sí 2017-09-19 713 29054 Tlaxcala San Lorenzo Axocomanitla no aplica no aplica sí 2017-09-19 714 29055 Tlaxcala San Lucas Tecopilco no aplica no aplica sí 2017-09-19 715 29056 Tlaxcala Santa Ana Nopalucan no aplica no aplica sí 2017-09-19 716 29057 Tlaxcala Santa Apolonia Teacalco no aplica no aplica sí 2017-09-19 717 29058 Tlaxcala Santa Catarina Ayometla no aplica no aplica sí 2017-09-19 718 29059 Tlaxcala Santa Cruz Quilehtla no aplica no aplica sí 2017-09-19 719 29060 Tlaxcala Santa Isabel Xiloxoxtla no aplica no aplica sí 2017-09-19 720 30039 Veracruz Coatzacoalcos no aplica no aplica sí 2017-09-07 721 30048 Veracruz Cosoleacaque no aplica no aplica sí 2017-09-07 722 30070 Veracruz Hidalgotitlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 723 30089 Veracruz Jáltipan no aplica no aplica sí 2017-09-07 724 30108 Veracruz Minatitlán no aplica no aplica sí 2017-09-07 725 30172 Veracruz Texistepec no aplica no aplica sí 2017-09-07 3. Sobre los niveles de ingreso necesarios para adquirir un Smartphone para la app
A continuación, se presenta a manera de denuncia mediante un ejercicio, la lógica y el perfil discriminatorio con el que fue diseñado por el INE el sistema de captación y verificación de apoyo ciudadano.
El ejercicio considera como primer elemento para determinar la marginación por ingreso la distribución de la Población Ocupada por niveles de ingreso en México. La cual alcanzó la cifra de 52 millones 438 mil 646 trabajadores de acuerdo al INEGI. Distribuida de la siguiente manera:
Segundo. De acuerdo al listado presentado por el INE sobre los 206 dispositivos móviles donde fue probada la App-Apoyo Ciudadano. Se cotizaron los precios de dos celulares, uno de alta gama y otro de gama baja.
4. Sobre la población rural y sus niveles de ingreso para adquirir un Smartphone
Para agosto de 2017, de los 28.4 millones de personas que se encontraban en el medio rural, solamente 6.5 millones de personas se encuentran ocupadas en las actividades agrícolas y ganaderas.
Del total de la población rural, el 37.04% vive sin ingreso (10 millones 520 mil personas), 25.84% vive con ingreso de hasta un salario mínimo (7 millones 341 mil 120 personas), 29.93% de uno hasta dos salarios mínimos (8 millones 502 mil 105 personas), 5% vive con ingreso de dos hasta cinco salarios mínimos (1 millón 422 mil 300 personas), y sólo 1.8% de los trabajadores agrícolas reciben un ingreso superior a cinco salarios mínimos (511 mil 367 personas).
Con los niveles de ingresos la gran mayoría de la población no podría ser auxiliar de algún candidato independiente.
Dentro de los 283 municipios que menciona el INE, no se incluye a las localidades y comunidades rurales con grado de marginación Muy Alta, Alta Y Media, de acuerdo a los indicadores del CONAPO para marginalidad rural. El número de localidades con población rural a nivel nacional 196 mil.
Cuántos trabajadores rurales podrían adquirir los equipos recomendados por el INE
Anexo: listado de municipios por grado de marginación.
A continuación, la lista de municipios de acuerdo a su grado de marginación:
Muy alto:
# Clave del municipio Nombre de la entidad federativa Nombre del municipio Población total Índice de marginación Grado de marginación 1 7059 Chiapas Ocosingo 218893 1.417 Muy alto 2 7031 Chiapas Chilón 127914 2.238 Muy alto 3 7052 Chiapas Las Margaritas 122821 1.393 Muy alto 4 7023 Chiapas Chamula 87332 1.993 Muy alto 5 7096 Chiapas Tila 77554 1.589 Muy alto 6 7077 Chiapas Salto de Agua 63446 1.484 Muy alto 7 7064 Chiapas Oxchuc 48126 2.078 Muy alto 8 7081 Chiapas Simojovel 44295 1.564 Muy alto 9 7093 Chiapas Tenejapa 43593 1.266 Muy alto 10 7111 Chiapas Zinacantán 41112 1.692 Muy alto 11 7026 Chiapas Chenalhó 39648 1.958 Muy alto 12 7109 Chiapas Yajalón 37833 1.347 Muy alto 13 7112 Chiapas San Juan Cancuc 34829 2.6 Muy alto 14 7100 Chiapas Tumbalá 34305 1.557 Muy alto 15 7004 Chiapas Altamirano 32872 1.412 Muy alto 16 7075 Chiapas Las Rosas 28261 1.394 Muy alto 17 7076 Chiapas Sabanilla 26921 1.872 Muy alto 18 7039 Chiapas Huitiupán 23172 1.249 Muy alto 19 7014 Chiapas El Bosque 22606 1.261 Muy alto 20 7066 Chiapas Pantelhó 22011 2.479 Muy alto 21 7005 Chiapas Amatán 19348 1.398 Muy alto 22 7022 Chiapas Chalchihuitán 16803 2.853 Muy alto 23 7082 Chiapas Sitalá 13844 3.947 Muy alto 24 7115 Chiapas Maravilla Tenejapa 12945 1.689 Muy alto 25 7060 Chiapas Ocotepec 12508 1.846 Muy alto 26 7024 Chiapas Chanal 12181 1.475 Muy alto 27 7067 Chiapas Pantepec 12136 1.302 Muy alto 28 7056 Chiapas Mitontic 11906 2.121 Muy alto 29 7007 Chiapas Amatenango del Valle 9913 2.191 Muy alto 30 7098 Chiapas Totolapa 7284 1.435 Muy alto 31 7110 Chiapas San Lucas 7202 1.31 Muy alto 32 7118 Chiapas San Andrés Duraznal 5163 1.336 Muy alto 33 7058 Chiapas Nicolás Ruíz 4262 1.259 Muy alto 34 7119 Chiapas Santiago el Pinar 3684 1.566 Muy alto 35 8029 Chihuahua Guadalupe y Calvo 56130 2.217 Muy alto 36 8027 Chihuahua Guachochi 45544 2.36 Muy alto 37 8065 Chihuahua Urique 20947 3.264 Muy alto 38 8007 Chihuahua Balleza 16824 2.369 Muy alto 39 8008 Chihuahua Batopilas 11289 5.027 Muy alto 40 8012 Chihuahua Carichí 9211 3.957 Muy alto 41 8046 Chihuahua Morelos 7797 2.053 Muy alto 42 8066 Chihuahua Uruachi 6094 1.521 Muy alto 43 8041 Chihuahua Maguarichi 1593 1.639 Muy alto 44 10014 Durango Mezquital 39288 4.845 Muy alto 45 10034 Durango Tamazula 26709 1.624 Muy alto 46 12028 Guerrero Chilapa de Álvarez 129867 1.791 Muy alto 47 12012 Guerrero Ayutla de los Libres 69716 2.075 Muy alto 48 12052 Guerrero San Luis Acatlán 43671 2.066 Muy alto 49 12022 Guerrero Coyuca de Catalán 39002 1.324 Muy alto 50 12003 Guerrero Ajuchitlán del Progreso 38134 1.315 Muy alto 51 12032 Guerrero General Heliodoro Castillo 37340 1.806 Muy alto 52 12076 Guerrero Acatepec 36449 2.632 Muy alto 53 12051 Guerrero Quechultenango 35926 1.258 Muy alto 54 12071 Guerrero Xochistlahuaca 28839 2.39 Muy alto 55 12054 Guerrero San Miguel Totolapan 27853 2.583 Muy alto 56 12010 Guerrero Atlixtac 27212 2.295 Muy alto 57 12002 Guerrero Ahuacuotzingo 26858 2.14 Muy alto 58 12041 Guerrero Malinaltepec 25584 1.665 Muy alto 59 12045 Guerrero Olinalá 25483 2.008 Muy alto 60 12062 Guerrero Tlacoachistlahuaca 22771 2.768 Muy alto 61 12074 Guerrero Zitlala 22721 1.862 Muy alto 62 12020 Guerrero Copanatoyac 20192 2.569 Muy alto 63 12043 Guerrero Metlatónoc 19456 2.908 Muy alto 64 12004 Guerrero Alcozauca de Guerrero 19368 2.554 Muy alto 65 12042 Guerrero Mártir de Cuilapan 18526 1.744 Muy alto 66 12078 Guerrero Cochoapa el Grande 18458 4.744 Muy alto 67 12073 Guerrero Zirándaro 18206 1.403 Muy alto 68 12079 Guerrero José Joaquín de Herrera 17661 3.324 Muy alto 69 12025 Guerrero Cuautepec 16415 1.374 Muy alto 70 12019 Guerrero Copalillo 14866 2.696 Muy alto 71 12016 Guerrero Coahuayutla de José María Izazaga 12725 2.201 Muy alto 72 12069 Guerrero Xalpatláhuac 11726 2.216 Muy alto 73 12036 Guerrero Igualapa 11383 1.275 Muy alto 74 12072 Guerrero Zapotitlán Tablas 11221 2.137 Muy alto 75 12081 Guerrero Iliatenco 11114 1.318 Muy alto 76 12063 Guerrero Tlacoapa 9753 2.196 Muy alto 77 12008 Guerrero Atenango del Río 8731 1.349 Muy alto 78 12026 Guerrero Cuetzala del Progreso 8559 1.366 Muy alto 79 12065 Guerrero Tlalixtaquilla de Maldonado 7407 1.271 Muy alto 80 12047 Guerrero Pedro Ascencio Alquisiras 6883 2.494 Muy alto 81 12009 Guerrero Atlamajalcingo del Monte 5476 2.17 Muy alto 82 13027 Hidalgo Huehuetla 25989 1.486 Muy alto 83 13080 Hidalgo Yahualica 24173 1.367 Muy alto 84 13078 Hidalgo Xochiatipan 19752 1.296 Muy alto 85 14061 Jalisco Mezquitic 19452 3.03 Muy alto 86 14019 Jalisco Bolaños 7341 2.702 Muy alto 87 16008 Michoacán Aquila 24864 1.551 Muy alto 88 16092 Michoacán Tiquicheo de Nicolás Romero 13731 1.237 Muy alto 89 16101 Michoacán Tzitzio 8966 1.338 Muy alto 90 18009 Nayarit Del Nayar 42514 4.411 Muy alto 91 18019 Nayarit La Yesca 14315 1.908 Muy alto 92 18005 Nayarit Huajicori 12614 2.048 Muy alto 93 20041 Oaxaca Huautla de Jiménez 31551 1.705 Muy alto 94 20134 Oaxaca San Felipe Jalapa de Díaz 27979 1.62 Muy alto 95 20085 Oaxaca San Agustín Loxicha 24467 2.414 Muy alto 96 20406 Oaxaca Santa María Chilchotla 20328 3.13 Muy alto 97 20232 Oaxaca San Lucas Ojitlán 20085 1.249 Muy alto 98 20386 Oaxaca Santa Cruz Zenzontepec 18512 2.059 Muy alto 99 20124 Oaxaca San Blas Atempa 18406 1.353 Muy alto 100 20171 Oaxaca San José Tenango 18316 3.808 Muy alto 101 20248 Oaxaca San Mateo del Mar 14835 3.174 Muy alto 102 20058 Oaxaca Mazatlán Villa de Flores 13097 1.865 Muy alto 103 20466 Oaxaca Santiago Ixtayutla 13041 2.805 Muy alto 104 20450 Oaxaca Santiago Amoltepec 12683 2.154 Muy alto 105 20277 Oaxaca Villa Sola de Vega 12425 1.479 Muy alto 106 20312 Oaxaca San Pedro Jicayán 12387 1.454 Muy alto 107 20242 Oaxaca San Martín Peras 12246 2.711 Muy alto 108 20309 Oaxaca San Pedro Ixcatlán 11653 1.996 Muy alto 109 20509 Oaxaca Santo Domingo de Morelos 10738 1.694 Muy alto 110 20012 Oaxaca Candelaria Loxicha 10497 1.86 Muy alto 111 20016 Oaxaca Coicoyán de las Flores 9936 3.052 Muy alto 112 20407 Oaxaca Santa María Chimalapa 9078 2.211 Muy alto 113 20426 Oaxaca Santa María Peñoles 8593 1.525 Muy alto 114 20229 Oaxaca San Lorenzo Texmelúcan 8323 1.988 Muy alto 115 20234 Oaxaca San Lucas Zoquiápam 7250 1.999 Muy alto 116 20498 Oaxaca Santiago Yaveo 6885 1.452 Muy alto 117 20392 Oaxaca Santa Lucía Monteverde 6398 2.02 Muy alto 118 20040 Oaxaca Huautepec 6299 2.947 Muy alto 119 20225 Oaxaca San Lorenzo 6101 1.453 Muy alto 120 20446 Oaxaca Santa María Yucuhiti 6048 1.392 Muy alto 121 20543 Oaxaca Tataltepec de Valdés 5869 1.255 Muy alto 122 20502 Oaxaca Santiago Zacatepec 5187 2.081 Muy alto 123 20126 Oaxaca San Cristóbal Amatlán 5148 1.506 Muy alto 124 20326 Oaxaca San Pedro Sochiápam 5134 1.484 Muy alto 125 20159 Oaxaca San Jerónimo Coatlán 5019 1.266 Muy alto 126 20015 Oaxaca Coatecas Altas 4823 1.719 Muy alto 127 20517 Oaxaca Santo Domingo Tepuxtepec 4815 1.974 Muy alto 128 20337 Oaxaca San Pedro y San Pablo Ayutla 4813 1.703 Muy alto 129 20384 Oaxaca Santa Cruz Xitla 4754 1.455 Muy alto 130 20494 Oaxaca Santiago Tlazoyaltepec 4662 1.646 Muy alto 131 20051 Oaxaca Magdalena Teitipac 4563 2.39 Muy alto 132 20302 Oaxaca San Pedro Atoyac 4539 1.314 Muy alto 133 20367 Oaxaca Santa Catarina Mechoacán 4460 1.253 Muy alto 134 20116 Oaxaca San Bartolomé Ayautla 4415 1.73 Muy alto 135 20037 Oaxaca Mesones Hidalgo 4380 1.376 Muy alto 136 20497 Oaxaca Santiago Yaitepec 4352 1.758 Muy alto 137 20095 Oaxaca San Andrés Paxtlán 4295 1.651 Muy alto 138 20029 Oaxaca Eloxochitlán de Flores Magón 4135 1.906 Muy alto 139 20452 Oaxaca Santiago Apóstol 3995 1.55 Muy alto 140 20020 Oaxaca Constancia del Rosario 3947 1.447 Muy alto 141 20534 Oaxaca San Vicente Coatlán 3923 1.52 Muy alto 142 20169 Oaxaca San José Independencia 3867 2.748 Muy alto 143 20024 Oaxaca Cuyamecalco Villa de Zaragoza 3643 1.435 Muy alto 144 20306 Oaxaca San Pedro el Alto 3551 1.516 Muy alto 145 20352 Oaxaca San Simón Zahuatlán 3526 2.155 Muy alto 146 20435 Oaxaca Santa María Tepantlali 3465 1.87 Muy alto 147 20050 Oaxaca Magdalena Peñasco 3381 1.806 Muy alto 148 20391 Oaxaca Santa Lucía Miahuatlán 3361 2.334 Muy alto 149 20273 Oaxaca San Miguel Peras 3287 1.606 Muy alto 150 20170 Oaxaca San José Lachiguiri 3251 2.216 Muy alto 151 20396 Oaxaca Santa María la Asunción 3237 2.367 Muy alto 152 20485 Oaxaca Santiago Tapextla 3208 1.468 Muy alto 153 20263 Oaxaca San Miguel Coatlán 3178 1.519 Muy alto 154 20412 Oaxaca Santa María Guienagati 3168 1.736 Muy alto 155 20284 Oaxaca San Miguel Tilquiápam 3149 2.189 Muy alto 156 20567 Oaxaca Zapotitlán Lagunas 3142 1.707 Muy alto 157 20495 Oaxaca Santiago Xanica 3101 1.657 Muy alto 158 20231 Oaxaca San Lucas Camotlán 2961 1.529 Muy alto 159 20535 Oaxaca San Vicente Lachixío 2961 1.254 Muy alto 160 20379 Oaxaca Santa Cruz Nundaco 2921 1.321 Muy alto 161 20212 Oaxaca San Juan Petlapa 2919 1.564 Muy alto 162 20217 Oaxaca San Juan Tamazola 2877 1.949 Muy alto 163 20071 Oaxaca Pluma Hidalgo 2871 1.47 Muy alto 164 20189 Oaxaca San Juan Comaltepec 2870 1.553 Muy alto 165 20088 Oaxaca San Andrés Cabecera Nueva 2819 1.544 Muy alto 166 20211 Oaxaca San Juan Ozolotepec 2664 1.624 Muy alto 167 20271 Oaxaca San Miguel Mixtepec 2644 1.606 Muy alto 168 20069 Oaxaca La Pe 2632 1.382 Muy alto 169 20433 Oaxaca Santa María Temaxcaltepec 2571 2.062 Muy alto 170 20007 Oaxaca Asunción Ocotlán 2550 1.535 Muy alto 171 20297 Oaxaca San Pablo Tijaltepec 2504 1.333 Muy alto 172 20259 Oaxaca San Miguel Ahuehuetitlán 2360 1.759 Muy alto 173 20117 Oaxaca San Bartolomé Loxicha 2337 1.36 Muy alto 174 20240 Oaxaca San Martín Itunyoso 2298 2.348 Muy alto 175 20027 Oaxaca Chiquihuitlán de Benito Juárez 2251 1.592 Muy alto 176 20448 Oaxaca Santa María Zaniza 2234 1.72 Muy alto 177 20152 Oaxaca San Francisco Tlapancingo 2109 1.723 Muy alto 178 20253 Oaxaca San Mateo Piñas 2084 1.429 Muy alto 179 20252 Oaxaca San Mateo Peñasco 2062 1.415 Muy alto 180 20139 Oaxaca San Francisco Chapulapa 2045 1.37 Muy alto 181 20167 Oaxaca San José del Peñasco 2035 1.277 Muy alto 182 20255 Oaxaca San Mateo Sindihui 2019 1.259 Muy alto 183 20214 Oaxaca San Juan Quiotepec 1979 1.27 Muy alto 184 20148 Oaxaca San Francisco Ozolotepec 1940 1.247 Muy alto 185 20162 Oaxaca San Jerónimo Taviche 1934 1.429 Muy alto 186 20428 Oaxaca Santa María Quiegolani 1924 1.275 Muy alto 187 20481 Oaxaca Santiago Nuyoó 1820 1.743 Muy alto 188 20187 Oaxaca San Juan Coatzóspam 1808 1.516 Muy alto 189 20233 Oaxaca San Lucas Quiaviní 1736 1.356 Muy alto 190 20149 Oaxaca San Francisco Sola 1731 1.271 Muy alto 191 20395 Oaxaca Santa María Apazco 1720 1.654 Muy alto 192 20315 Oaxaca San Pedro Mártir 1694 2.067 Muy alto 193 20438 Oaxaca Santa María Tlalixtac 1635 1.344 Muy alto 194 20163 Oaxaca San Jerónimo Tecóatl 1590 1.304 Muy alto 195 20236 Oaxaca San Marcial Ozolotepec 1557 2.009 Muy alto 196 20372 Oaxaca Santa Catarina Yosonotú 1556 1.521 Muy alto 197 20374 Oaxaca Santa Cruz Acatepec 1548 2.174 Muy alto 198 20110 Oaxaca San Antonio Sinicahua 1484 1.391 Muy alto 199 20429 Oaxaca Santa María Sola 1471 1.282 Muy alto 200 20183 Oaxaca San Juan Bautista Tlachichilco 1383 1.272 Muy alto 201 20529 Oaxaca Santos Reyes Yucuná 1380 2.359 Muy alto 202 20048 Oaxaca Magdalena Mixtepec 1375 1.596 Muy alto 203 20274 Oaxaca San Miguel Piedras 1271 1.285 Muy alto 204 20563 Oaxaca Yogana 1264 1.546 Muy alto 205 20065 Oaxaca Ixpantepec Nieves 1209 1.254 Muy alto 206 20328 Oaxaca San Pedro Taviche 1208 1.639 Muy alto 207 20251 Oaxaca San Mateo Nejápam 1144 1.326 Muy alto 208 20382 Oaxaca Santa Cruz Tacahua 1116 1.45 Muy alto 209 20270 Oaxaca San Miguel Huautla 1094 1.604 Muy alto 210 20195 Oaxaca San Juan Diuxi 1071 1.344 Muy alto 211 20514 Oaxaca Santo Domingo Roayaga 1020 1.698 Muy alto 212 20127 Oaxaca San Cristóbal Amoltepec 1004 1.558 Muy alto 213 20155 Oaxaca San Ildefonso Sola 985 1.547 Muy alto 214 20436 Oaxaca Santa María Texcatitlán 981 1.678 Muy alto 215 20389 Oaxaca Santa Inés Yatzeche 952 1.428 Muy alto 216 20451 Oaxaca Santiago Apoala 875 2.243 Muy alto 217 20228 Oaxaca San Lorenzo Cuaunecuiltitla 807 1.398 Muy alto 218 20322 Oaxaca San Pedro Ocopetatillo 790 1.502 Muy alto 219 20304 Oaxaca San Pedro Coxcaltepec Cántaros 735 1.647 Muy alto 220 20355 Oaxaca Santa Ana Cuauhtémoc 727 1.318 Muy alto 221 20276 Oaxaca San Miguel Santa Flor 702 1.326 Muy alto 222 20209 Oaxaca San Juan Mixtepec 660 1.397 Muy alto 223 20311 Oaxaca San Pedro Jaltepetongo 545 1.253 Muy alto 224 20461 Oaxaca Santiago del Río 518 1.562 Muy alto 225 20354 Oaxaca Santa Ana Ateixtlahuaca 516 1.815 Muy alto 226 20099 Oaxaca San Andrés Tepetlapa 472 1.323 Muy alto 227 20430 Oaxaca Santa María Tataltepec 360 1.431 Muy alto 228 21010 Puebla Ajalpan 65854 1.242 Muy alto 229 21195 Puebla Vicente Guerrero 24660 1.677 Muy alto 230 21058 Puebla Chilchotla 20010 1.256 Muy alto 231 21183 Puebla Tlaola 19982 1.4 Muy alto 232 21072 Puebla Huehuetla 18803 2.434 Muy alto 233 21217 Puebla Zoquitlán 18278 2.065 Muy alto 234 21049 Puebla Chiconcuautla 16569 1.581 Muy alto 235 21006 Puebla Ahuacatlán 15637 1.443 Muy alto 236 21078 Puebla Huitzilan de Serdán 15096 1.415 Muy alto 237 21145 Puebla San Sebastián Tlacotepec 14092 1.919 Muy alto 238 21036 Puebla Coyomeapan 13942 1.679 Muy alto 239 21061 Puebla Eloxochitlán 12520 2.085 Muy alto 240 21167 Puebla Tepetzintla 11622 1.695 Muy alto 241 21107 Puebla Olintla 11517 2.394 Muy alto 242 21068 Puebla Hermenegildo Galeana 7611 1.399 Muy alto 243 21084 Puebla Ixtepec 6975 1.342 Muy alto 244 21077 Puebla Hueytlalpan 5186 2.09 Muy alto 245 21162 Puebla Tepango de Rodríguez 3947 1.52 Muy alto 246 21123 Puebla San Felipe Tepatlán 3838 1.532 Muy alto 247 21159 Puebla Teopantlán 3707 1.475 Muy alto 248 21005 Puebla Acteopan 2989 1.755 Muy alto 249 21028 Puebla Camocuautla 2624 1.45 Muy alto 250 24003 San Luis Potosí Aquismón 48772 2.112 Muy alto 251 24031 San Luis Potosí Santa Catarina 11791 2.257 Muy alto 252 30083 Veracruz Ixhuatlán de Madero 54132 1.264 Muy alto 253 30201 Veracruz Zongolica 43871 1.534 Muy alto 254 30149 Veracruz Soteapan 35155 1.681 Muy alto 255 30127 Veracruz La Perla 26880 1.475 Muy alto 256 30025 Veracruz Ayahualulco 26694 1.464 Muy alto 257 30159 Veracruz Tehuipango 26322 3.545 Muy alto 258 30147 Veracruz Soledad Atzompa 23130 1.812 Muy alto 259 30067 Veracruz Filomeno Mata 18367 1.549 Muy alto 260 30050 Veracruz Coxquihui 16754 1.695 Muy alto 261 30203 Veracruz Zozocolco de Hidalgo 15031 2.191 Muy alto 262 30168 Veracruz Tequila 15018 1.894 Muy alto 263 30202 Veracruz Zontecomatlán de López y Fuentes 14620 1.991 Muy alto 264 30076 Veracruz Ilamatlán 13474 2.137 Muy alto 265 30103 Veracruz Mecatlán 12332 1.794 Muy alto 266 30110 Veracruz Mixtla de Altamirano 11646 3.334 Muy alto 267 30170 Veracruz Texcatepec 10934 1.719 Muy alto 268 30020 Veracruz Atlahuilco 10933 1.891 Muy alto 269 30037 Veracruz Coahuitlán 8566 1.347 Muy alto 270 30165 Veracruz Tepatlaxco 8417 1.592 Muy alto 271 30184 Veracruz Tlaquilpa 7709 1.411 Muy alto 272 30198 Veracruz Zacualpan 7194 1.465 Muy alto 273 30019 Veracruz Astacinga 6534 1.399 Muy alto 274 30137 Veracruz Los Reyes 5830 1.794 Muy alto 275 30195 Veracruz Xoxocotla 5446 1.668 Muy alto 276 30171 Veracruz Texhuacán 5284 1.267 Muy alto 277 30064 Veracruz Chumatlán 3880 1.458 Muy alto 278 30018 Veracruz Aquila 1924 1.566 Muy alto 279 31019 Yucatán Chemax 36881 1.523 Muy alto 280 31092 Yucatán Tixcacalcupul 7157 1.503 Muy alto 281 31022 Yucatán Chikindzonot 4166 1.528 Muy alto 282 31049 Yucatán Mayapán 3700 2.019 Muy alto 283 31010 Yucatán Cantamayec 2519 1.262 Muy alto Alto:
# Clave del municipio Nombre de la entidad federativa Nombre del municipio Población total Índice de marginación Grado de marginación 1 4011 Campeche Candelaria 43879 0.769 Alto 2 4006 Campeche Hopelchén 40100 0.361 Alto 3 4010 Campeche Calakmul 28424 0.706 Alto 4 4007 Campeche Palizada 8971 0.164 Alto 5 7065 Chiapas Palenque 119826 0.475 Alto 6 7108 Chiapas Villaflores 104833 0.205 Alto 7 7061 Chiapas Ocozocoautla de Espinosa 92103 0.379 Alto 8 7107 Chiapas Villa Corzo 79003 0.772 Alto 9 7099 Chiapas La Trinitaria 76917 0.681 Alto 10 7034 Chiapas Frontera Comalapa 73436 0.336 Alto 11 7057 Chiapas Motozintla 72967 0.258 Alto 12 7106 Chiapas Venustiano Carranza 65009 0.851 Alto 13 7040 Chiapas Huixtla 54332 0.141 Alto 14 7069 Chiapas Pijijiapan 53525 0.51 Alto 15 7012 Chiapas Berriozábal 51722 0.152 Alto 16 7051 Chiapas Mapastepec 47932 0.249 Alto 17 7020 Chiapas La Concordia 46405 1.063 Alto 18 7015 Chiapas Cacahoatán 45594 0.092 Alto 19 7041 Chiapas La Independencia 44891 0.515 Alto 20 7094 Chiapas Teopisca 43175 1.097 Alto 21 7102 Chiapas Tuxtla Chico 41823 0.298 Alto 22 7092 Chiapas Tecpatán 41305 0.788 Alto 23 7079 Chiapas San Fernando 39204 0.22 Alto 24 7046 Chiapas Jiquipilas 39109 0.28 Alto 25 7087 Chiapas Suchiate 38797 0.581 Alto 26 7080 Chiapas Siltepec 35192 0.992 Alto 27 7037 Chiapas Huehuetán 35017 0.513 Alto 28 7013 Chiapas Bochil 34997 0.658 Alto 29 7030 Chiapas Chicomuselo 34744 0.789 Alto 30 7072 Chiapas Pueblo Nuevo Solistahuacán 31942 0.849 Alto 31 7032 Chiapas Escuintla 31822 0.314 Alto 32 7103 Chiapas Tuzantán 31755 0.616 Alto 33 7002 Chiapas Acala 31424 0.276 Alto 34 7068 Chiapas Pichucalco 31107 0.123 Alto 35 7006 Chiapas Amatenango de la Frontera 30732 0.508 Alto 36 7054 Chiapas Mazatán 29239 0.822 Alto 37 7071 Chiapas Villa Comaltitlán 28961 0.73 Alto 38 7003 Chiapas Acapetahua 28380 0.739 Alto 39 7008 Chiapas Angel Albino Corzo 28162 0.72 Alto 40 7044 Chiapas Ixtapa 27198 0.483 Alto 41 7049 Chiapas Larráinzar 23889 1.206 Alto 42 7038 Chiapas Huixtán 23625 1.024 Alto 43 7021 Chiapas Copainalá 21800 0.403 Alto 44 7047 Chiapas Jitotol 20606 0.776 Alto 45 7114 Chiapas Benemérito de las Américas 20193 0.926 Alto 46 7011 Chiapas Bella Vista 20142 0.644 Alto 47 7083 Chiapas Socoltenango 18539 0.862 Alto 48 7062 Chiapas Ostuacán 18128 0.72 Alto 49 7001 Chiapas Acacoyagua 18082 0.237 Alto 50 7016 Chiapas Catazajá 17065 0.578 Alto 51 7105 Chiapas Unión Juárez 15350 0.416 Alto 52 7104 Chiapas Tzimol 15316 0.535 Alto 53 7035 Chiapas Frontera Hidalgo 14416 0.579 Alto 54 7070 Chiapas El Porvenir 14121 0.484 Alto 55 7116 Chiapas Marqués de Comillas 11444 1.182 Alto 56 7042 Chiapas Ixhuatán 11342 0.49 Alto 57 7043 Chiapas Ixtacomitán 10772 0.596 Alto 58 7085 Chiapas Soyaló 10707 0.292 Alto 59 7073 Chiapas Rayón 9578 0.509 Alto 60 7018 Chiapas Coapilla 9210 0.746 Alto 61 7084 Chiapas Solosuchiapa 8082 0.863 Alto 62 7053 Chiapas Mazapa de Madero 7769 0.348 Alto 63 7117 Chiapas Montecristo de Guerrero 7682 1.01 Alto 64 7025 Chiapas Chapultenango 7644 0.343 Alto 65 7010 Chiapas Bejucal de Ocampo 7494 1.08 Alto 66 7033 Chiapas Francisco León 7430 1.11 Alto 67 7036 Chiapas La Grandeza 7057 0.482 Alto 68 7113 Chiapas Aldama 6712 1.173 Alto 69 7028 Chiapas Chiapilla 5899 1.005 Alto 70 7045 Chiapas Ixtapangajoya 5384 0.845 Alto 71 7050 Chiapas La Libertad 4915 0.323 Alto 72 7090 Chiapas Tapalapa 3839 0.444 Alto 73 7088 Chiapas Sunuapa 2283 0.636 Alto 74 8009 Chihuahua Bocoyna 27909 0.838 Alto 75 8020 Chihuahua Chínipas 7501 0.686 Alto 76 8030 Chihuahua Guazapares 7429 0.924 Alto 77 8063 Chihuahua Temósachic 6425 0.625 Alto 78 8047 Chihuahua Moris 5141 0.191 Alto 79 8049 Chihuahua Nonoava 2574 0.096 Alto 80 10023 Durango Pueblo Nuevo 50417 0.106 Alto 81 10035 Durango Tepehuanes 11060 0.144 Alto 82 10009 Durango Guanaceví 9851 0.233 Alto 83 10037 Durango Topia 9351 0.321 Alto 84 10027 Durango San Juan de Guadalupe 5564 0.126 Alto 85 10019 Durango Otáez 5385 0.956 Alto 86 10002 Durango Canelas 4683 0.45 Alto 87 11029 Guanajuato San Diego de la Unión 39668 0.27 Alto 88 11040 Guanajuato Tierra Blanca 18960 0.413 Alto 89 11045 Guanajuato Xichú 11639 0.677 Alto 90 11034 Guanajuato Santa Catarina 5261 0.147 Alto 91 11006 Guanajuato Atarjea 5128 0.627 Alto 92 12066 Guerrero Tlapa de Comonfort 87967 0.619 Alto 93 12021 Guerrero Coyuca de Benítez 76306 0.56 Alto 94 12046 Guerrero Ometepec 67641 0.769 Alto 95 12057 Guerrero Técpan de Galeana 64577 0.102 Alto 96 12011 Guerrero Atoyac de Álvarez 60382 0.207 Alto 97 12058 Guerrero Teloloapan 57377 0.604 Alto 98 12075 Guerrero Eduardo Neri 51316 0.21 Alto 99 12053 Guerrero San Marcos 49449 0.915 Alto 100 12056 Guerrero Tecoanapa 46812 0.957 Alto 101 12061 Guerrero Tixtla de Guerrero 42653 0.162 Alto 102 12034 Guerrero Huitzuco de los Figueroa 37094 0.417 Alto 103 12059 Guerrero Tepecoacuilco de Trujano 31599 0.582 Alto 104 12023 Guerrero Cuajinicuilapa 27266 0.575 Alto 105 12068 Guerrero La Unión de Isidoro Montes de Oca 26432 0.437 Alto 106 12040 Guerrero Leonardo Bravo 26342 0.916 Alto 107 12067 Guerrero Tlapehuala 21995 0.305 Alto 108 12030 Guerrero Florencio Villarreal 20855 0.446 Alto 109 12027 Guerrero Cutzamala de Pinzón 19746 1.02 Alto 110 12033 Guerrero Huamuxtitlán 15287 0.129 Alto 111 12013 Guerrero Azoyú 14865 1.066 Alto 112 12060 Guerrero Tetipac 14658 0.803 Alto 113 12018 Guerrero Copala 14304 0.351 Alto 114 12077 Guerrero Marquelia 13730 0.473 Alto 115 12017 Guerrero Cocula 13457 0.156 Alto 116 12044 Guerrero Mochitlán 12752 0.184 Alto 117 12064 Guerrero Tlalchapa 12404 0.199 Alto 118 12006 Guerrero Apaxtla 11159 0.154 Alto 119 12024 Guerrero Cualác 7649 1.124 Alto 120 12080 Guerrero Juchitán 7576 0.983 Alto 121 12070 Guerrero Xochihuehuetlán 7201 0.935 Alto 122 12005 Guerrero Alpoyeca 6657 0.558 Alto 123 12037 Guerrero Ixcateopan de Cuauhtémoc 6179 0.856 Alto 124 12031 Guerrero General Canuto A. Neri 5780 1.197 Alto 125 13002 Hidalgo Acaxochitlán 43774 0.668 Alto 126 13073 Hidalgo Tlanchinol 39772 0.59 Alto 127 13046 Hidalgo San Felipe Orizatlán 38952 0.162 Alto 128 13062 Hidalgo Tepehuacán de Guerrero 30750 1.229 Alto 129 13018 Hidalgo Chapulhuacán 23961 0.285 Alto 130 13025 Hidalgo Huautla 21244 0.389 Alto 131 13037 Hidalgo Metztitlán 20111 0.313 Alto 132 13011 Hidalgo Atlapexco 19902 0.482 Alto 133 13053 Hidalgo San Bartolo Tutotepec 18986 1.201 Alto 134 13060 Hidalgo Tenango de Doria 18766 0.35 Alto 135 13049 Hidalgo Pisaflores 17379 0.699 Alto 136 13014 Hidalgo Calnali 17163 0.389 Alto 137 13068 Hidalgo Tianguistengo 15122 0.951 Alto 138 13026 Hidalgo Huazalingo 13986 0.447 Alto 139 13017 Hidalgo Chapantongo 13789 0.272 Alto 140 13031 Hidalgo Jacala de Ledezma 13399 0.113 Alto 141 13071 Hidalgo Tlahuiltepa 10376 0.339 Alto 142 13040 Hidalgo La Misión 10139 1.035 Alto 143 13034 Hidalgo Lolotla 9461 0.564 Alto 144 13004 Hidalgo Agua Blanca de Iturbide 9116 0.144 Alto 145 13038 Hidalgo Mineral del Chico 9028 0.087 Alto 146 13043 Hidalgo Nicolás Flores 7031 0.321 Alto 147 13047 Hidalgo Pacula 5139 0.381 Alto 148 14027 Jalisco Cuautitlán de García Barragán 18138 0.815 Alto 149 14122 Jalisco Zapotitlán de Vadillo 7027 0.129 Alto 150 14115 Jalisco Villa Guerrero 5417 0.214 Alto 151 14031 Jalisco Chimaltitán 3383 0.968 Alto 152 14056 Jalisco Santa María del Oro 2028 0.579 Alto 153 15074 México San Felipe del Progreso 134143 0.276 Alto 154 15114 México Villa Victoria 104612 0.679 Alto 155 15124 México San José del Rincón 93878 0.538 Alto 156 15001 México Acambay de Ruíz Castañeda 66034 0.38 Alto 157 15111 México Villa de Allende 52641 0.308 Alto 158 15003 México Aculco 49026 0.197 Alto 159 15105 México Tlatlaya 34937 0.315 Alto 160 15032 México Donato Guerra 34000 0.789 Alto 161 15086 México Temascaltepec 31631 0.293 Alto 162 15056 México Morelos 29862 0.424 Alto 163 15123 México Luvianos 27860 0.379 Alto 164 15080 México Sultepec 26832 0.509 Alto 165 15008 México Amatepec 26610 0.332 Alto 166 15097 México Texcaltitlán 19206 0.136 Alto 167 15119 México Zumpahuacán 16927 0.543 Alto 168 15117 México Zacualpan 14958 0.749 Alto 169 15004 México Almoloya de Alquisiras 14846 0.16 Alto 170 15041 México Ixtapan del Oro 6791 0.758 Alto 171 15066 México Otzoloapan 3872 0.249 Alto 172 16038 Michoacán Huetamo 40818 0.367 Alto 173 16025 Michoacán Chilchota 39035 0.186 Alto 174 16035 Michoacán La Huacana 34243 0.259 Alto 175 16017 Michoacán Contepec 34193 0.096 Alto 176 16097 Michoacán Turicato 31849 0.679 Alto 177 16084 Michoacán Tangamandapio 29268 0.172 Alto 178 16056 Michoacán Nahuatzen 28074 0.784 Alto 179 16093 Michoacán Tlalpujahua 27788 0.278 Alto 180 16064 Michoacán Parácuaro 26789 0.276 Alto 181 16061 Michoacán Ocampo 24424 0.211 Alto 182 16024 Michoacán Cherán 19081 0.134 Alto 183 16049 Michoacán Madero 18030 0.724 Alto 184 16077 Michoacán San Lucas 17845 0.614 Alto 185 16031 Michoacán Epitacio Huerta 16622 0.092 Alto 186 16029 Michoacán Churumuco 15455 1.094 Alto 187 16099 Michoacán Tuzantla 15383 0.689 Alto 188 16041 Michoacán Irimbo 15215 0.09 Alto 189 16021 Michoacán Charapan 12373 0.844 Alto 190 16013 Michoacán Carácuaro 9485 0.658 Alto 191 16081 Michoacán Susupuato 8804 0.975 Alto 192 16057 Michoacán Nocupétaro 8195 0.855 Alto 193 16096 Michoacán Tumbiscatío 6947 0.786 Alto 194 16026 Michoacán Chinicuila 5032 0.458 Alto 195 16027 Michoacán Chucándiro 4559 0.191 Alto 196 16007 Michoacán Aporo 3218 0.209 Alto 197 17023 Morelos Tlalnepantla 7166 0.184 Alto 198 19007 Nuevo León Aramberri 16152 0.169 Alto 199 19036 Nuevo León Mier y Noriega 6996 0.422 Alto 200 19024 Nuevo León General Zaragoza 6011 0.595 Alto 201 19043 Nuevo León Rayones 2640 0.1 Alto 202 20482 Oaxaca Santiago Pinotepa Nacional 53148 0.227 Alto 203 20324 Oaxaca San Pedro Pochutla 47476 0.45 Alto 204 20334 Oaxaca Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 46152 0.333 Alto 205 20002 Oaxaca Acatlán de Pérez Figueroa 45883 0.339 Alto 206 20057 Oaxaca Matías Romero Avendaño 39828 0.285 Alto 207 20278 Oaxaca San Miguel Soyaltepec 39680 1.179 Alto 208 20469 Oaxaca Santiago Juxtlahuaca 36275 0.975 Alto 209 20073 Oaxaca Putla Villa de Guerrero 32640 0.107 Alto 210 20198 Oaxaca San Juan Guichicovi 29364 1.216 Alto 211 20439 Oaxaca Santa María Tonameca 25130 1.174 Alto 212 20190 Oaxaca San Juan Cotzocón 23686 0.776 Alto 213 20559 Oaxaca San Juan Bautista Valle Nacional 22699 0.145 Alto 214 20028 Oaxaca Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo 20915 0.436 Alto 215 20467 Oaxaca Santiago Jamiltepec 19201 0.16 Alto 216 20207 Oaxaca San Juan Mazatlán 19163 1.136 Alto 217 20526 Oaxaca Santos Reyes Nopala 17583 0.76 Alto 218 20205 Oaxaca San Juan Lalana 16972 1.18 Alto 219 20427 Oaxaca Santa María Petapa 16518 0.728 Alto 220 20447 Oaxaca Santa María Zacatepec 16340 0.721 Alto 221 20364 Oaxaca Santa Catarina Juquila 15987 0.431 Alto 222 20327 Oaxaca San Pedro Tapanatepec 15152 0.208 Alto 223 20468 Oaxaca Santiago Jocotepec 14135 1.034 Alto 224 20125 Oaxaca San Carlos Yautepec 12101 0.702 Alto 225 20377 Oaxaca Santa Cruz Itundujia 11616 1.144 Alto 226 20136 Oaxaca San Felipe Usila 11604 0.307 Alto 227 20414 Oaxaca Santa María Huazolotitlán 11400 0.618 Alto 228 20549 Oaxaca Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca 11034 0.498 Alto 229 20325 Oaxaca San Pedro Quiatoni 10810 1.144 Alto 230 20131 Oaxaca San Dionisio Ocotepec 10628 0.533 Alto 231 20188 Oaxaca San Juan Colorado 10030 1.103 Alto 232 20307 Oaxaca San Pedro Huamelula 10014 0.321 Alto 233 20177 Oaxaca San Juan Bautista Cuicatlán 9945 0.25 Alto 234 20475 Oaxaca Santiago Matatlán 9681 0.825 Alto 235 20417 Oaxaca Santa María Jacatepec 9474 0.383 Alto 236 20513 Oaxaca Santo Domingo Petapa 9157 0.294 Alto 237 20026 Oaxaca Chalcatongo de Hidalgo 9066 0.433 Alto 238 20143 Oaxaca San Francisco Ixhuatán 8980 0.096 Alto 239 20437 Oaxaca Santa María Tlahuitoltepec 8922 0.855 Alto 240 20185 Oaxaca San Juan Cacahuatepec 8855 0.166 Alto 241 20441 Oaxaca Santa María Xadani 8795 0.368 Alto 242 20310 Oaxaca San Pedro Ixtlahuaca 8561 0.7 Alto 243 20266 Oaxaca San Miguel del Puerto 8362 0.757 Alto 244 20348 Oaxaca San Sebastián Tecomaxtlahuaca 8352 0.832 Alto 245 20500 Oaxaca Santiago Yosondúa 8330 0.507 Alto 246 20275 Oaxaca San Miguel Quetzaltepec 8119 1.102 Alto 247 20141 Oaxaca San Francisco del Mar 7650 0.651 Alto 248 20261 Oaxaca San Miguel Amatitlán 7549 1.176 Alto 249 20064 Oaxaca Nejapa de Madero 7385 0.482 Alto 250 20105 Oaxaca San Antonino Monte Verde 7305 0.41 Alto 251 20009 Oaxaca Ayotzintepec 7102 0.377 Alto 252 20031 Oaxaca Tamazulápam del Espíritu Santo 7102 0.863 Alto 253 20520 Oaxaca Santo Domingo Tonalá 6921 0.254 Alto 254 20070 Oaxaca Pinotepa de Don Luis 6893 0.667 Alto 255 20072 Oaxaca San José del Progreso 6822 1.068 Alto 256 20265 Oaxaca San Miguel Chimalapa 6817 1.121 Alto 257 20208 Oaxaca San Juan Mixtepec 6680 1.094 Alto 258 20300 Oaxaca San Pedro Amuzgos 6664 0.715 Alto 259 20560 Oaxaca Villa Díaz Ordaz 6646 0.679 Alto 260 20537 Oaxaca Silacayoápam 6495 0.386 Alto 261 20272 Oaxaca San Miguel Panixtlahuaca 6422 0.577 Alto 262 20090 Oaxaca San Andrés Huaxpaltepec 6168 0.192 Alto 263 20103 Oaxaca San Antonino Castillo Velasco 6009 0.759 Alto 264 20546 Oaxaca Teotitlán del Valle 5784 0.548 Alto 265 20210 Oaxaca San Juan Ñumí 5747 0.67 Alto 266 20550 Oaxaca San Jerónimo Tlacochahuaya 5491 0.219 Alto 267 20036 Oaxaca Guevea de Humboldt 5409 0.768 Alto 268 20554 Oaxaca Totontepec Villa de Morelos 5361 0.982 Alto 269 20130 Oaxaca San Dionisio del Mar 5127 0.926 Alto 270 20516 Oaxaca Santo Domingo Teojomulco 5093 0.905 Alto 271 20489 Oaxaca Santiago Tetepec 4994 0.683 Alto 272 20415 Oaxaca Santa María Ipalapa 4990 0.509 Alto 273 20460 Oaxaca Santiago Choápam 4983 1.12 Alto 274 20470 Oaxaca Santiago Lachiguiri 4886 0.585 Alto 275 20153 Oaxaca San Gabriel Mixtepec 4836 0.485 Alto 276 20202 Oaxaca San Juan Lachao 4677 0.96 Alto 277 20098 Oaxaca San Andrés Teotilálpam 4425 1.15 Alto 278 20108 Oaxaca San Antonio Huitepec 4421 1.154 Alto 279 20398 Oaxaca Ayoquezco de Aldama 4418 0.665 Alto 280 20491 Oaxaca Santiago Textitlán 4404 0.498 Alto 281 20213 Oaxaca San Juan Quiahije 4286 0.957 Alto 282 20484 Oaxaca Santiago Tamazola 4250 0.595 Alto 283 20111 Oaxaca San Antonio Tepetlapa 4245 1.062 Alto 284 20291 Oaxaca San Pablo Coatlán 4245 0.515 Alto 285 20330 Oaxaca San Pedro Teutila 4232 0.764 Alto 286 20434 Oaxaca Santa María Teopoxco 4214 1.172 Alto 287 20269 Oaxaca San Miguel el Grande 4109 0.15 Alto 288 20082 Oaxaca San Agustín Chayuco 4099 0.464 Alto 289 20345 Oaxaca San Sebastián Ixcapa 4072 0.445 Alto 290 20366 Oaxaca Santa Catarina Loxicha 3905 1.146 Alto 291 20424 Oaxaca Santa María Ozolotepec 3894 1.106 Alto 292 20393 Oaxaca Santa Lucía Ocotlán 3855 0.808 Alto 293 20244 Oaxaca San Martín Toxpalan 3787 0.527 Alto 294 20360 Oaxaca Santa Ana Zegache 3773 0.61 Alto 295 20200 Oaxaca San Juan Juquila Mixes 3726 0.973 Alto 296 20532 Oaxaca Santo Tomás Ocotepec 3705 1.172 Alto 297 20285 Oaxaca San Miguel Tlacamama 3662 0.712 Alto 298 20235 Oaxaca San Luis Amatlán 3642 1.074 Alto 299 20530 Oaxaca Santo Tomás Jalieza 3617 0.636 Alto 300 20249 Oaxaca San Mateo Yoloxochitlán 3614 0.965 Alto 301 20133 Oaxaca San Esteban Atatlahuca 3596 1.187 Alto 302 20347 Oaxaca San Sebastián Río Hondo 3587 0.407 Alto 303 20055 Oaxaca Mariscala de Juárez 3486 0.146 Alto 304 20507 Oaxaca Santo Domingo Armenta 3469 0.891 Alto 305 20378 Oaxaca Santa Cruz Mixtepec 3425 0.477 Alto 306 20137 Oaxaca San Francisco Cahuacuá 3379 0.66 Alto 307 20017 Oaxaca La Compañía 3365 1.025 Alto 308 20410 Oaxaca Santa María Ecatepec 3353 0.142 Alto 309 20474 Oaxaca Santiago Llano Grande 3284 0.248 Alto 310 20203 Oaxaca San Juan Lachigalla 3277 1.178 Alto 311 20076 Oaxaca La Reforma 3256 0.268 Alto 312 20197 Oaxaca San Juan Guelavía 3212 0.439 Alto 313 20286 Oaxaca San Miguel Tlacotepec 3164 0.789 Alto 314 20046 Oaxaca Magdalena Jaltepec 3149 0.799 Alto 315 20308 Oaxaca San Pedro Huilotepec 3146 0.586 Alto 316 20254 Oaxaca San Mateo Río Hondo 3133 0.846 Alto 317 20511 Oaxaca Santo Domingo Nuxaá 3124 1.125 Alto 318 20490 Oaxaca Santiago Texcalcingo 3098 1.027 Alto 319 20457 Oaxaca Santiago Camotlán 3082 0.963 Alto 320 20555 Oaxaca Trinidad Zaachila 3032 0.21 Alto 321 20566 Oaxaca San Mateo Yucutindoo 3010 1.194 Alto 322 20113 Oaxaca San Baltazar Loxicha 2996 0.259 Alto 323 20492 Oaxaca Santiago Tilantongo 2956 1.188 Alto 324 20449 Oaxaca Santa María Zoquitlán 2939 0.396 Alto 325 20019 Oaxaca Concepción Pápalo 2934 0.867 Alto 326 20454 Oaxaca Santiago Atitlán 2920 1.141 Alto 327 20387 Oaxaca Santa Gertrudis 2914 0.201 Alto 328 20351 Oaxaca San Simón Almolongas 2820 0.743 Alto 329 20561 Oaxaca Yaxe 2789 1.169 Alto 330 20146 Oaxaca San Francisco Logueche 2787 1.085 Alto 331 20164 Oaxaca San Jorge Nuchita 2772 0.872 Alto 332 20394 Oaxaca Santa María Alotepec 2766 0.37 Alto 333 20123 Oaxaca San Bernardo Mixtepec 2741 0.742 Alto 334 20226 Oaxaca San Lorenzo Albarradas 2723 0.401 Alto 335 20061 Oaxaca Monjas 2722 1.066 Alto 336 20176 Oaxaca San Juan Bautista Coixtlahuaca 2687 0.811 Alto 337 20344 Oaxaca San Sebastián Coatlán 2678 0.219 Alto 338 20279 Oaxaca San Miguel Suchixtepec 2665 0.675 Alto 339 20220 Oaxaca San Juan Tepeuxila 2639 0.466 Alto 340 20219 Oaxaca San Juan Teitipac 2619 0.875 Alto 341 20104 Oaxaca San Antonino el Alto 2606 0.764 Alto 342 20527 Oaxaca Santos Reyes Pápalo 2600 0.985 Alto 343 20180 Oaxaca San Juan Bautista Lo de Soto 2593 0.241 Alto 344 20060 Oaxaca Mixistlán de la Reforma 2585 1.194 Alto 345 20455 Oaxaca Santiago Ayuquililla 2583 1.149 Alto 346 20161 Oaxaca San Jerónimo Sosola 2517 0.759 Alto 347 20112 Oaxaca San Baltazar Chichicápam 2494 0.663 Alto 348 20118 Oaxaca San Bartolomé Quialana 2476 1.181 Alto 349 20206 Oaxaca San Juan de los Cués 2444 0.386 Alto 350 20154 Oaxaca San Ildefonso Amatlán 2407 0.543 Alto 351 20486 Oaxaca Villa Tejúpam de la Unión 2403 0.384 Alto 352 20388 Oaxaca Santa Inés del Monte 2372 1.205 Alto 353 20158 Oaxaca San Jacinto Tlacotepec 2258 1.025 Alto 354 20182 Oaxaca San Juan Bautista Tlacoatzintepec 2178 0.934 Alto 355 20260 Oaxaca San Miguel Aloápam 2172 0.664 Alto 356 20353 Oaxaca Santa Ana 2153 0.096 Alto 357 20533 Oaxaca Santo Tomás Tamazulapan 2132 0.366 Alto 358 20380 Oaxaca Santa Cruz Papalutla 2127 0.511 Alto 359 20089 Oaxaca San Andrés Dinicuiti 2112 0.206 Alto 360 20405 Oaxaca Villa de Chilapa de Díaz 2110 0.232 Alto 361 20323 Oaxaca San Pedro Ocotepec 2098 0.651 Alto 362 20264 Oaxaca San Miguel Chicahua 2097 1.215 Alto 363 20425 Oaxaca Santa María Pápalo 2086 0.595 Alto 364 20003 Oaxaca Asunción Cacalotepec 2027 0.906 Alto 365 20487 Oaxaca Santiago Tenango 1995 0.117 Alto 366 20349 Oaxaca San Sebastián Teitipac 1967 0.618 Alto 367 20201 Oaxaca San Juan Juquila Vijanos 1953 0.846 Alto 368 20358 Oaxaca Santa Ana Tlapacoyan 1950 0.196 Alto 369 20343 Oaxaca San Sebastián Abasolo 1933 0.141 Alto 370 20368 Oaxaca Santa Catarina Minas 1930 0.244 Alto 371 20038 Oaxaca Villa Hidalgo 1917 1.001 Alto 372 20420 Oaxaca Santa María Lachixío 1844 1.183 Alto 373 20478 Oaxaca Santiago Nacaltepec 1785 0.42 Alto 374 20081 Oaxaca San Agustín Atenango 1760 0.774 Alto 375 20336 Oaxaca San Pedro Yólox 1698 1.03 Alto 376 20431 Oaxaca Santa María Tecomavaca 1692 0.405 Alto 377 20340 Oaxaca San Pedro y San Pablo Tequixtepec 1680 0.386 Alto 378 20097 Oaxaca San Andrés Solaga 1671 0.609 Alto 379 20504 Oaxaca Nuevo Zoquiápam 1654 0.427 Alto 380 20541 Oaxaca Tanetze de Zaragoza 1622 0.291 Alto 381 20569 Oaxaca Santa Inés de Zaragoza 1616 0.517 Alto 382 20548 Oaxaca Tepelmeme Villa de Morelos 1607 0.741 Alto 383 20465 Oaxaca Santiago Ixcuintepec 1598 0.688 Alto 384 20175 Oaxaca San Juan Bautista Atatlahuca 1583 0.654 Alto 385 20400 Oaxaca Santa María Camotlán 1568 0.327 Alto 386 20445 Oaxaca Santa María Yosoyúa 1514 0.838 Alto 387 20165 Oaxaca San José Ayuquila 1512 0.736 Alto 388 20301 Oaxaca San Pedro Apóstol 1505 0.339 Alto 389 20173 Oaxaca San Juan Atepec 1462 0.537 Alto 390 20080 Oaxaca San Agustín Amatengo 1459 0.565 Alto 391 20179 Oaxaca San Juan Bautista Jayacatlán 1456 0.553 Alto 392 20477 Oaxaca Santiago Minas 1445 0.812 Alto 393 20346 Oaxaca San Sebastián Nicananduta 1441 0.82 Alto 394 20456 Oaxaca Santiago Cacaloxtepec 1441 0.608 Alto 395 20568 Oaxaca Zapotitlán Palmas 1431 0.316 Alto 396 20362 Oaxaca Santa Catarina Cuixtla 1427 0.429 Alto 397 20056 Oaxaca Mártires de Tacubaya 1424 0.681 Alto 398 20292 Oaxaca San Pablo Cuatro Venados 1411 1.097 Alto 399 20160 Oaxaca San Jerónimo Silacayoapilla 1391 0.183 Alto 400 20558 Oaxaca Valerio Trujano 1371 0.487 Alto 401 20216 Oaxaca San Juan Tabaá 1280 0.271 Alto 402 20245 Oaxaca San Martín Zacatepec 1265 1.047 Alto 403 20317 Oaxaca San Pedro Mártir Yucuxaco 1239 0.405 Alto 404 20194 Oaxaca San Juan del Río 1237 0.26 Alto 405 20221 Oaxaca San Juan Teposcolula 1228 0.204 Alto 406 20329 Oaxaca San Pedro Teozacoalco 1225 1.096 Alto 407 20011 Oaxaca Calihualá 1182 1.061 Alto 408 20034 Oaxaca Guadalupe de Ramírez 1172 0.364 Alto 409 20049 Oaxaca Magdalena Ocotlán 1146 0.287 Alto 410 20289 Oaxaca San Nicolás 1135 0.464 Alto 411 20564 Oaxaca Yutanduchi de Guerrero 1129 0.929 Alto 412 20250 Oaxaca San Mateo Etlatongo 1107 0.162 Alto 413 20303 Oaxaca San Pedro Cajonos 1089 0.366 Alto 414 20241 Oaxaca San Martín Lachilá 1087 0.531 Alto 415 20402 Oaxaca Santa María Cortijo 1075 0.428 Alto 416 20319 Oaxaca San Pedro Mixtepec 1074 0.811 Alto 417 20365 Oaxaca Santa Catarina Lachatao 1068 0.095 Alto 418 20299 Oaxaca San Pablo Yaganiza 1063 0.339 Alto 419 20168 Oaxaca San José Estancia Grande 1059 0.635 Alto 420 20371 Oaxaca Santa Catarina Ticuá 1031 0.728 Alto 421 20522 Oaxaca Santo Domingo Xagacía 1030 0.907 Alto 422 20544 Oaxaca Teococuilco de Marcos Pérez 1016 0.319 Alto 423 20268 Oaxaca San Miguel Ejutla 1014 0.403 Alto 424 20239 Oaxaca San Martín Huamelúlpam 1010 0.304 Alto 425 20283 Oaxaca San Miguel Tequixtepec 997 0.134 Alto 426 20032 Oaxaca Fresnillo de Trujano 996 1.103 Alto 427 20142 Oaxaca San Francisco Huehuetlán 991 1.222 Alto 428 20257 Oaxaca San Melchor Betaza 986 0.943 Alto 429 20528 Oaxaca Santos Reyes Tepejillo 980 1.197 Alto 430 20290 Oaxaca San Nicolás Hidalgo 975 0.235 Alto 431 20458 Oaxaca Santiago Comaltepec 967 0.114 Alto 432 20144 Oaxaca San Francisco Jaltepetongo 949 0.554 Alto 433 20230 Oaxaca San Lorenzo Victoria 942 0.226 Alto 434 20501 Oaxaca Santiago Yucuyachi 936 0.273 Alto 435 20086 Oaxaca San Agustín Tlacotepec 929 0.349 Alto 436 20359 Oaxaca Santa Ana Yareni 918 0.729 Alto 437 20335 Oaxaca San Pedro Yaneri 910 0.497 Alto 438 20296 Oaxaca San Pablo Macuiltianguis 890 0.487 Alto 439 20001 Oaxaca Abejones 882 1.077 Alto 440 20480 Oaxaca Santiago Nundiche 877 0.97 Alto 441 20331 Oaxaca San Pedro Tidaá 873 0.8 Alto 442 20361 Oaxaca Santa Catalina Quierí 871 0.701 Alto 443 20512 Oaxaca Santo Domingo Ozolotepec 870 0.893 Alto 444 20238 Oaxaca San Martín de los Cansecos 851 0.096 Alto 445 20440 Oaxaca Santa María Totolapilla 839 0.506 Alto 446 20542 Oaxaca Taniche 825 0.694 Alto 447 20018 Oaxaca Concepción Buenavista 803 0.628 Alto 448 20140 Oaxaca San Francisco Chindúa 791 0.511 Alto 449 20313 Oaxaca San Pedro Jocotipac 779 0.913 Alto 450 20506 Oaxaca Santo Domingo Albarradas 755 0.411 Alto 451 20101 Oaxaca San Andrés Zabache 739 0.941 Alto 452 20282 Oaxaca San Miguel Tenango 729 0.746 Alto 453 20321 Oaxaca San Pedro Nopala 720 0.708 Alto 454 20022 Oaxaca Cosoltepec 716 0.141 Alto 455 20258 Oaxaca San Miguel Achiutla 712 0.152 Alto 456 20316 Oaxaca San Pedro Mártir Quiechapa 693 0.223 Alto 457 20538 Oaxaca Sitio de Xitlapehua 669 0.517 Alto 458 20320 Oaxaca San Pedro Molinos 668 0.595 Alto 459 20121 Oaxaca San Bartolo Soyaltepec 654 0.362 Alto 460 20510 Oaxaca Santo Domingo Ixcatlán 652 0.731 Alto 461 20114 Oaxaca San Baltazar Yatzachi el Bajo 641 0.568 Alto 462 20246 Oaxaca San Mateo Cajonos 616 1.157 Alto 463 20204 Oaxaca San Juan Lajarcia 607 0.091 Alto 464 20288 Oaxaca San Miguel Yotao 593 0.87 Alto 465 20422 Oaxaca Santa María Nativitas 585 0.319 Alto 466 20383 Oaxaca Santa Cruz Tayata 583 0.71 Alto 467 20199 Oaxaca San Juan Ihualtepec 580 1.195 Alto 468 20186 Oaxaca San Juan Cieneguilla 547 0.232 Alto 469 20218 Oaxaca San Juan Teita 531 0.883 Alto 470 20463 Oaxaca Santiago Huauclilla 529 0.63 Alto 471 20416 Oaxaca Santa María Ixcatlán 488 0.916 Alto 472 20074 Oaxaca Santa Catarina Quioquitani 482 0.321 Alto 473 20423 Oaxaca Santa María Nduayaco 466 0.512 Alto 474 20138 Oaxaca San Francisco Cajonos 440 0.493 Alto 475 20181 Oaxaca San Juan Bautista Suchitepec 440 0.533 Alto 476 20552 Oaxaca Tlacotepec Plumas 438 0.129 Alto 477 20100 Oaxaca San Andrés Yaá 422 0.926 Alto 478 20444 Oaxaca Santa María Yolotepec 411 0.319 Alto 479 20119 Oaxaca San Bartolomé Yucuañe 386 1.029 Alto 480 20172 Oaxaca San Juan Achiutla 376 0.104 Alto 481 20147 Oaxaca San Francisco Nuxaño 367 0.487 Alto 482 20373 Oaxaca Santa Catarina Zapoquila 366 0.694 Alto 483 20376 Oaxaca Santa Cruz de Bravo 356 0.761 Alto 484 20464 Oaxaca Santiago Ihuitlán Plumas 351 0.712 Alto 485 20332 Oaxaca San Pedro Topiltepec 343 0.26 Alto 486 20120 Oaxaca San Bartolomé Zoogocho 334 0.303 Alto 487 20151 Oaxaca San Francisco Teopan 323 0.409 Alto 488 20287 Oaxaca San Miguel Tulancingo 296 0.309 Alto 489 20106 Oaxaca San Antonio Acutla 249 0.519 Alto 490 20521 Oaxaca Santo Domingo Tonaltepec 235 1.07 Alto 491 20256 Oaxaca San Mateo Tlapiltepec 224 0.138 Alto 492 20479 Oaxaca Santiago Nejapilla 202 0.144 Alto 493 21207 Puebla Zacapoaxtla 55299 0.115 Alto 494 21177 Puebla Tlacotepec de Benito Juárez 52508 0.767 Alto 495 21115 Puebla Quecholac 50962 0.279 Alto 496 21043 Puebla Cuetzalan del Progreso 47983 1.027 Alto 497 21110 Puebla Palmar de Bravo 46233 0.436 Alto 498 21199 Puebla Xiutetelco 39959 0.381 Alto 499 21054 Puebla Chignautla 34196 0.312 Alto 500 21179 Puebla Tlachichuca 28953 0.147 Alto 501 21017 Puebla Atempan 28306 0.356 Alto 502 21106 Puebla Ocoyucan 28220 0.181 Alto 503 21172 Puebla Tetela de Ocampo 28139 0.541 Alto 504 21076 Puebla Hueytamalco 25981 0.527 Alto 505 21050 Puebla Chichiquila 25978 1.155 Alto 506 21149 Puebla Santiago Miahuatlán 25228 0.336 Alto 507 21069 Puebla Huaquechula 24787 0.278 Alto 508 21083 Puebla Ixtacamaxtitlán 24512 0.56 Alto 509 21116 Puebla Quimixtlán 22136 1.168 Alto 510 21109 Puebla Pahuatlán 22002 0.757 Alto 511 21169 Puebla Tepexi de Rodríguez 20598 0.405 Alto 512 21035 Puebla Coxcatlán 20459 0.166 Alto 513 21099 Puebla Cañada Morelos 19174 0.564 Alto 514 21212 Puebla Zautla 19050 0.873 Alto 515 21111 Puebla Pantepec 18102 0.933 Alto 516 21188 Puebla Tochimilco 17956 0.431 Alto 517 21170 Puebla Tepeyahualco 16892 0.138 Alto 518 21064 Puebla Francisco Z. Mena 16677 0.671 Alto 519 21178 Puebla Tlacuilotepec 16496 0.908 Alto 520 21124 Puebla San Gabriel Chilac 15763 0.248 Alto 521 21213 Puebla Zihuateutla 13320 1.097 Alto 522 21129 Puebla San José Miahuatlán 13159 0.278 Alto 523 21087 Puebla Jolalpan 13120 0.766 Alto 524 21075 Puebla Hueyapan 12897 0.44 Alto 525 21089 Puebla Jopala 12818 1.159 Alto 526 21202 Puebla Xochitlán de Vicente Suárez 12740 1.146 Alto 527 21022 Puebla Atzitzihuacán 12230 0.284 Alto 528 21086 Puebla Jalpan 12077 1.09 Alto 529 21138 Puebla San Nicolás de los Ranchos 11734 0.472 Alto 530 21157 Puebla Tehuitzingo 11156 0.211 Alto 531 21040 Puebla Cuautinchán 10179 0.264 Alto 532 21100 Puebla Naupan 9974 0.994 Alto 533 21137 Puebla San Nicolás Buenos Aires 9972 0.448 Alto 534 21112 Puebla Petlalcingo 9623 0.664 Alto 535 21023 Puebla Atzitzintla 9344 0.817 Alto 536 21039 Puebla Cuautempan 9337 0.79 Alto 537 21148 Puebla Santa Isabel Cholula 9236 0.684 Alto 538 21191 Puebla Tulcingo 9150 0.325 Alto 539 21002 Puebla Acateno 9095 0.737 Alto 540 21016 Puebla Aquixtla 8768 0.332 Alto 541 21025 Puebla Ayotoxco de Guerrero 8558 0.505 Alto 542 21209 Puebla Zapotitlán 8495 0.397 Alto 543 21166 Puebla Tepeojuma 8492 0.214 Alto 544 21185 Puebla Tlapanalá 8444 0.186 Alto 545 21073 Puebla Huehuetlán el Chico 8443 0.232 Alto 546 21057 Puebla Honey 7857 0.683 Alto 547 21093 Puebla Lafragua 7817 0.409 Alto 548 21150 Puebla Huehuetlán el Grande 7242 0.731 Alto 549 21193 Puebla Tzicatlacoyan 7126 1.027 Alto 550 21158 Puebla Tenampulco 6975 0.801 Alto 551 21168 Puebla Tepexco 6793 1.171 Alto 552 21184 Puebla Tlapacoya 6493 1.004 Alto 553 21098 Puebla Molcaxac 6352 0.256 Alto 554 21203 Puebla Xochitlán Todos Santos 6336 0.399 Alto 555 21070 Puebla Huatlatlauca 6317 1.137 Alto 556 21192 Puebla Tuzamapan de Galeana 6314 0.468 Alto 557 21147 Puebla Santa Inés Ahuatempan 6289 0.847 Alto 558 21103 Puebla Nicolás Bravo 6259 0.497 Alto 559 21066 Puebla Guadalupe 5755 0.673 Alto 560 21120 Puebla San Antonio Cañada 5590 1.206 Alto 561 21210 Puebla Zapotitlán de Méndez 5469 0.66 Alto 562 21155 Puebla Tecomatlán 5461 0.126 Alto 563 21187 Puebla Tlaxco 5345 1.207 Alto 564 21092 Puebla Juan N. Méndez 5192 0.901 Alto 565 21215 Puebla Zongozotla 4902 0.718 Alto 566 21033 Puebla Cohuecan 4885 0.242 Alto 567 21062 Puebla Epatlán 4879 0.247 Alto 568 21014 Puebla Amixtlán 4832 1.179 Alto 569 21105 Puebla Ocotepec 4735 0.185 Alto 570 21055 Puebla Chila 4515 0.581 Alto 571 21088 Puebla Jonotla 4504 1.037 Alto 572 21206 Puebla Zacapala 4396 0.728 Alto 573 21113 Puebla Piaxtla 4322 0.518 Alto 574 21027 Puebla Caltepec 3886 0.727 Alto 575 21018 Puebla Atexcal 3679 0.425 Alto 576 21029 Puebla Caxhuacan 3637 0.645 Alto 577 21081 Puebla Ixcamilpa de Guerrero 3635 1.19 Alto 578 21139 Puebla San Pablo Anicano 3534 0.334 Alto 579 21127 Puebla San Jerónimo Xayacatlán 3441 0.452 Alto 580 21200 Puebla Xochiapulco 3357 0.471 Alto 581 21141 Puebla San Pedro Yeloixtlahuaca 3320 0.204 Alto 582 21201 Puebla Xochiltepec 3301 0.478 Alto 583 21101 Puebla Nauzontla 3294 0.326 Alto 584 21007 Puebla Ahuatlán 3186 0.807 Alto 585 21042 Puebla Cuayuca de Andrade 3163 0.941 Alto 586 21160 Puebla Teotlalco 3135 0.3 Alto 587 21031 Puebla Coatzingo 2951 0.686 Alto 588 21080 Puebla Atlequizayan 2562 0.854 Alto 589 21216 Puebla Zoquiapan 2442 1.131 Alto 590 21059 Puebla Chinantla 2221 0.358 Alto 591 21009 Puebla Ahuehuetitla 1803 0.394 Alto 592 21011 Puebla Albino Zertuche 1790 0.404 Alto 593 21196 Puebla Xayacatlán de Bravo 1513 0.151 Alto 594 21032 Puebla Cohetzala 1379 0.705 Alto 595 21056 Puebla Chila de la Sal 1362 0.382 Alto 596 21121 Puebla San Diego la Mesa Tochimiltzingo 1198 0.787 Alto 597 21198 Puebla Xicotlán 1177 1.031 Alto 598 21052 Puebla Chigmecatitlán 1137 0.95 Alto 599 21165 Puebla Tepemaxalco 1124 1.064 Alto 600 21024 Puebla Axutla 902 0.304 Alto 601 21131 Puebla San Juan Atzompa 856 0.307 Alto 602 21030 Puebla Coatepec 756 0.703 Alto 603 21146 Puebla Santa Catarina Tlaltempan 756 0.831 Alto 604 21133 Puebla San Martín Totoltepec 699 0.255 Alto 605 21135 Puebla San Miguel Ixitlán 477 0.596 Alto 606 22001 Querétaro Amealco de Bonfil 61259 0.101 Alto 607 22002 Querétaro Pinal de Amoles 25623 0.509 Alto 608 22010 Querétaro Landa de Matamoros 17947 0.292 Alto 609 23002 Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto 81742 0.424 Alto 610 23010 Quintana Roo Bacalar 39111 0.203 Alto 611 23006 Quintana Roo José María Morelos 37502 0.304 Alto 612 23007 Quintana Roo Lázaro Cárdenas 27243 0.302 Alto 613 24037 San Luis Potosí Tamazunchale 92291 0.393 Alto 614 24054 San Luis Potosí Xilitla 52062 0.724 Alto 615 24032 San Luis Potosí Santa María del Río 39859 0.124 Alto 616 24049 San Luis Potosí Villa de Ramos 37184 0.228 Alto 617 24057 San Luis Potosí Matlapa 31109 0.621 Alto 618 24036 San Luis Potosí Tamasopo 30087 0.543 Alto 619 24017 San Luis Potosí Guadalcázar 26340 0.965 Alto 620 24029 San Luis Potosí San Martín Chalchicuautla 21176 1.015 Alto 621 24012 San Luis Potosí Tancanhuitz 20550 1.111 Alto 622 24041 San Luis Potosí Tanlajás 19750 0.715 Alto 623 24022 San Luis Potosí Moctezuma 19539 0.432 Alto 624 24001 San Luis Potosí Ahualulco 18369 0.257 Alto 625 24046 San Luis Potosí Villa de Arriaga 17888 0.111 Alto 626 24018 San Luis Potosí Huehuetlán 15828 0.819 Alto 627 24039 San Luis Potosí Tampamolón Corona 15598 0.963 Alto 628 24038 San Luis Potosí Tampacán 15382 0.589 Alto 629 24023 San Luis Potosí Rayón 15279 0.293 Alto 630 24014 San Luis Potosí Coxcatlán 15184 0.564 Alto 631 24034 San Luis Potosí San Vicente Tancuayalab 14700 0.254 Alto 632 24033 San Luis Potosí Santo Domingo 12210 0.099 Alto 633 24052 San Luis Potosí Villa Juárez 10048 0.246 Alto 634 24006 San Luis Potosí Catorce 9705 0.344 Alto 635 24047 San Luis Potosí Villa de Guadalupe 9671 0.808 Alto 636 24043 San Luis Potosí Tierra Nueva 9383 0.181 Alto 637 24026 San Luis Potosí San Antonio 9361 1.008 Alto 638 24002 San Luis Potosí Alaquines 8296 0.598 Alto 639 24044 San Luis Potosí Vanegas 7629 0.547 Alto 640 24019 San Luis Potosí Lagunillas 5462 0.615 Alto 641 24004 San Luis Potosí Armadillo de los Infante 4064 0.387 Alto 642 25017 Sinaloa Sinaloa 88659 0.13 Alto 643 25007 Sinaloa Choix 33027 0.319 Alto 644 25003 Sinaloa Badiraguato 31821 0.676 Alto 645 26049 Sonora Quiriego 2839 1.048 Alto 646 28039 Tamaulipas Tula 29560 0.299 Alto 647 28034 Tamaulipas San Carlos 8723 0.233 Alto 648 28006 Tamaulipas Bustamante 8062 1.19 Alto 649 28008 Tamaulipas Casas 4179 0.223 Alto 650 28026 Tamaulipas Miquihuana 3555 0.743 Alto 651 28036 Tamaulipas San Nicolás 1038 0.713 Alto 652 30141 Veracruz San Andrés Tuxtla 164834 0.125 Alto 653 30124 Veracruz Papantla 161097 0.547 Alto 654 30160 Veracruz Álamo Temapache 104694 0.122 Alto 655 30155 Veracruz Tantoyuca 103616 1.183 Alto 656 30175 Veracruz Tihuatlán 96418 0.136 Alto 657 30061 Veracruz Las Choapas 81827 0.506 Alto 658 30010 Veracruz Altotonga 65548 0.393 Alto 659 30047 Veracruz Coscomatepec 58479 0.635 Alto 660 30143 Veracruz Santiago Tuxtla 57466 0.523 Alto 661 30173 Veracruz Tezonapa 56956 1.05 Alto 662 30058 Veracruz Chicontepec 55844 0.32 Alto 663 30023 Veracruz Atzalan 50873 0.81 Alto 664 30032 Veracruz Catemaco 49651 0.107 Alto 665 30086 Veracruz Jalacingo 44488 0.518 Alto 666 30073 Veracruz Hueyapan de Ocampo 43309 0.359 Alto 667 30130 Veracruz Playa Vicente 39205 0.366 Alto 668 30094 Veracruz Juan Rodríguez Clara 38895 0.139 Alto 669 30161 Veracruz Tempoal 35823 0.529 Alto 670 30142 Veracruz San Juan Evangelista 33929 0.473 Alto 671 30144 Veracruz Sayula de Alemán 32721 0.425 Alto 672 30210 Veracruz Uxpanapa 29434 0.675 Alto 673 30091 Veracruz Jesús Carranza 29413 0.466 Alto 674 30066 Veracruz Espinal 27297 0.751 Alto 675 30117 Veracruz Omealca 24020 0.512 Alto 676 30158 Veracruz Tecolutla 23865 0.335 Alto 677 30033 Veracruz Cazones de Herrera 23675 0.504 Alto 678 30121 Veracruz Ozuluama de Mascareñas 23244 0.501 Alto 679 30151 Veracruz Tamiahua 23120 0.481 Alto 680 30135 Veracruz Rafael Delgado 23112 0.113 Alto 681 30080 Veracruz Ixhuatlán del Café 23005 0.255 Alto 682 30006 Veracruz Acultzingo 22969 0.67 Alto 683 30169 Veracruz José Azueta 22923 0.355 Alto 684 30051 Veracruz Coyutla 22570 0.994 Alto 685 30072 Veracruz Huayacocotla 21391 0.347 Alto 686 30022 Veracruz Atzacan 21360 0.48 Alto 687 30062 Veracruz Chocamán 21102 0.111 Alto 688 30049 Veracruz Cotaxtla 21013 0.153 Alto 689 30172 Veracruz Texistepec 20887 0.571 Alto 690 30157 Veracruz Castillo de Teayo 20037 0.417 Alto 691 30043 Veracruz Comapa 19859 0.977 Alto 692 30132 Veracruz Las Vigas de Ramírez 19725 0.128 Alto 693 30070 Veracruz Hidalgotitlán 19587 0.896 Alto 694 30129 Veracruz Platón Sánchez 18145 0.26 Alto 695 30099 Veracruz Maltrata 18096 0.196 Alto 696 30027 Veracruz Benito Juárez 17618 0.917 Alto 697 30122 Veracruz Pajapan 17480 0.797 Alto 698 30188 Veracruz Totutla 17428 0.473 Alto 699 30104 Veracruz Mecayapan 17312 1.073 Alto 700 30075 Veracruz Ignacio de la Llave 17105 0.621 Alto 701 30031 Veracruz Carrillo Puerto 16996 0.748 Alto 702 30060 Veracruz Chinampa de Gorostiza 16741 0.374 Alto 703 30046 Veracruz Cosautlán de Carvajal 16353 0.482 Alto 704 30095 Veracruz Juchique de Ferrer 15916 0.481 Alto 705 30024 Veracruz Tlaltetela 15818 0.519 Alto 706 30209 Veracruz Tatahuicapan de Juárez 15614 0.745 Alto 707 30167 Veracruz Tepetzintla 14736 0.148 Alto 708 30063 Veracruz Chontla 14565 0.557 Alto 709 30057 Veracruz Chiconquiaco 14394 0.995 Alto 710 30078 Veracruz Ixcatepec 13591 0.628 Alto 711 30055 Veracruz Chalma 13479 0.674 Alto 712 30200 Veracruz Zentla 13409 0.093 Alto 713 30154 Veracruz Tantima 12983 0.494 Alto 714 30029 Veracruz Calcahualco 12929 1.22 Alto 715 30212 Veracruz Santiago Sochiapan 12512 1.007 Alto 716 30054 Veracruz Chacaltianguis 12494 0.103 Alto 717 30152 Veracruz Tampico Alto 12320 0.319 Alto 718 30035 Veracruz Citlaltépetl 12109 0.348 Alto 719 30197 Veracruz Yecuatla 12108 0.505 Alto 720 30194 Veracruz Villa Aldama 11760 0.307 Alto 721 30150 Veracruz Tamalín 11750 0.188 Alto 722 30180 Veracruz Tlachichilco 11630 1.213 Alto 723 30079 Veracruz Ixhuacán de los Reyes 11442 0.789 Alto 724 30177 Veracruz Tlacolulan 11431 0.568 Alto 725 30036 Veracruz Coacoatzintla 10482 0.227 Alto 726 30008 Veracruz Alpatláhuac 10189 0.971 Alto 727 30166 Veracruz Tepetlán 9668 0.592 Alto 728 30001 Veracruz Acajete 8819 0.138 Alto 729 30012 Veracruz Amatitlán 7987 0.177 Alto 730 30056 Veracruz Chiconamel 6684 1.054 Alto 731 30162 Veracruz Tenampa 6677 0.62 Alto 732 30007 Veracruz Camarón de Tejeda 6426 0.261 Alto 733 30139 Veracruz Saltabarranca 6147 0.134 Alto 734 30153 Veracruz Tancoco 5792 0.114 Alto 735 30084 Veracruz Ixmatlahuacan 5790 0.464 Alto 736 30156 Veracruz Tatatila 5767 0.861 Alto 737 30042 Veracruz Colipa 5718 0.518 Alto 738 30119 Veracruz Otatitlán 5703 0.09 Alto 739 30187 Veracruz Tonayán 5670 0.489 Alto 740 30005 Veracruz Acula 5350 0.358 Alto 741 30185 Veracruz Tlilapan 5258 0.394 Alto 742 30163 Veracruz Tenochtitlán 5189 0.729 Alto 743 30088 Veracruz Jalcomulco 5006 0.415 Alto 744 30176 Veracruz Tlacojalpan 4953 0.211 Alto 745 30106 Veracruz Miahuatlán 4685 0.348 Alto 746 30113 Veracruz Naranjal 4559 0.653 Alto 747 30146 Veracruz Sochiapa 3656 0.227 Alto 748 30098 Veracruz Magdalena 3043 0.765 Alto 749 30140 Veracruz San Andrés Tenejapan 2921 0.958 Alto 750 30107 Veracruz Las Minas 2920 1.022 Alto 751 30041 Veracruz Coetzala 2236 1.065 Alto 752 31102 Yucatán Valladolid 80313 0.089 Alto 753 31096 Yucatán Tizimín 77621 0.245 Alto 754 31056 Yucatán Oxkutzcab 31202 0.182 Alto 755 31058 Yucatán Peto 25264 0.267 Alto 756 31048 Yucatán Maxcanú 22619 0.299 Alto 757 31033 Yucatán Halachó 20152 0.366 Alto 758 31076 Yucatán Tecoh 17609 0.296 Alto 759 31032 Yucatán Espita 16071 0.761 Alto 760 31085 Yucatán Temozón 15503 0.882 Alto 761 31104 Yucatán Yaxcabá 15203 1.166 Alto 762 31098 Yucatán Tzucacab 14784 0.357 Alto 763 31091 Yucatán Tinum 11942 0.204 Alto 764 31003 Yucatán Akil 11312 0.233 Alto 765 31080 Yucatán Tekit 10232 0.152 Alto 766 31069 Yucatán Sotuta 8902 0.582 Alto 767 31021 Yucatán Chichimilá 8371 0.915 Alto 768 31036 Yucatán Homún 7670 0.168 Alto 769 31090 Yucatán Timucuy 7362 0.727 Alto 770 31084 Yucatán Temax 7210 0.311 Alto 771 31044 Yucatán Kinchil 7187 0.325 Alto 772 31055 Yucatán Opichén 6789 0.327 Alto 773 31075 Yucatán Teabo 6551 0.662 Alto 774 31001 Yucatán Abalá 6502 0.659 Alto 775 31034 Yucatán Hocabá 6089 0.723 Alto 776 31035 Yucatán Hoctún 5976 0.643 Alto 777 31047 Yucatán Maní 5637 0.573 Alto 778 31042 Yucatán Kantunil 5455 0.478 Alto 779 31025 Yucatán Dzán 5357 0.181 Alto 780 31037 Yucatán Huhí 5218 0.493 Alto 781 31015 Yucatán Cuzamá 5181 0.395 Alto 782 31087 Yucatán Tetiz 5124 0.905 Alto 783 31063 Yucatán Samahil 5119 0.095 Alto 784 31073 Yucatán Tahdziú 5111 1.07 Alto 785 31062 Yucatán Sacalum 4819 0.272 Alto 786 31094 Yucatán Tixmehuac 4813 0.953 Alto 787 31017 Yucatán Chankom 4583 1.09 Alto 788 31009 Yucatán Cansahcab 4580 0.234 Alto 789 31099 Yucatán Uayma 4056 1.036 Alto 790 31066 Yucatán Santa Elena 4047 0.39 Alto 791 31008 Yucatán Calotmul 3992 0.625 Alto 792 31012 Yucatán Cenotillo 3886 0.319 Alto 793 31078 Yucatán Tekantó 3786 0.288 Alto 794 31030 Yucatán Dzitás 3783 0.967 Alto 795 31100 Yucatán Ucú 3682 0.12 Alto 796 31074 Yucatán Tahmek 3641 0.239 Alto 797 31097 Yucatán Tunkás 3522 0.713 Alto 798 31103 Yucatán Xocchel 3482 0.506 Alto 799 31024 Yucatán Chumayel 3308 1.004 Alto 800 31081 Yucatán Tekom 3216 0.848 Alto 801 31046 Yucatán Mama 3210 0.664 Alto 802 31018 Yucatán Chapab 3153 0.663 Alto 803 31043 Yucatán Kaua 3119 0.688 Alto 804 31016 Yucatán Chacsinkín 3015 0.725 Alto 805 31077 Yucatán Tekal de Venegas 2616 0.612 Alto 806 31031 Yucatán Dzoncauich 2609 0.753 Alto 807 31045 Yucatán Kopomá 2515 0.095 Alto 808 31106 Yucatán Yobaín 2227 0.087 Alto 809 31086 Yucatán Tepakán 2134 0.715 Alto 810 31088 Yucatán Teya 1916 0.272 Alto 811 31071 Yucatán Sudzal 1710 0.198 Alto 812 31064 Yucatán Sanahcat 1678 0.149 Alto 813 31014 Yucatán Cuncunul 1572 0.463 Alto 814 31060 Yucatán Quintana Roo 963 0.279 Alto 815 32026 Zacatecas Mazapil 17457 0.113 Alto 816 32021 Zacatecas Jiménez del Teul 4275 0.415 Alto 817 32041 Zacatecas El Salvador 2455 0.269 Alto Medio:
# Clave del municipio Nombre de la entidad federativa Nombre del municipio Población total Índice de marginación Grado de marginación 1 4004 Campeche Champotón 90244 -0.159 Medio 2 4009 Campeche Escárcega 58553 -0.174 Medio 3 4001 Campeche Calkiní 56537 -0.248 Medio 4 4005 Campeche Hecelchakán 31230 -0.291 Medio 5 4008 Campeche Tenabo 10665 -0.133 Medio 6 5036 Coahuila de Zaragoza Viesca 21549 -0.38 Medio 7 5014 Coahuila de Zaragoza Jiménez 10243 -0.448 Medio 8 6001 Colima Armería 29599 -0.481 Medio 9 6006 Colima Ixtlahuacán 5527 -0.261 Medio 10 7019 Chiapas Comitán de Domínguez 153448 -0.235 Medio 11 7027 Chiapas Chiapa de Corzo 100751 -0.198 Medio 12 7097 Chiapas Tonalá 89178 -0.028 Medio 13 7017 Chiapas Cintalapa 84455 0.004 Medio 14 7009 Chiapas Arriaga 40114 -0.27 Medio 15 7086 Chiapas Suchiapa 24049 0.026 Medio 16 7048 Chiapas Juárez 21222 0.012 Medio 17 7091 Chiapas Tapilula 12887 -0.018 Medio 18 7055 Chiapas Metapa 5743 0.002 Medio 19 7029 Chiapas Chicoasén 5000 -0.022 Medio 20 7063 Chiapas Osumacinta 3682 0.019 Medio 21 8051 Chihuahua Ocampo 7569 -0.205 Medio 22 8022 Chihuahua Dr. Belisario Domínguez 2491 -0.492 Medio 23 8057 Chihuahua San Francisco de Borja 2136 -0.378 Medio 24 8056 Chihuahua Rosario 2018 -0.236 Medio 25 8064 Chihuahua El Tule 1697 -0.132 Medio 26 8033 Chihuahua Huejotitán 952 -0.307 Medio 27 10026 Durango San Dimas 19383 -0.26 Medio 28 10015 Durango Nazas 12957 -0.404 Medio 29 10006 Durango General Simón Bolívar 10110 -0.113 Medio 30 10031 Durango Santa Clara 7089 -0.43 Medio 31 10033 Durango Súchil 6343 -0.218 Medio 32 10011 Durango Indé 4927 -0.444 Medio 33 10003 Durango Coneto de Comonfort 4390 -0.419 Medio 34 10025 Durango San Bernardo 3205 -0.103 Medio 35 10029 Durango San Luis del Cordero 2077 -0.482 Medio 36 11014 Guanajuato Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 152113 -0.268 Medio 37 11023 Guanajuato Pénjamo 150570 -0.304 Medio 38 11033 Guanajuato San Luis de la Paz 121027 -0.246 Medio 39 11030 Guanajuato San Felipe 113109 -0.044 Medio 40 11001 Guanajuato Abasolo 90990 -0.265 Medio 41 11035 Guanajuato Santa Cruz de Juventino Rosas 83060 -0.431 Medio 42 11009 Guanajuato Comonfort 82572 -0.2 Medio 43 11046 Guanajuato Yuriria 69763 -0.419 Medio 44 11026 Guanajuato Romita 59879 -0.449 Medio 45 11019 Guanajuato Jerécuaro 49053 -0.017 Medio 46 11008 Guanajuato Manuel Doblado 38832 -0.425 Medio 47 11039 Guanajuato Tarimoro 34263 -0.447 Medio 48 11012 Guanajuato Cuerámaro 28320 -0.483 Medio 49 11013 Guanajuato Doctor Mora 24219 -0.286 Medio 50 11022 Guanajuato Ocampo 23528 -0.174 Medio 51 11043 Guanajuato Victoria 20166 0.059 Medio 52 11010 Guanajuato Coroneo 12068 -0.415 Medio 53 11024 Guanajuato Pueblo Nuevo 11872 -0.411 Medio 54 11036 Guanajuato Santiago Maravatío 6824 -0.388 Medio 55 12055 Guerrero Taxco de Alarcón 108416 -0.285 Medio 56 12048 Guerrero Petatlán 44263 -0.135 Medio 57 12050 Guerrero Pungarabato 37494 -0.384 Medio 58 12007 Guerrero Arcelia 31406 -0.14 Medio 59 12039 Guerrero Juan R. Escudero 24890 0.078 Medio 60 12014 Guerrero Benito Juárez 15318 -0.24 Medio 61 12049 Guerrero Pilcaya 12900 -0.182 Medio 62 13028 Hidalgo Huejutla de Reyes 129919 -0.07 Medio 63 13016 Hidalgo Cuautepec de Hinojosa 58301 -0.299 Medio 64 13084 Hidalgo Zimapán 40201 -0.446 Medio 65 13059 Hidalgo Tecozautla 37674 -0.033 Medio 66 13012 Hidalgo Atotonilco el Grande 27433 -0.222 Medio 67 13001 Hidalgo Acatlán 21044 0.08 Medio 68 13006 Hidalgo Alfajayucan 20332 0.047 Medio 69 13015 Hidalgo Cardonal 18347 -0.233 Medio 70 13019 Hidalgo Chilcuautla 18169 -0.296 Medio 71 13024 Hidalgo Huasca de Ocampo 17728 -0.207 Medio 72 13055 Hidalgo Santiago de Anaya 17032 -0.436 Medio 73 13044 Hidalgo Nopala de Villagrán 16896 -0.139 Medio 74 13058 Hidalgo Tasquillo 16403 -0.215 Medio 75 13057 Hidalgo Singuilucan 16235 -0.111 Medio 76 13007 Hidalgo Almoloya 12410 -0.325 Medio 77 13032 Hidalgo Jaltocán 11818 0.044 Medio 78 13035 Hidalgo Metepec 11801 -0.277 Medio 79 13042 Hidalgo Molango de Escamilla 11587 -0.041 Medio 80 13045 Hidalgo Omitlán de Juárez 9636 -0.147 Medio 81 13036 Hidalgo San Agustín Metzquititlán 9437 -0.053 Medio 82 13079 Hidalgo Xochicoatlán 7706 0.08 Medio 83 13033 Hidalgo Juárez Hidalgo 3108 -0.025 Medio 84 13020 Hidalgo Eloxochitlán 2667 0.062 Medio 85 14029 Jalisco Cuquío 17980 -0.333 Medio 86 14123 Jalisco Zapotlán del Rey 17893 -0.484 Medio 87 14113 Jalisco San Gabriel 16105 -0.493 Medio 88 14068 Jalisco Villa Purificación 10704 -0.441 Medio 89 14092 Jalisco Teocuitatlán de Corona 10317 -0.434 Medio 90 14099 Jalisco Tolimán 10310 -0.048 Medio 91 14020 Jalisco Cabo Corrientes 10303 -0.378 Medio 92 14049 Jalisco Jilotlán de los Dolores 9917 -0.09 Medio 93 14040 Jalisco Hostotipaquillo 9761 -0.272 Medio 94 14042 Jalisco Huejuquilla el Alto 8787 0.077 Medio 95 14069 Jalisco Quitupan 8379 -0.107 Medio 96 14032 Jalisco Chiquilistlán 6102 -0.29 Medio 97 14080 Jalisco San Sebastián del Oeste 5643 -0.47 Medio 98 14011 Jalisco Atengo 5475 -0.22 Medio 99 14104 Jalisco Totatiche 4412 -0.479 Medio 100 14106 Jalisco Tuxcacuesco 4229 -0.036 Medio 101 14071 Jalisco San Cristóbal de la Barranca 3117 -0.334 Medio 102 14081 Jalisco Santa María de los Ángeles 3033 -0.221 Medio 103 15005 México Almoloya de Juárez 176237 -0.402 Medio 104 15042 México Ixtlahuaca 153184 -0.253 Medio 105 15087 México Temoaya 103834 -0.166 Medio 106 15088 México Tenancingo 97891 -0.411 Medio 107 15045 México Jilotepec 87927 -0.269 Medio 108 15082 México Tejupilco 77799 -0.1 Medio 109 15047 México Jiquipilco 74314 -0.305 Medio 110 15113 México Villa Guerrero 67929 -0.073 Medio 111 15085 México Temascalcingo 63721 -0.093 Medio 112 15112 México Villa del Carbón 47151 -0.067 Medio 113 15021 México Coatepec Harinas 39897 0.018 Medio 114 15064 México El Oro 37343 -0.366 Medio 115 15063 México Ocuilan 34485 -0.049 Medio 116 15015 México Atlautla 30945 -0.483 Medio 117 15026 México Chapa de Mota 28289 0.013 Medio 118 15052 México Malinalco 27482 -0.38 Medio 119 15007 México Amanalco 24669 -0.067 Medio 120 15049 México Joquicingo 13857 -0.245 Medio 121 15071 México Polotitlán 13851 -0.491 Medio 122 15079 México Soyaniquilpan de Juárez 13290 -0.372 Medio 123 15078 México Santo Tomás 9682 -0.297 Medio 124 15077 México San Simón de Guerrero 6010 -0.091 Medio 125 15116 México Zacazonapan 4137 -0.428 Medio 126 16034 Michoacán Hidalgo 122619 -0.257 Medio 127 16050 Michoacán Maravatío 88535 -0.182 Medio 128 16071 Michoacán Puruándiro 67644 -0.387 Medio 129 16079 Michoacán Salvador Escalante 49588 -0.012 Medio 130 16012 Michoacán Buenavista 47498 -0.125 Medio 131 16110 Michoacán Zinapécuaro 47327 -0.337 Medio 132 16055 Michoacán Múgica 45484 -0.303 Medio 133 16065 Michoacán Paracho 37464 -0.05 Medio 134 16009 Michoacán Ario 36549 -0.418 Medio 135 16085 Michoacán Tangancícuaro 33621 -0.303 Medio 136 16083 Michoacán Tancítaro 31100 -0.317 Medio 137 16020 Michoacán Cuitzeo 29681 -0.288 Medio 138 16073 Michoacán Quiroga 27862 -0.266 Medio 139 16098 Michoacán Tuxpan 27371 -0.241 Medio 140 16113 Michoacán José Sixto Verduzco 26214 -0.407 Medio 141 16089 Michoacán Tepalcatepec 23842 -0.439 Medio 142 16033 Michoacán Gabriel Zamora 22707 -0.229 Medio 143 16010 Michoacán Arteaga 22138 -0.049 Medio 144 16003 Michoacán Álvaro Obregón 21651 -0.486 Medio 145 16047 Michoacán Jungapeo 21548 -0.076 Medio 146 16016 Michoacán Coeneo 20749 0.047 Medio 147 16062 Michoacán Pajacuarán 19440 -0.292 Medio 148 16080 Michoacán Senguio 19146 -0.028 Medio 149 16015 Michoacán Coalcomán de Vázquez Pallares 18444 -0.063 Medio 150 16111 Michoacán Ziracuaretiro 17394 -0.108 Medio 151 16104 Michoacán Villamar 17166 -0.173 Medio 152 16040 Michoacán Indaparapeo 16990 -0.167 Medio 153 16067 Michoacán Penjamillo 16920 -0.083 Medio 154 16063 Michoacán Panindícuaro 15705 -0.192 Medio 155 16032 Michoacán Erongarícuaro 15291 -0.049 Medio 156 16002 Michoacán Aguililla 15241 0.036 Medio 157 16004 Michoacán Angamacutiro 15193 -0.313 Medio 158 16090 Michoacán Tingambato 15010 -0.341 Medio 159 16100 Michoacán Tzintzuntzan 14432 -0.115 Medio 160 16014 Michoacán Coahuayana 14392 -0.466 Medio 161 16046 Michoacán Juárez 14387 -0.101 Medio 162 16072 Michoacán Queréndaro 13836 -0.469 Medio 163 16030 Michoacán Ecuandureo 12788 -0.358 Medio 164 16042 Michoacán Ixtlán 12720 -0.102 Medio 165 16078 Michoacán Santa Ana Maya 12466 -0.359 Medio 166 16044 Michoacán Jiménez 12426 -0.219 Medio 167 16036 Michoacán Huandacareo 11723 -0.467 Medio 168 16001 Michoacán Acuitzio 11425 -0.219 Medio 169 16005 Michoacán Angangueo 11120 -0.209 Medio 170 16074 Michoacán Cojumatlán de Régules 10450 -0.45 Medio 171 16023 Michoacán Chavinda 10258 -0.495 Medio 172 16060 Michoacán Numarán 9794 -0.474 Medio 173 16018 Michoacán Copándaro 9151 -0.368 Medio 174 16039 Michoacán Huiramba 8838 -0.404 Medio 175 16037 Michoacán Huaniqueo 8093 0.011 Medio 176 16059 Michoacán Nuevo Urecho 7988 -0.106 Medio 177 16054 Michoacán Morelos 7806 -0.143 Medio 178 16094 Michoacán Tlazazalca 6202 -0.101 Medio 179 16048 Michoacán Lagunillas 5571 -0.438 Medio 180 16028 Michoacán Churintzio 5016 -0.454 Medio 181 16109 Michoacán Zináparo 3200 -0.431 Medio 182 17003 Morelos Axochiapan 35689 -0.062 Medio 183 17019 Morelos Tepalcingo 27187 -0.335 Medio 184 17015 Morelos Miacatlán 26713 -0.396 Medio 185 17002 Morelos Atlatlahucan 22079 -0.422 Medio 186 17016 Morelos Ocuituco 18580 -0.138 Medio 187 17033 Morelos Temoac 15844 -0.442 Medio 188 17027 Morelos Totolapan 11992 -0.2 Medio 189 17005 Morelos Coatlán del Río 9768 -0.209 Medio 190 17021 Morelos Tetecala 7772 -0.461 Medio 191 18010 Nayarit Rosamorada 33901 -0.199 Medio 192 18011 Nayarit Ruíz 24743 -0.126 Medio 193 18014 Nayarit Santa María del Oro 23477 -0.323 Medio 194 18007 Nayarit Jala 18580 -0.306 Medio 195 19017 Nuevo León Galeana 41130 -0.189 Medio 196 19014 Nuevo León Doctor Arroyo 34110 0.036 Medio 197 19030 Nuevo León Iturbide 3571 -0.027 Medio 198 20515 Oaxaca Santo Domingo Tehuantepec 64639 -0.339 Medio 199 20565 Oaxaca Villa de Zaachila 43279 -0.137 Medio 200 20044 Oaxaca Loma Bonita 42884 -0.276 Medio 201 20059 Oaxaca Miahuatlán de Porfirio Díaz 42312 0.057 Medio 202 20397 Oaxaca Heroica Ciudad de Tlaxiaco 39945 -0.184 Medio 203 20401 Oaxaca Santa María Colotepec 24076 -0.171 Medio 204 20068 Oaxaca Ocotlán de Morelos 21676 0.05 Medio 205 20570 Oaxaca Zimatlán de Álvarez 19849 0.014 Medio 206 20006 Oaxaca Asunción Nochixtlán 18525 -0.213 Medio 207 20021 Oaxaca Cosolapa 15866 0.035 Medio 208 20418 Oaxaca Santa María Jalapa del Marqués 13148 -0.292 Medio 209 20298 Oaxaca San Pablo Villa de Mitla 12511 0.076 Medio 210 20525 Oaxaca Santo Domingo Zanatepec 12161 0.054 Medio 211 20166 Oaxaca San José Chiltepec 12098 0.008 Medio 212 20025 Oaxaca Chahuites 11413 -0.236 Medio 213 20483 Oaxaca Santiago Suchilquitongo 10397 -0.404 Medio 214 20042 Oaxaca Ixtlán de Juárez 8268 -0.165 Medio 215 20135 Oaxaca San Felipe Tejalápam 7862 -0.084 Medio 216 20052 Oaxaca Magdalena Tequisistlán 6038 0.008 Medio 217 20066 Oaxaca Santiago Niltepec 5327 0.073 Medio 218 20421 Oaxaca Santa María Mixtequilla 4555 -0.283 Medio 219 20102 Oaxaca San Andrés Zautla 4409 -0.017 Medio 220 20459 Oaxaca Santiago Chazumba 4371 -0.097 Medio 221 20087 Oaxaca San Agustín Yatareni 4334 0.07 Medio 222 20462 Oaxaca Santiago Huajolotitlán 4083 -0.13 Medio 223 20339 Oaxaca San Pedro y San Pablo Teposcolula 4016 -0.25 Medio 224 20077 Oaxaca Reyes Etla 3757 -0.235 Medio 225 20453 Oaxaca Santiago Astata 3708 0.037 Medio 226 20472 Oaxaca Santiago Laollaga 3326 -0.143 Medio 227 20156 Oaxaca San Ildefonso Villa Alta 3316 -0.094 Medio 228 20519 Oaxaca Santo Domingo Tomaltepec 2988 -0.065 Medio 229 20013 Oaxaca Ciénega de Zimatlán 2953 -0.24 Medio 230 20075 Oaxaca Reforma de Pineda 2723 -0.098 Medio 231 20381 Oaxaca Santa Cruz Tacache de Mina 2675 -0.176 Medio 232 20531 Oaxaca Santo Tomás Mazaltepec 2632 -0.261 Medio 233 20333 Oaxaca San Pedro Totolápam 2626 -0.271 Medio 234 20193 Oaxaca San Juan del Estado 2592 -0.176 Medio 235 20363 Oaxaca Santa Catarina Ixtepeji 2572 -0.001 Medio 236 20280 Oaxaca Villa Talea de Castro 2279 0.036 Medio 237 20356 Oaxaca Santa Ana del Valle 2067 0.068 Medio 238 20369 Oaxaca Santa Catarina Quiané 1931 -0.118 Medio 239 20243 Oaxaca San Martín Tilcajete 1821 -0.203 Medio 240 20094 Oaxaca San Andrés Nuxiño 1756 -0.001 Medio 241 20092 Oaxaca San Andrés Ixtlahuaca 1604 -0.275 Medio 242 20314 Oaxaca San Pedro Juchatengo 1561 0.009 Medio 243 20562 Oaxaca Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz 1554 -0.098 Medio 244 20523 Oaxaca Santo Domingo Yanhuitlán 1503 -0.121 Medio 245 20508 Oaxaca Santo Domingo Chihuitán 1486 -0.466 Medio 246 20222 Oaxaca San Juan Yaeé 1481 0.046 Medio 247 20237 Oaxaca San Marcos Arteaga 1422 -0.061 Medio 248 20473 Oaxaca Santiago Laxopa 1292 -0.323 Medio 249 20109 Oaxaca San Antonio Nanahuatípam 1227 -0.262 Medio 250 20053 Oaxaca Magdalena Tlacotepec 1220 -0.154 Medio 251 20128 Oaxaca San Cristóbal Lachirioag 1206 0.065 Medio 252 20132 Oaxaca San Dionisio Ocotlán 1077 -0.207 Medio 253 20262 Oaxaca San Miguel Amatlán 993 -0.224 Medio 254 20547 Oaxaca Teotongo 931 -0.05 Medio 255 20004 Oaxaca Asunción Cuyotepeji 930 -0.165 Medio 256 20411 Oaxaca Santa María Guelacé 813 -0.338 Medio 257 20215 Oaxaca San Juan Sayultepec 788 -0.373 Medio 258 20357 Oaxaca Santa Ana Tavela 762 -0.019 Medio 259 20008 Oaxaca Asunción Tlacolulita 758 -0.201 Medio 260 20404 Oaxaca Santa María Chachoápam 733 -0.32 Medio 261 20370 Oaxaca Santa Catarina Tayata 663 -0.107 Medio 262 20122 Oaxaca San Bartolo Yautepec 636 -0.335 Medio 263 20224 Oaxaca San Juan Yucuita 567 -0.36 Medio 264 20493 Oaxaca Santiago Tillo 523 -0.207 Medio 265 20419 Oaxaca Santa María Jaltianguis 499 -0.365 Medio 266 20471 Oaxaca Santiago Lalopa 498 -0.015 Medio 267 20093 Oaxaca San Andrés Lagunas 483 -0.092 Medio 268 20408 Oaxaca Santa María del Rosario 482 0.062 Medio 269 20443 Oaxaca Santa María Yavesía 472 -0.297 Medio 270 20054 Oaxaca Magdalena Zahuatlán 415 -0.106 Medio 271 20196 Oaxaca San Juan Evangelista Analco 413 -0.243 Medio 272 20536 Oaxaca San Vicente Nuñú 413 0.062 Medio 273 20476 Oaxaca Santiago Miltepec 393 -0.012 Medio 274 20129 Oaxaca San Cristóbal Suchixtlahuaca 360 -0.314 Medio 275 20191 Oaxaca San Juan Chicomezúchil 330 -0.128 Medio 276 20524 Oaxaca Santo Domingo Yodohino 314 -0.164 Medio 277 20442 Oaxaca Santa María Yalina 267 -0.435 Medio 278 20281 Oaxaca San Miguel Tecomatlán 266 -0.036 Medio 279 20556 Oaxaca La Trinidad Vista Hermosa 260 0.048 Medio 280 20267 Oaxaca San Miguel del Río 244 -0.264 Medio 281 20341 Oaxaca San Pedro Yucunama 236 -0.299 Medio 282 20518 Oaxaca Santo Domingo Tlatayápam 132 -0.066 Medio 283 20488 Oaxaca Santiago Tepetlapa 114 0.004 Medio 284 21071 Puebla Huauchinango 103509 -0.318 Medio 285 21208 Puebla Zacatlán 82457 -0.156 Medio 286 21197 Puebla Xicotepec 81455 -0.105 Medio 287 21085 Puebla Izúcar de Matamoros 77601 -0.459 Medio 288 21001 Puebla Acajete 65048 -0.286 Medio 289 21053 Puebla Chignahuapan 62028 -0.136 Medio 290 21004 Puebla Acatzingo 59077 -0.234 Medio 291 21186 Puebla Tlatlauquitepec 53498 -0.084 Medio 292 21045 Puebla Chalchicomula de Sesma 46778 -0.325 Medio 293 21180 Puebla Tlahuapan 40220 -0.432 Medio 294 21003 Puebla Acatlán 35764 -0.229 Medio 295 21051 Puebla Chietla 34415 -0.266 Medio 296 21094 Puebla Libres 33784 -0.32 Medio 297 21104 Puebla Nopalucan 30848 -0.437 Medio 298 21142 Puebla San Salvador el Seco 30303 -0.258 Medio 299 21194 Puebla Venustiano Carranza 29090 -0.137 Medio 300 21118 Puebla Los Reyes de Juárez 27454 -0.27 Medio 301 21205 Puebla Yehualtepec 25057 0.017 Medio 302 21189 Puebla Tochtepec 21229 -0.396 Medio 303 21013 Puebla Altepexi 21100 0.01 Medio 304 21161 Puebla Tepanco de López 20580 -0.025 Medio 305 21065 Puebla General Felipe Ángeles 20511 0.067 Medio 306 21048 Puebla Chiautzingo 20441 -0.473 Medio 307 21047 Puebla Chiautla 20155 -0.157 Medio 308 21108 Puebla Oriental 18239 -0.334 Medio 309 21067 Puebla Guadalupe Victoria 16923 -0.086 Medio 310 21214 Puebla Zinacatepec 16817 0 Medio 311 21044 Puebla Cuyoaco 15704 -0.092 Medio 312 21063 Puebla Esperanza 14974 -0.223 Medio 313 21144 Puebla San Salvador Huixcolotla 14810 -0.441 Medio 314 21026 Puebla Calpan 14440 -0.135 Medio 315 21175 Puebla Tianguismanalco 12783 -0.201 Medio 316 21152 Puebla Soltepec 12226 -0.111 Medio 317 21008 Puebla Ahuazotepec 11269 -0.276 Medio 318 21038 Puebla Cuapiaxtla de Madero 10101 -0.171 Medio 319 21082 Puebla Ixcaquixtla 8752 -0.198 Medio 320 21128 Puebla San José Chiapa 8692 -0.331 Medio 321 21176 Puebla Tilapa 8547 -0.009 Medio 322 21204 Puebla Yaonáhuac 7943 -0.049 Medio 323 21046 Puebla Chapulco 7752 0.069 Medio 324 21060 Puebla Domingo Arenas 7421 -0.325 Medio 325 21020 Puebla Atoyatempan 7039 -0.189 Medio 326 21012 Puebla Aljojuca 6521 0.047 Medio 327 21126 Puebla San Jerónimo Tecuanipan 6265 0.071 Medio 328 21079 Puebla Huitziltepec 5373 -0.239 Medio 329 21182 Puebla Tlanepantla 4957 -0.075 Medio 330 21171 Puebla Tepeyahualco de Cuauhtémoc 3534 -0.402 Medio 331 21130 Puebla San Juan Atenco 3362 0.032 Medio 332 21096 Puebla Mazapiltepec de Juárez 2826 -0.165 Medio 333 21097 Puebla Mixtla 2333 -0.484 Medio 334 21037 Puebla Coyotepec 2221 0.017 Medio 335 21021 Puebla Atzala 1326 -0.003 Medio 336 21190 Puebla Totoltepec de Guerrero 1180 0.04 Medio 337 21095 Puebla La Magdalena Tlatlauquitepec 469 -0.162 Medio 338 22004 Querétaro Cadereyta de Montes 69549 -0.007 Medio 339 22005 Querétaro Colón 62667 -0.414 Medio 340 22008 Querétaro Huimilpan 38295 -0.393 Medio 341 22018 Querétaro Tolimán 28274 -0.051 Medio 342 22009 Querétaro Jalpan de Serra 26902 -0.308 Medio 343 22013 Querétaro Peñamiller 20144 -0.003 Medio 344 22003 Querétaro Arroyo Seco 13307 -0.162 Medio 345 22015 Querétaro San Joaquín 9480 -0.236 Medio 346 24024 San Luis Potosí Rioverde 94191 -0.416 Medio 347 24021 San Luis Potosí Mexquitic de Carmona 57184 -0.192 Medio 348 24050 San Luis Potosí Villa de Reyes 49385 -0.29 Medio 349 24016 San Luis Potosí Ebano 43569 -0.395 Medio 350 24040 San Luis Potosí Tamuín 38751 -0.344 Medio 351 24053 San Luis Potosí Axtla de Terrazas 37645 0.046 Medio 352 24010 San Luis Potosí Ciudad del Maíz 32867 0.017 Medio 353 24025 San Luis Potosí Salinas 31794 -0.269 Medio 354 24055 San Luis Potosí Zaragoza 26236 -0.262 Medio 355 24058 San Luis Potosí El Naranjo 21955 -0.485 Medio 356 24015 San Luis Potosí Charcas 20839 -0.454 Medio 357 24056 San Luis Potosí Villa de Arista 15258 -0.063 Medio 358 24042 San Luis Potosí Tanquián de Escobedo 15120 -0.166 Medio 359 24051 San Luis Potosí Villa Hidalgo 14830 -0.293 Medio 360 24045 San Luis Potosí Venado 14486 0.057 Medio 361 24027 San Luis Potosí San Ciro de Acosta 10257 -0.22 Medio 362 24030 San Luis Potosí San Nicolás Tolentino 5176 -0.066 Medio 363 25018 Sinaloa Navolato 154352 -0.433 Medio 364 25010 Sinaloa El Fuerte 100459 -0.355 Medio 365 25008 Sinaloa Elota 53856 -0.43 Medio 366 25013 Sinaloa Mocorito 45351 -0.105 Medio 367 25016 Sinaloa San Ignacio 21442 -0.211 Medio 368 25005 Sinaloa Cosalá 16292 -0.317 Medio 369 26026 Sonora Etchojoa 63216 -0.148 Medio 370 26003 Sonora Alamos 25694 -0.034 Medio 371 26072 Sonora San Ignacio Río Muerto 14549 -0.357 Medio 372 26056 Sonora San Miguel de Horcasitas 9081 0.062 Medio 373 26069 Sonora Yécora 6012 -0.21 Medio 374 26051 Sonora Rosario 5025 -0.296 Medio 375 26045 Sonora Opodepe 2643 -0.439 Medio 376 26040 Sonora Nácori Chico 2019 -0.266 Medio 377 26005 Sonora Arivechi 1163 -0.404 Medio 378 27008 Tabasco Huimanguillo 188792 -0.225 Medio 379 27006 Tabasco Cunduacán 138504 -0.361 Medio 380 27003 Tabasco Centla 110130 -0.107 Medio 381 27001 Tabasco Balancán 60516 -0.045 Medio 382 27017 Tabasco Tenosique 59814 -0.325 Medio 383 27016 Tabasco Teapa 58523 -0.319 Medio 384 27015 Tabasco Tacotalpa 48784 -0.076 Medio 385 27009 Tabasco Jalapa 38231 -0.416 Medio 386 27011 Tabasco Jonuta 30567 0.009 Medio 387 28012 Tamaulipas González 43757 -0.294 Medio 388 28002 Tamaulipas Aldama 29183 -0.479 Medio 389 28037 Tamaulipas Soto la Marina 25419 -0.358 Medio 390 28016 Tamaulipas Hidalgo 22799 -0.081 Medio 391 28019 Tamaulipas Llera 16555 0.069 Medio 392 28013 Tamaulipas Güémez 15560 -0.11 Medio 393 28017 Tamaulipas Jaumave 15296 -0.349 Medio 394 28029 Tamaulipas Ocampo 13828 -0.252 Medio 395 28004 Tamaulipas Antiguo Morelos 9902 -0.059 Medio 396 28011 Tamaulipas Gómez Farías 9186 -0.143 Medio 397 28042 Tamaulipas Villagrán 6165 -0.045 Medio 398 28005 Tamaulipas Burgos 4428 -0.237 Medio 399 28023 Tamaulipas Méndez 4122 -0.17 Medio 400 28028 Tamaulipas Nuevo Morelos 3551 -0.167 Medio 401 28020 Tamaulipas Mainero 2493 -0.342 Medio 402 28010 Tamaulipas Cruillas 1937 -0.029 Medio 403 28031 Tamaulipas Palmillas 1705 -0.024 Medio 404 29034 Tlaxcala Tlaxco 42536 -0.43 Medio 405 29007 Tlaxcala El Carmen Tequexquitla 17259 -0.468 Medio 406 29004 Tlaxcala Atltzayanca 17173 -0.012 Medio 407 29030 Tlaxcala Terrenate 14746 -0.048 Medio 408 29040 Tlaxcala Xaltocan 10263 -0.465 Medio 409 29037 Tlaxcala Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos 8955 -0.062 Medio 410 29012 Tlaxcala Españita 8668 -0.216 Medio 411 29003 Tlaxcala Atlangatepec 6597 -0.279 Medio 412 29046 Tlaxcala Emiliano Zapata 4561 0.032 Medio 413 29047 Tlaxcala Lázaro Cárdenas 3103 -0.383 Medio 414 30123 Veracruz Pánuco 100549 -0.464 Medio 415 30003 Veracruz Acayucan 87267 -0.263 Medio 416 30128 Veracruz Perote 72795 -0.485 Medio 417 30109 Veracruz Misantla 64249 -0.186 Medio 418 30183 Veracruz Tlapacoyan 61982 -0.041 Medio 419 30071 Veracruz Huatusco 60674 -0.126 Medio 420 30207 Veracruz Tres Valles 46672 -0.082 Medio 421 30014 Veracruz Amatlán de los Reyes 45430 -0.434 Medio 422 30004 Veracruz Actopan 43388 -0.181 Medio 423 30077 Veracruz Isla 43349 -0.126 Medio 424 30030 Veracruz Camerino Z. Mendoza 42347 -0.426 Medio 425 30089 Veracruz Jáltipan 41644 -0.446 Medio 426 30092 Veracruz Xico 38198 -0.211 Medio 427 30181 Veracruz Tlalixcoyan 37857 0.029 Medio 428 30101 Veracruz Mariano Escobedo 37285 -0.163 Medio 429 30015 Veracruz Angel R. Cabada 33730 0.073 Medio 430 30125 Veracruz Paso del Macho 31890 0.059 Medio 431 30211 Veracruz San Rafael 29631 -0.306 Medio 432 30009 Veracruz Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 28922 -0.022 Medio 433 30053 Veracruz Cuitláhuac 27940 -0.477 Medio 434 30148 Veracruz Soledad de Doblado 27770 -0.321 Medio 435 30081 Veracruz Ixhuatlancillo 24896 -0.134 Medio 436 30069 Veracruz Gutiérrez Zamora 24791 -0.306 Medio 437 30021 Veracruz Atoyac 23896 -0.286 Medio 438 30100 Veracruz Manlio Fabio Altamirano 23408 -0.413 Medio 439 30112 Veracruz Naolinco 21816 -0.358 Medio 440 30192 Veracruz Vega de Alatorre 20275 -0.372 Medio 441 30205 Veracruz El Higo 19478 -0.474 Medio 442 30182 Veracruz Tlalnelhuayocan 18715 -0.358 Medio 443 30196 Veracruz Yanga 17896 -0.469 Medio 444 30111 Veracruz Moloacán 17504 -0.223 Medio 445 30116 Veracruz Oluta 16710 -0.106 Medio 446 30093 Veracruz Jilotepec 16682 -0.206 Medio 447 30164 Veracruz Teocelo 16480 -0.332 Medio 448 30145 Veracruz Soconusco 16363 -0.239 Medio 449 30059 Veracruz Chinameca 16241 -0.175 Medio 450 30120 Veracruz Oteapan 16222 -0.032 Medio 451 30178 Veracruz Tlacotalpan 13421 -0.053 Medio 452 30052 Veracruz Cuichapa 12238 -0.162 Medio 453 30090 Veracruz Jamapa 11361 -0.143 Medio 454 30199 Veracruz Zaragoza 11354 -0.054 Medio 455 30114 Veracruz Nautla 10866 -0.12 Medio 456 30136 Veracruz Rafael Lucio 8068 -0.39 Medio 457 30186 Veracruz Tomatlán 6869 -0.306 Medio 458 30017 Veracruz Apazapan 4009 -0.46 Medio 459 30179 Veracruz Tlacotepec de Mejía 3833 0.063 Medio 460 30002 Veracruz Acatlán 3147 -0.032 Medio 461 30190 Veracruz Tuxtilla 2185 -0.075 Medio 462 30096 Veracruz Landero y Coss 1534 -0.039 Medio 463 31079 Yucatán Tekax 42440 -0.047 Medio 464 31089 Yucatán Ticul 40161 -0.448 Medio 465 31052 Yucatán Motul 36097 -0.366 Medio 466 31038 Yucatán Hunucmá 32475 -0.083 Medio 467 31040 Yucatán Izamal 26801 -0.116 Medio 468 31002 Yucatán Acanceh 16127 -0.308 Medio 469 31053 Yucatán Muna 12722 -0.171 Medio 470 31067 Yucatán Seyé 9724 -0.182 Medio 471 31006 Yucatán Buctzotz 8887 -0.065 Medio 472 31011 Yucatán Celestún 7836 -0.251 Medio 473 31057 Yucatán Panabá 7792 0.069 Medio 474 31007 Yucatán Cacalchén 7224 -0.397 Medio 475 31029 Yucatán Dzilam González 6120 -0.341 Medio 476 31004 Yucatán Baca 5811 -0.158 Medio 477 31095 Yucatán Tixpéhual 5407 -0.201 Medio 478 31023 Yucatán Chocholá 4691 -0.179 Medio 479 31020 Yucatán Chicxulub Pueblo 4468 -0.342 Medio 480 31039 Yucatán Ixil 4073 -0.153 Medio 481 31070 Yucatán Sucilá 3918 0.023 Medio 482 31082 Yucatán Telchac Pueblo 3704 -0.292 Medio 483 31026 Yucatán Dzemul 3662 -0.164 Medio 484 31061 Yucatán Río Lagartos 3502 -0.129 Medio 485 31051 Yucatán Mocochá 3218 -0.31 Medio 486 31105 Yucatán Yaxkukul 3109 -0.303 Medio 487 31068 Yucatán Sinanché 3088 0.005 Medio 488 31054 Yucatán Muxupip 2837 0.056 Medio 489 31028 Yucatán Dzilam de Bravo 2744 -0.247 Medio 490 31005 Yucatán Bokobá 2191 -0.065 Medio 491 31065 Yucatán San Felipe 1945 -0.324 Medio 492 31083 Yucatán Telchac Puerto 1778 -0.342 Medio 493 31072 Yucatán Suma 1762 -0.289 Medio 494 32038 Zacatecas Pinos 73151 -0.014 Medio 495 32051 Zacatecas Villa de Cos 35252 -0.445 Medio 496 32049 Zacatecas Valparaíso 32606 -0.443 Medio 497 32016 Zacatecas General Pánfilo Natera 23192 -0.154 Medio 498 32040 Zacatecas Sain Alto 22278 -0.355 Medio 499 32014 Zacatecas General Francisco R. Murguía 21809 -0.371 Medio 500 32054 Zacatecas Villa Hidalgo 19155 -0.194 Medio 501 32037 Zacatecas Pánuco 17647 -0.422 Medio 502 32035 Zacatecas Noria de Ángeles 16864 -0.371 Medio 503 32045 Zacatecas Tepechitlán 8855 -0.463 Medio 504 32012 Zacatecas Genaro Codina 8185 -0.058 Medio 505 32046 Zacatecas Tepetongo 7071 -0.281 Medio 506 32001 Zacatecas Apozol 6086 -0.322 Medio 507 32002 Zacatecas Apulco 4738 -0.253 Medio 508 32018 Zacatecas Huanusco 4084 -0.462 Medio 509 32027 Zacatecas Melchor Ocampo 2938 -0.164 Medio 510 32058 Zacatecas Santa María de la Paz 2656 -0.435 Medio 511 32028 Zacatecas Mezquital del Oro 2484 -0.336 Medio 512 32003 Zacatecas Atolinga 2427 -0.46 Medio 513 32043 Zacatecas Susticacán 1329 -0.298 Medio 514 32015 Zacatecas El Plateado de Joaquín Amaro 1160 -0.288 Medio [1] CONAPO (2010) “Marginación de las localidades, 2010”. Capítulo 3. Disponible en: http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/2010/documentoprincipal/Capitulo03.pdf Consultado el 14 de octubre de 2017
-
Reporte de Investigación 127. México 2018: Otra derrota social y política a las clases trabajadoras; los aumentos salariales que nacieron muertos
Publicado el miércoles 31 de enero de 2018 5:03 am Sin comentariosIntroducción: La guerra contra las clases trabajadoras y sus condiciones de vida. Con el nuevo salario mínimo ¿avanzar o degenerar en barbarie?
El problema de la guerra contra las condiciones de vida de las clases trabajadoras puede ser planteado en términos de siglos, de generaciones o de años. Durante varias décadas en el siglo XX, los estados capitalistas se dieron a la tarea de ponerse una máscara que le sirviera de contrapeso al avance del socialismo, en el que a pesar de enfrentar también contradicciones internas, es indudable que representó otra forma de organizar el trabajo y las condiciones de vida. Para contener ese avance, en los países capitalistas, entre ellos nuestro país, se consolidaron toda una serie de infraestructuras, prestaciones y derechos que buscaron disfrazar la explotación del trabajo asalariado con tal de que las clases trabajadoras no vieran otra opción más que las del sistema que los oprime. Partimos del hecho de que el capitalismo ha avanzado en la última generación y que un elemento esencial para su avance ha sido la desaparición del llamado mundo socialista y especialmente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) desde hace ya casi tres décadas, lo que ha significo la desmoralización del movimiento obrero. Lo que cabe recalcar en este proceso es cómo ante la falta de aquel contrapeso del mundo socialista, aquella máscara que le sirvió tanto al estado capitalista durante el siglo XX para disfrazarse de benefactor, hoy ya no le es necesaria y muestra su auténtico rostro que se encarga de comprimir cada vez más los salarios, de despojar cada vez más de los derechos laborales y al mismo tiempo de exprimir cada vez más a trabajadores y trabajadoras y sus familias, sin importar edad, color de piel, religión, etc. El anhelo de igualdad en el capitalismo es explotarnos a todos por igual.
Hoy, día a día, padecemos las consecuencias del derrumbe de la URSS lo que ha significado una mayor y más profunda pobreza, los trabajadores sobreviven en cada vez más precarias condiciones de vida y trabajo. El Capitalismo contemporáneo avanza aceleradamente imponiendo la desaparición de las prestaciones sociales de los trabajadores; una mayor precarización del empleo, un sistemático proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo, la desaparición de la jubilación, de las pensiones, etc.
Los trabajadores se encuentran desmoralizados. Para ésta y las próximas generaciones, con la actual situación no hay esperanza, hay desilusión. Hoy, las luchas de los trabajadores, en sus avances y conquistas o en sus retrocesos o derrotas, enfrentan la represión, el despojo, la sobreexplotación, la discriminación. Si esta realidad continúa y se agudiza, desaparecerán las luchas de los trabajadores por generaciones.
Hoy, la perspectiva de los trabajadores asalariados en México, de entre los 101 millones de pobres (Julio Boltvinik) en sus diferentes niveles de pobreza, es morir de hambre, el nivel de vida continuará descendiendo hasta límites sobrecogedores. México en plena decadencia, crisis y descomposición ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Cuáles son los límites para que se presente un cambio radical? ¿En qué condiciones materiales, sociales, políticas y económicas se iniciará un proceso de transformación social de fondo? Desde luego en este México existen formas y espacios de avance, de mejoramientos, o de retrocesos, pero en las actuales condiciones estos solo serán parciales, temporales, de forma, pero continúan los principales problemas que México enfrenta, como la pobreza, la violencia y las leyes del Capital sobre los trabajadores, la violencia legal e ilegal del Estado, la corrupción, la inseguridad, el desempleo, la migración, la violencia-en todas sus formas- y la destrucción del tejido social, problemas originados por el sistema capitalista.
México no ha sido ajeno a dichos problemas. Así, en las últimas décadas más de 6 millones de campesinos han sido despojados de su tierra y de su relativa tranquilidad y han sido arrojados al camino de la miseria y la violencia, de la migración forzada, a la delincuencia, o bien, en el mejor de los casos a diferentes actividades económicas, con cada vez más empleo precario informal o formal.
La economía mexicana ha enfrentado un crónico, raquítico e insuficiente crecimiento económico durante las tres últimas décadas y las perspectivas y proyecciones económicas, políticas y sociales del Estado, para los próximos años amenazan con no dar para más. El partido político actualmente en el gobierno (PRI) junto con su candidato a la Presidencia de la República, impulsan como siempre, una política dogmática basada en la absoluta sumisión y la continuidad, garantizada por un probado, disciplinado y sumiso tecnócrata egresado del ITAM (escuela formadora de cuadros de esa tecnocracia al servicio del Capital en México). Por otro lado, en los círculos cercanos y en las propuestas de gabinete de todos los otros partidos políticos incluyendo aquellos que se llaman de izquierda, proliferan también los funcionarios en favor del capital y no de las clases trabajadoras, van desde aquellos viejos priistas hoy disfrazados de la “esperanza de México”, hasta abiertos entusiastas en favor de la depredación del campo mexicano por trasnacionales como Monsanto.
Todo ese espectro de los partidos políticos de arriba y que durante 2018 estarán volteando al pueblo sólo para pedir votos para luego olvidarse de sus promesas vacías y lemas de campaña, todos esos partidos, sea cual sea el que gane, proyectan para el pueblo mexicano otros seis años más de lo mismo, la misma receta, otros seis años de más pobreza, inseguridad, impunidad, corrupción, represión, despojo, la sobreexplotación de las mayorías es galopante y sin fin, continuar con la entrega sin control ni medida, al capital extranjero de la soberanía e independencia nacional, de igual forma profundizar y ampliar la entrega de los recursos humanos (valor de la fuerza de trabajo) y naturales.
Pero el pueblo de México tiene una larga historia de luchas, y no hay fin de la historia, la historia la construyen los pueblos, y hoy en nuestra patria en muchas regiones y luchas sociales se escribe, con avances y retrocesos. En México la otra historia, la historia de los explotados, se construye.
Pero También en América Latina el hecho de que en algunos países los trabajadores avancen, con grandes dificultades en las luchas por conservar las conquistas logradas, las victorias logradas ejercerán un efecto renovador, de esperanza y moralizador para la organización de los trabajadores del resto de América Latina. La suerte de los trabajadores en América Latina y en México depende de la suerte y de las luchas de todos los trabajadores del mundo.
En este contexto se encuentran los nuevos incrementos al salario mínimo, que como mostraremos más adelante, nacieron muertos.
-
El salario mínimo como arma en la lucha de clases en México
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123 sección VI establece que “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”[1] No obstante a lo que dicta la constitución, el salario mínimo se ha convertido, por la acción del Estado, empresarios y líderes charros, en una arma contra el pueblo de México dentro de una lucha de clases que ha tenido más derrotas que victorias para la clase trabajadora.
Las regulaciones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) han actuado contrariamente a lo que establece su deber constitucional, pues claramente no es suficiente para satisfacer las necesidades materiales, sociales y culturales de un jefe de familia, ni para proveer de educación obligatoria a sus hijos, es al contrario, hasta ahora la CONASAMI sólo ha servido para quitar alimentos de la mesa de los trabajadores y negar el acceso a la educación a sus hijos. La pérdida acumulada del poder adquisitivo en treinta años, del 16 de diciembre de 1987 al 26 de octubre del 2017, es del 80.08%, medida de acuerdo a la Canasta Alimenticia Recomendable CAR[2]. Lo anterior se ha traducido en otra derrota para las familias trabajadoras como se puede observar en el siguiente cuadro
Cuadro 1
El Cuadro 1 muestra la tendencia del salario para deteriorar las condiciones de vida de las familias mexicanas, el 26 de octubre de 2017 el salario mínimo era de $80.04 pesos diarios, mientras que el precio de la CAR llegó a $245.34 pesos diarios, es decir con el salario mínimo únicamente se podía adquirir el 32.62% de la canasta.
A esto se agrega el hecho del poco control que ha tenido el Estado sobre el incremento de precios de los bienes indispensables, incurriendo en el incumplimiento del artículo 28 constitucional, párrafo tercero, donde se indica que “Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses”[3].
La tendencia de la disminución de los salarios reales y el constante aumento de bienes de consumo para la población, ponen en una encrucijada la vida y sustento de la población trabajadora. Orillando a ésta a someterse a una sobreexplotación –redoblando esfuerzos para poder llevar el alimento hacia el hogar, para permitir que sus hijos tengan una mejor educación, vestido, calzado y recreación– con el fin de adecuarse a la lógica y las condiciones del mercado bajo las cuales opera el neoliberalismo, que prácticamente es hacer totalmente a un lado la integridad y humanidad de las trabajadoras y los trabajadores y los seres que dependen de ellos y ellas.
Gráfica 1
En los varios años que se ha hecho la comparación de la CAR y el salario, sólo ha existido un momento en la historia de la clase trabajadora donde el salario permitía adquirir los alimentos recomendables y después de ello tener un sobrante. El 16 de diciembre de 1987 (hace 30 años) fecha en la que con un salario mínimo alcanzaba para comer y hasta un poco más, momento donde el salario pasa a la historia, ya que no ha existido la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo de entonces.
Como se observa en la Gráfica 1, la forma en la que va creciendo el precio de la CAR es bastante rápida, ya que en casi dos años tuvo un incremento de $44.33 pesos, ya que en abril de 2015, el precio de la CAR era de $201.01pesos y para octubre de 2017, el precio de dicha canasta alcanzó $245.34 pesos, mientras que en el salario apenas se pueden percibir los incrementos que ha tenido. En los mismos años, el aumento ha sido minúsculo para el salario mínimo: no llega ni a los $10 pesos.
-
Trabajando por un salario mínimo, le faltan horas al día para que alcance para comer
Dentro de la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores está el hecho de que cada vez hay menos tiempo para realizar otras actividades que no sean trabajar para apenas conseguir lo indispensable para vivir. La Gráfica 2 muestra este incremento desproporcionado del tiempo de trabajo necesario para poder comprar la CAR, en 1987 eran necesarias 4 horas y 53 minutos para adquirirla, le restaban al trabajador 19 horas y 7 minutos para transportarse, comer, asearse, convivir con su familia, salir a pasear, dormir, etcétera. Si por una jornada de 8 horas se pagara un salario mínimo, el 1ero de enero de 2013 el tiempo de trabajo necesario para adquirir una Canasta Alimenticia Recomendable era de 21 horas con 13 minutos, por lo que le quedaban al trabajador 2 horas y 47 minutos para satisfacer sus necesidades, es decir, para dormir, comer, estar con su familia, su pareja, sus amistades, para transportarse, etc. Tres años después, el 16 de octubre de 2016 ya únicamente eran 7 minutos, en total, para realizar el resto de sus actividades, debido a que el tiempo necesario que había que laborar para alcanzar la CAR era de 23 horas con 53 minutos. Al 26 de octubre de 2017 el tiempo de trabajo necesario para comprar la CAR ha sobrepasado un día completo llegando por primera vez a las ¡24 horas con 31 minutos!
Gráfica 2
Las políticas neoliberales aplicadas al salario han dejado un saldo en el que le hacen falta horas al día para que, trabajando por un salario mínimo, alcance para comer. A quienes han permitido este avance, tanto entre empresarios, gobiernos, partidos políticos, direcciones sindicales sometidas a las patronales, nunca les interesaron las clases trabajadoras, ni su vida ni sus necesidades como seres humanos que somos.
-
Las mentiras de Peña Nieto sobre los salarios mínimos. Cae el 13.42% del poder adquisitivo durante su administración
A un año de terminar el sexenio de Enrique Peña Nieto se ha registrado una de las mayores pérdidas del poder adquisitivo de las últimas décadas, no obstante, él y otros funcionarios como Basilio González Núñez, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) y Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se enorgullecen en ser los operadores y justificadores del despojo al celebrar los supuestos aumentos salariales, aumentos que nacieron muertos.
Enrique Peña Nieto menciona sobre el incremento al salario mínimo de $80.04 pesos a $88.36 pesos lo siguiente:
“Por eso, celebro que esta mañana, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, haya decidido incrementar el salario mínimo de 80.04 pesos a 88.36 pesos.
Y déjenme decir algo. No se trata de un ajuste menor, sobre todo considerando que, al inicio de esta Administración, hace prácticamente cinco años, el salario mínimo era de apenas 60 pesos.
Con este aumento, en los últimos cinco años, el salario mínimo ha tenido una recuperación de 20 por ciento en términos reales; esto es, 45 por ciento en términos nominales, lo cual no había ocurrido hace más de 30 años.”[4]
Una declaración totalmente fuera de la realidad. Vamos por partes:
- Sus asesores y proveedores de discursos, pues claramente no son autoría de Peña Nieto, no conocen la diferencia entre salario nominal y salario real. A grandes rasgos, el salario nominal es solamente su magnitud en pesos, mientras que el salario real es lo que se puede comprar con esa cantidad de dinero. Al 1 de diciembre de 2012 el salario mínimo nominal era de 62.33 pesos mientras que para el 1 de enero de 2018 el salario mínimo será 88.36, lo que arroja una diferencia de 41.8%. No sabemos de dónde pueden redondear mágicamente los otros 3.2%, además de que incluyen un salario que sólo se mantuvo un mes al igual que incluyeron aumentos salariales que se aplicarían más de un mes después del discurso de Peña. Ni haciendo trampa les cuadran sus cuentas.
- Ahora, respecto al salario real, es decir, lo que se puede comprar con el salario mínimo, utilizando la medición de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR), en el sexenio de Peña Nieto, se ha perdido el 13.42% del poder adquisitivo solamente hasta el 26 de octubre de 2017, esta pérdida ha sido de las más altas en los últimos sexenios.
Lo anterior se puede corroborar en el siguiente Cuadro 2, en donde se presentan los aumentos al salario mínimo y los aumentos a la Canasta Alimenticia Recomendable.
Cuadro 2
Gráfica 3
La tendencia al deterioro de las condiciones salariales en el sexenio de Peña Nieto es muy clara, sin embargo, su discurso citado más arriba está lleno de mentiras. Lo único que ha avanzado durante su administración es el empobrecimiento de las familias trabajadoras en México
-
Los aumentos al salario mínimo en 2018: los aumentos que nacieron muertos.
Si además del análisis en términos reales, es decir, en términos de poder adquisitivo que hemos realizado en secciones anteriores, tomáramos como punto de partida el precio de la CAR al 16 de octubre de 2016 y comparamos los aumentos a la misma respecto al salario mínimo pero medido en pesos vemos claramente que dichos aumentos al salario mínimo nacieron muertos.
Para octubre de 2016 la CAR costaba $218.06 pesos y para octubre de 2017 costaba $245.34 pesos, es decir que tuvo un aumento de $27.28 pesos, lo que representa una variación de %12.5, la variación anual más grande desde mediados de la década de los 90’s.
El aumento del salario mínimo para el mismo periodo fue de $7 pesos. El incremento que ha anunciado el gobierno vanagloriándose de su eficiencia es de otros $8.32 pesos, esto quiere decir que, si sumamos ambos, el aumento de 2016 para 2017 y el aumento de 2017 para 2018, tenemos un total de $15.32 pesos, el cual regirá durante todo 2018, sin embargo, el aumento de precios de la CAR ya se comió en un solo año el aumento de los dos años al salario mínimo, e incluso una parte de lo que vayan a anunciar para 2019 si no es que todo.
Al tiempo que la administración priista se congratulaba por el alza nominal del salario, sus “opositores” lamentaban que el incremento haya sido tan moderado, pero continúan por la misma línea de sólo ofrecer migajas para el pueblo trabajador. A continuación, los ejemplos del PRD y MORENA:
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera (PRD), calificó de insuficiente el aumento y dijo que hay que “colocarnos en los zapatos de la gente que gana el salario mínimo”, lo que según su entendimiento corresponde a elevarlo a 95,24 pesos diarios[5]. Es el mismo valor propuesto por la COPAMEX lo que permitiría alcanzar la línea de bienestar mínimo calculada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)[6]. Por su parte, los dirigentes de Morena, en su plataforma política rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, proponen recuperar el poder adquisitivo del salario hasta que rebase la línea de bienestar mínimo referida. “La propuesta se basa en un incremento anual del 15.6%, más inflación anual del salario mínimo, para llegar a una meta al final de sexenio de 171 pesos diarios más inflación.”[7]
Ante los datos y los escenarios antes descritos preguntamos ¿Qué tipo de bienestar puede garantizar un salario de 88 o de 95 pesos cuando la canasta básica requiere de 245 pesos diarios sólo para alimentación? Sin considerar los gastos como vivienda, transporte, vestido. Ni hablar de zapatos como sugiere Mancera. Tampoco es digna una propuesta de recuperación donde no se llegará al precio de la canasta en 2017 ni siquiera esperando hasta el año 2024 (que quizá a eso se refieren con esperanza de México).
En los partidos políticos de arriba, ni en los que se dicen izquierda aliados con la derecha, ni en los de derecha que se alían con los que se dicen izquierda, en ninguno de ellos hay solución para nuestro pueblo, porque de arriba no se puede esperar que se dirijan con verdad o con justicia.
Diciembre de 2017.
[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 123. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf consultada el 02 de diciembre de 2017.
[2] La Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) fue diseñada por el Dr. Abelardo Ávila Curiel del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, se encuentra conformada por 40 alimentos, sin incluir los gastos que requieren su preparación, ni tampoco el pago de renta en vivienda, el transporte, vestido, calzado, aseo personal y muchos otros bienes y servicios que entran dentro del consumo de una familia, sólo es en lo referente al costo de alimentos básicos. La CAR es una canasta ponderada, de uso y consumo diario, para una familia mexicana de 4 personas (2 adultos, un/a joven y un/a niño/a) en la que se toman en cuenta aspectos nutricionales, de dieta, de tradición y hábitos culturales.
[3] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 28. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf Consultado el 04 de diciembre 2017
[4] Discurso de Peña Nieto durante el evento “Fortalecimiento del empleo” del 21 de noviembre de 2017. Disponible en https://www.gob.mx/presidencia/es/prensa/palabras-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-el-evento-fortalecimiento-del-empleo?idiom=es Consultado el 02 de diciembre de 2017.
[5] Nota: “Aumento al salario mínimo sería un compromiso de mi campaña presidencial: Mancera”. Disponible en http://www.proceso.com.mx/512356/aumento-al-salario-minimo-compromiso-mi-campana-presidencial-mancera consultado el 02 de diciembre de 2017.
[6] Nota: “Aumento al salario mínimo, un avance a mitad del camino: empresarios. Disponible en http://www.elfinanciero.com.mx/economia/aumento-al-salario-minimo-un-avance-a-mitad-del-camino-coparmex.html consultado el 02 de diciembre de 2017.
[7] Proyecto 18. Proyecto de Nación 2018-2024 encabezado por Andrés Manuel López Obrador y cuyo principal promotor es el empresario Alfonso Romo Garza y Esteban Moctezuma Barragán. Disponible en http://proyecto18.mx/conoce/?tab=economia consulta el 02 de diciembre 2017.
-
-
De cómo La Jornada utilizó la información que generamos en este Centro sin citarnos
Publicado el jueves 11 de mayo de 2017 2:28 am Sin comentariosEl día 19 de abril de 2017, por el sitio web y las redes sociales del periódico La Jornada se difundió una nota llamada “Poder adquisitivo del salario mínimo ha caído 11.11% este sexenio”. En el cuerpo de la nota se citan textualmente párrafos completos que publicamos en diciembre de 2016, sin embargo, los datos y tendencias se le atribuyen a otra fuente.
Nuestro Reporte de Investigación 126 “El salario mínimo: un crimen contra el pueblo mexicano. Cae 11.11% el poder adquisitivo durante el sexenio de Peña Nieto” puede ser revisado de forma completa en nuestro sitio web: http://cam.economia.unam.mx/reporte-investigacion-126-salario-minimo-crimen-pueblo-mexicano-cae-11-11-poder-adquisitivo-sexenio-pena-nieto/
A continuación mostramos capturas de pantalla de las notas de La Jornada:

Tomada de la URL: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/19/poder-adquisitivo-del-salario-minimo-cayo-11-11-en-este-sexenio
A inicios de este año la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM emitió el Boletín UNAM-DGCS-020 (Ciudad Universitaria. 06:00 hs. 5 de enero de 2017) con el título: “CAE 11.11 POR CIENTO EL PODER ADQUISITIVO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS, REVELA ESTUDIO DE LA UNAM” y que se puede consultar en la siguiente dirección: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_020.html
Igualmente, diversos medios han difundido la información citando correctamente la fuente.
Las investigaciones que realiza la Comunidad de Investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM se hacen con trabajo colectivo y voluntario, sin ningún tipo de interés o remuneración económica, factor que contribuye a emitir resultados con objetividad y pensando siempre en que le sirva a las clases trabajadoras y sus procesos organizativos.
No es de nuestro interés obtener reconocimiento cada vez que use nuestra información algún colectivo de trabajadores, organización sindical u otra de carácter popular. Pero cuando un medio de paga usa la información generada por este Centro para aumentar el tráfico en su sitio y de esta forma fortalecer el modelo de negocio que han hecho con la información, lo que mínimamente tendrían que hacer es citar correctamente la fuente. En una época en la que obtener tales datos está al alcance de un clic, cometer tales omisiones sólo es explicable por una política editorial deliberada.
En este mismo sentido insistimos en que el objetivo principal de este centro es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de trabajadores/as, campesinos/as, y clases populares, realizando y difundiendo estudios de las causas e impacto socioeconómico que sobre estos sectores sociales tiene la actual política económica, social y laboral del gobierno federal, sobre todo a partir de los años ochenta. Y por lo tanto no nos interesa colaborar con aquellos que se han encargado deliberadamente de constreñir sus niveles de vida, llámense partidos políticos de ariba, grupos empresariales o acreedores internacionales.
Finalmente hacemos un llamado a los medios libres, radios comunitarias, colectivos y organizaciones populares a que usen ampliamente los resultados de estas investigaciones ya que ese es ese su objetivo principal.
Atentamente:
Comunidad de Investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM
-
Encuesta de opinión sobre el aumento en el precio de la gasolina. Del 7 al 13 de enero de 2017
Publicado el domingo 8 de enero de 2017 5:12 pm Sin comentariosComparte tu opinión del 7 al 13 de enero de 2017 en la Encuesta de opinión sobre el aumento en el precio de la gasolina levantada por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM.
Esta encuesta es de carácter indagatorio y tiene por objetivo obtener información sobre el impacto del aumento del precio de la gasolina en los niveles de vida de la población de acuerdo a sus niveles de ingreso.
Se contesta de forma anónima y no se almacena ningún tipo de información personal
Click aquí para contestar la
Encuesta de opinión sobre el aumento del precio de la gasolina -
Reporte de Investigación 126. El salario mínimo: un crimen contra el pueblo mexicano. Cae 11.11% el poder adquisitivo durante el sexenio de Peña Nieto
Publicado el viernes 23 de diciembre de 2016 7:07 pm Sin comentariosContenidos:
Introducción [ir]
1. ¿Por qué el salario mínimo es un crimen contra el pueblo mexicano? [ir]
1.1. Porque el salario mínimo en México no alcanza ni para comer, es decir, es anticonstitucional [ir]
1.2 Porque tan sólo en lo que va del sexenio de Peña Nieto se ha perdido el 11.11% del poder adquisitivo [ir]
1.3 Porque si trabajas lo necesario para alcanzar la Canasta Alimenticia Recomendable, trabajarás más que un esclavo [ir]
1.4 Porque la política de salarios mínimos en México, el único futuro que le ofrece a toda una generación, es el de salarios de miseria [ir]2. ¿Quiénes se benefician y quiénes son los criminales? ¿De qué tamaño es el despojo a las clases trabajadoras en 3 décadas por su pérdida de poder adquisitivo? [ir]
2.1. ¿De qué tamaño es el despojo contra las clases trabajadoras acumulado de 1983 a 2015 sólo por la diferencia de su participación en el PIB? [ir]
Fuentes [ir]
Gobernantes, empresarios y políticos oportunistas han expresado en diversos foros y medios de difusión su postura sobre el salario mínimo. Unos y otros apoyándose en criterios falsos, asesores caros pagados con dineros públicos y teorías alejadas de la cotidianidad de la vida de las familias trabajadoras, lo único que han podido mostrar con su ignorancia y omisiones sobre la situación real de los salarios en México es su desprecio por las clases trabajadoras y su complicidad con el crimen que ha sido el imponer durante décadas salarios que año tras año alcanzan para menos, quitando el pan que se sirve en las mesas de las familias trabajadoras para pasarlo a los bolsillos de empresarios, acreedores y gobierno. Basta con asomarse a los mercados populares, a los tianguis o a los supermercados para constatar la difícil situación que enfrentan los trabajadores para adquirir con sus salarios los bienes para el consumo diario. Al preguntarle a la memoria de los trabajadores más viejos es fácil darse cuenta cómo se ha venido agravando la ofensiva contra los salarios desde hace 10, 20, 30 años o más.
En el capitalismo se pregona el objetivo de que la mayoría de las personas tengamos que insertarnos en el mercado laboral vendiendo nuestra fuerza de trabajo para recibir un salario que pueda satisfacer nuestras necesidades básicas y las de nuestras familias, para luego regresar con la suficiente energía a nuestros centros de trabajo día con día, quincena a quincena, mes con mes. La relación entre patrones y asalariados lleva siempre una condición de explotación, en donde al asalariado le es arrebatada una porción de su trabajo al pagarle siempre por debajo de lo que en realidad produce. Pero la explotación en México es todavía más cruda, los salarios que alcanzan para subsistir son cada vez más raros y hemos llegado a niveles en los que simplemente el salario no alcanza ni para comer, como demostraremos en el apartado 1.1 de este reporte.
Desde la década de los 80’s de forma ininterrumpida se ha presentado una impresionante caída del poder adquisitivo y esto afecta negativamente las posibilidades que tiene la población mexicana de acceder a una buena calidad de vida, población que tiene que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder combatir esas bajas salariales; trabajar jornadas más largas, trabajar con pésimas condiciones laborales, obtener más de un empleo, trabajar en la informalidad e incorporar al trabajo a tantos miembros de la familia como les sea posible. Todo lo anterior paulatinamente va deteriorando la vida cotidiana de las clases trabajadoras y el problema se extiende ya a varias generaciones de mexicanos y mexicanas que han crecido sin conocer otro panorama que la superexplotación del trabajo. A esas generaciones se les ha impuesto la normalización de la miseria.
El presente reporte es el resultado del análisis de la evolución de los precios de productos básicos, en particular de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) desde 1987 y hasta el 16 de octubre de 2016, fecha en la que su precio llegó a $218.06 pesos diarios, en contraste con el salario mínimo que para este mismo año fue de $73.04 pesos diarios. Se muestran los efectos negativos que ha traído la fijación de salarios mínimos y los aumentos que no bastan para poder contrarrestar el incremento en la Canasta Alimenticia Recomendable. Aquí se plasma con datos y gráficas la carencia que seguramente tú y tu familia ya han podido experimentar. Pero además se señala de qué tamaño es el despojo acumulado en tres décadas de pérdida de poder adquisitivo y quiénes se han visto beneficiados con este crimen.
1. ¿Por qué el salario mínimo es un crimen contra el pueblo mexicano?
Desde el Pacto de Solidaridad Económica en 1987 hasta el Pacto por México en 2012, lo único que en los hechos han significado los pactos de arriba es que la mayoría de los de abajo serán quienes paguen las consecuencias. En el diccionario de la Real Academia Española se define “crimen” como “Acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien”[1]. Lo que demostraremos a continuación es cómo la política deliberada de salarios mínimos en México desde al menos tres décadas ha perjudicado gravemente al pueblo mexicano en general, lo que se puede ver muy claramente en los siguientes aspectos:
1.1. Porque el salario mínimo en México no alcanza ni para comer, es decir, es anticonstitucionalLa Canasta Alimenticia Recomendable es una canasta ponderada, de uso y consumo diario, para una familia mexicana de 4 personas (2 adultos, un/a joven y un/a niño/a) en la que se consideraron aspectos nutricionales, de dieta, de tradición y hábitos culturales. Fue definida por el Dr. Abelardo Ávila Curiel del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán. Está conformada por 40 alimentos, su precio no incluye gastos en su preparación. El CAM realiza un seguimiento de su precio desde hace varias décadas. Es importante resaltar que esta canasta alimenticia recomendable no incluye gastos en pago de renta de vivienda, transporte, vestido, calzado, etcétera, es solamente para tener una referencia de lo que cuesta la adquisición de alimentos básicos.
Por otra parte, en la sección VI del artículo 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se establece que “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.”[2] Sin embargo, para el 16 de octubre de 2016, la Canasta Alimenticia Recomendable tuvo un precio de $218.06 pesos por día mientras que el salario mínimo diario sólo fue de $73.04 pesos. Lo anterior quiere decir que con un salario mínimo sólo se puede comprar el 33.5% de la CAR (ver el Cuadro 1).
Como se puede observar en el cuadro 1, el que el salario no alcance ni para darle de comer a una familia es una situación que no es exclusiva de 2016, ya que la tendencia en la cual el salario mínimo se encuentra por debajo del precio de la CAR lleva ya varias décadas (Ver la gráfica 1).
Gráfica 1
Si con un salario mínimo en 2016 se puede comprar el 33.5% de la CAR, esto no quiere decir que con tres salarios mínimos se pueda hacer cumplir la Constitución, ya que con esos 3 salarios mínimos sólo se podrían adquirir los alimentos, y faltarían el resto de necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para la educación obligatoria de los hijos. De los 52 millones de personas que son el total de la Población Ocupada en México, al menos el 69.3%, es decir, 36 millones de personas tienen ingresos menores a lo que la Constitución señala que debería ser el salario mínimo (Ver la gráfica 2). Es un crimen que se comete contra millones, violando a diario la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ¡¿Dónde está ahí el estado de derecho?!
Gráfica 2
Al no cumplirse el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sólo se hace una burla a cada uno/a de los/as trabajadores/as mexicanos/as, si no que se gestiona un crimen a su integridad como seres humanos. Es un perjuicio cotidiano en las mesas de las familias trabajadoras.
1.2. Porque tan sólo en lo que va del sexenio de Peña Nieto se ha perdido el 11.11% del poder adquisitivo
El primero de diciembre de 2016, en el evento en el que, recordando la vieja tradición priista del acarreo, se les invitó voluntariamente a fuerzas a servidores y otros empleados del sector público federal al que denominaran “4 Años Transformando a México. Encuentro con Servidores Públicos”, Enrique Peña Nieto declaró: “Es la primera vez que, en 40 años, hay una recuperación real del salario mínimo del 15 por ciento; hay una recuperación real del salario mínimo del 15 por ciento, [sic] lo que no ocurría desde hace 40 años.”[3]
Dicha declaración, además de ser una mentira, es un insulto y una muestra clara del cinismo con el que se dirigen los ejecutores del crimen que significa el salario mínimo contra todo el pueblo mexicano. También evidencia la ignorancia de Enrique Peña Nieto y sus costosos asesores sobre la diferencia entre salario real y salario nominal.
Lo que la CONASAMI en sus propias palabras aprobó fue “otorgar un aumento constituido por el Monto Independiente de Recuperación (MIR) de $4.00 pesos diarios al salario mínimo general con el objeto de apoyar la recuperación, única y exclusivamente, de los trabajadores asalariados que perciben el salario mínimo general, debido a que no fue posible hacerlo durante el transcurso del año antes de la presente fijación salarial ya que se presentaron diversos acontecimientos económicos […] que impidieron llevarlo a $77.04 pesos diarios, ahora, en la presente fijación salarial con esta referencia del monto del salario mínimo, el Consejo de Representantes acordó otorgar un incremento de fijación de 3.9%, con lo cual el salario mínimo general que entrará en vigor el 1º de enero 2017 será $80.04 pesos diarios.”[4]
Esa implementación deliberadamente tardía del Monto Independiente de Recuperación que la misma CONASMI reconoce haberse guardado durante meses evidencia, por un lado, precisamente la deficiencia de su trabajo y por otro lado el que no pretenden otra cosa que un aumento extraordinario, ya que el incremento que ellos reconocen es el del 3.9%
Por otra parte en términos nominales, y no en términos reales, el incremento de 4 pesos del Monto Independiente de Recuperación más el otro incremento de 3 pesos por el ajuste anual del 3.9% acumulan solamente un incremento de 9.58% sobre el salario de 2016. Aumento que se esfumará en apenas unos cuantos meses de inflación el siguiente año considerando la tendencia que se observa en los precios de productos básicos desde hace años pero esta vez agravada por los efectos que tendrá la liberación de los precios de la gasolina.
Ese 9.58% de aumento es totalmente insuficiente. Basta señalar dos elementos para echar abajo los festejos pírricos de Enrique Peña Nieto:
a) En un periodo ligeramente menor al sexenio de Peña Nieto, del 1 de enero de 2013 al 16 de octubre de 2016, a pesar de que el salario mínimo ha aumentado 12.8% en términos nominales, por efecto del cambio de precios de productos básicos que han aumentado 26.9%, los incrementos nominales al salario mínimo son en realidad pérdidas del poder adquisitivo del salario mínimo. En lo que va del sexenio de Peña Nieto se ha perdido el 11.11% del poder adquisitivo del salario mínimo (ver cuadro 2)
b) Como mostramos en el apartado 1.1 del presente reporte, se necesitan 3 salarios mínimos solamente para adquirir la Canasta Alimenticia Recomendable, es decir un aumento del 200% para que el salario mínimo alcance para comer, y para alcanzar el poder adquisitivo de 1987 se requeriría que el salario mínimo fuera de 5 veces lo que es ahora, es decir un aumento de 400%, unas 40 veces el aumento que ahora trata de poner Peña Nieto como si fuera un gran logro.
A esto se le agregan los efectos de la reforma laboral que hasta ahora sólo han traído consigo precariedad en los empleos, salarios de miseria, más informalidad y menos paga por más horas de trabajo.[5]
1.3. Porque si trabajas lo necesario para alcanzar la Canasta Alimenticia Recomendable, trabajarás más que un esclavoSi por una jornada laboral de 8 horas se pagara un salario mínimo, entonces se tendrían que cumplir las siguientes jornadas para poder adquirir la CAR:
En el régimen esclavista la reposición de las fuerzas del esclavo, su manutención y reproducción se encontraban bajo la responsabilidad de su amo. De las 24 horas del día, se debía distribuir en el tiempo para su jornada y otros menesteres. Hasta esas condiciones, con el auge del neoliberalismo, le son lejanas a los trabajadores mexicanos ya que, como ejemplo y como se puede ver en el Cuadro 1 y en la Gráfica 2, las horas que tiene que laborar diariamente un trabajador para adquirir la CAR pasan de ser 4 horas con 53 minutos en 1987, a 20 horas con 38 minutos para 2012 y 23 horas con 53 minutos en la actualidad. Con el salario mínimo y la imperiosa necesidad de conseguir la paga para la alimentación de la familia, un trabajador mexicano le quedan 7 minutos al día para realizar el resto de actividades, como transportarse, dormir, aseo personal, convivir con su familia, etc.
En resumen, la condición de los trabajadores mexicanos en 2016 está peor que en el esclavismo.
1.4. Porque la política de salarios mínimos en México, el único futuro que le ofrece a toda una generación, es el de salarios de miseria
Como señalamos más arriba, el aumento al salario mínimo que reconoce la CONASAMI es del 3.9% además de la aplicación extraordinaria de un monto independiente de recuperación, medida que no se aplicaba desde la década de los 80’s del siglo pasado.

Antes de ese aumento, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) no se ponían de acuerdo en cuál debía ser su postura, al menos públicamente, porque en los hechos todas se declararon satisfechas con el aumento anunciado por la CONASAMI. ¿En qué se traduce la continuación de esta política salarial para las próximas generaciones de mexicanos? en condenarlas a salarios de miseria en favor de los empresarios y gobiernos. Sólo para ejemplificar lo absurdo que resulta, si los precios ya no cambiaran más durante 24 años y el salario mínimo siguiera aumentando a ritmos como los que celebran empresarios y gobierno, como el 3.9% anual, en el Cuadro 3 se presentan los montos del salario y los años que tendrían que transcurrir para que el salario alcanzara para adquirir la CARSi los precios no variaran y se siguiera ese ritmo de aumentos que tan satisfechos tienen al CCE, la Coparmex y la Concamin, entonces los trabajadores mexicanos tendrían que esperar hasta el año 2044 para que el salario mínimo les alcanzara para comer.
2. ¿Quiénes se benefician y quiénes son los criminales? ¿De qué tamaño es el despojo a las clases trabajadoras en 3 décadas por su pérdida de poder adquisitivo?
Solamente con analizar el aspecto de los alimentos básicos podemos ver el gran daño que se ha provocado contra las clases trabajadoras. ¿Qué pasaría entonces si viéramos el efecto agregado que ha tenido la pérdida de poder adquisitivo de forma acumulada?
Esa política salarial que gestiona el gobierno y de la que se complacen empresarios, tiene como consecuencia directa que año tras año los salarios alcancen para menos, pero tiene también otro efecto al verlo de forma agregada en todo el país; la participación de los salarios en el PIB disminuye en términos proporcionales, es decir, aunque año con año crece el valor de los bienes y servicios finales que se producen en México, el porcentaje que corresponde a las remuneraciones a asalariados disminuye. De acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales de México, de 1970 a 1982 el promedio de participación de las remuneraciones a asalariados en el PIB fue de 37.1%, mientras que de 1983 a 2015, la participación promedio fue de 29.4% (ver el Cuadro 4).
Si calculamos cuánto fue en millones de pesos las remuneraciones a asalariados y las contrastamos con las que deberían de ser si se conservara su participación del 37.1%, la diferencia acumulada año tras año nos da un total de pérdida de 15 billones, 612 mil 859 millones de pesos. Esos 15.6 millones de millones de pesos son el tamaño de la pérdida para los asalariados y el aumento de la parte que se quedan empresarios, acreedores y gobierno (Ver gráfica 5)
El despojo a los trabajadores de la riqueza que generan, ha sido un hecho que se agrava progresivamente con las políticas laborales y salariales de los distintos gobiernos, que poco a poco coartan los pocos derechos que le quedan a las clases trabajadoras. A lo largo de los años, se ha vivido una aguda explotación, aumento de personas en pobreza, pérdida progresiva y cada vez más marcada del poder adquisitivo, así como la exclusión de muchas personas al acceso a servicios públicos, tales como la educación, salud e incluso sus derechos humanos.
Durante el sexenio de Luis Echeverría, hasta el de López Portilla, lo que se podía adquirir con un salario mínimo, era sustentado con una serie de parches a la pérdida progresiva del poder adquisitivo, y no es que esto haya sido voluntad del gobierno sino de la presión que ejercían los trabajadores por aquellos años con los sindicatos y constantes huelgas. De ese modo se creó el INFONAVIT –resultado de más de 53 años de pugna-, el FONACOT y la CONASUPO. A pesar de ello las políticas públicas estuvieran encaminadas a fortalecer la actividad privada empresarial, ya que muchos del gasto público, era destinado a la formación de infraestructura para la iniciativa privada, así como el beneficio en impuestos a también para empresarios pero no a los trabajadores. La herencia de Luis Echeverría Álvarez, a López Portillo se resume en hiperinflaciones, un mayor crecimiento de la deuda pública y desempleo. En ese sentido López Portillo básicamente dejó la recuperación de la economía mexicana a la producción petrolera y a la adquisición de deuda, en los primeros años parecía ser una respuesta viable, reflejada en un aumento de la productividad industrial, el poder adquisitivo creció y la participación de los trabajadores en la riqueza nacional era de un 37.1% del PIB. Pero lejos de ser una política benéfica, la crisis apenas se estaba gestando.
Con la crisis de la deuda en los ochenta el gobierno mexicano adquirió compromisos con los acreedores internacionales que se vieron reflejados en mayores restricciones al salario, tanto en términos del salario directo como aquello que podríamos denominar el salario social (infraestructura de servicios públicos principalmente). Es ese uno de los puntos de inflexión en las que algunos denominaron “políticas de bienestar” a la población para activar el consumo, mismas que comenzaron a desaparecer paulatinamente al mismo tiempo que se intensificaba la represión a las luchas de los trabajadores con el ataque hacia sus derechos laborales. Con Miguel de la Madrid, la participación de los salarios en el PIB disminuyó a 29.7% en 1983, en comparación al 37.1% de 1970 a 1982 (Ver Cuadro 4). También, so pretexto del fracaso del aumento al gasto público, se impulsó su reducción para no incurrir en más gastos que hicieran crecer la deuda pública, misma que como se verá más adelante son las clases trabajadoras quienes la terminan pagando.
En 1987, ante la grave crisis económica, social y política que enfrentaba México, el Estado inició un conjunto de Pactos y Acuerdos con el objetivo de trasladar el costo de la crisis a los trabajadores, aunque oficialmente se manejaba el discurso de que era para resolver los principales problemas como el grave deterioro de los salarios reales, alta inflación, inestabilidad en el mercado cambiario, fuerte incertidumbre en las perspectivas de la economía internacional, afectando los precios de las materias primas de exportación, incremento de la deuda externa, etc. Así, el 16 de diciembre de 1987, se firmó el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), firmado por el Gobierno, por el sector de los trabajadores, empresarios y campesinos. En este Pacto el presidente de la CONASAMI se encargaría de proponer aumentos al salario que no afectaran a los trabajadores. Además, el Pacto planteó una política en cuanto al Control de Precios y Abasto, para evitar ajustes bruscos de los precios de la Canasta Básica. Dicho Pacto tuvo diez fases y acuerdos hasta establecer la Alianza para el Crecimiento el 26 de octubre de 1996 con vigencia hasta 31 de diciembre de 1997.
Con la llegada de los gobiernos federales panistas las tendencias no cambiaron. En el sexenio de Vicente Fox, que prometía ser diferente a la tradición priista, no resultó más que en un crecimiento dramático del desempleo, y abaratando la mano de obra, además del inicio de la aplicación de la reforma laboral incluso antes de ser aprobada. Lo mismo ocurrió con el sexenio de Felipe Calderón con quien se culmina aprobando, en el último mes de su administración, la reforma laboral en función de la subcontratación, salarios por hora (a $7 pesos por hora), básicamente desapareciendo las horas extras, limitando a un máximo de 12 meses los salarios caídos en caso de huelga o despido injustificado, etc.[6]
Al mismo tiempo en que se privatizaban empresas paraestatales, se disminuían servicios públicos y se precarizaban las condiciones en el empleo, la pérdida de participación de los salarios en el PIB por efecto en la baja del poder adquisitivo abría otro frente de despojo que hasta ahora había escapado a un análisis detallado (ver Gráfica 6 y 7). Las diferencias en porcentaje de participación de los salarios en el PIB para cada año van incrementándose a medida que se incrementa también el tamaño del PIB y como podemos ver en la gráfica 6, aunque con vaivenes, su tendencia es claramente a la alza; 1,385 millones de pesos de pérdida para los trabajadores en 1983, 55 mil 928 millones en 1990, 317 mil 693 millones en el año 2000, 1 billón 61 mil 310 millones en 2010 y 1 billón 406 mil 448 millones de pérdida en 2015 (Ver gráfica 6). Pero lo que representa una pérdida para las clases trabajadoras, es en realidad una transferencia de recursos para empresarios, acreedores y gobierno. El acumulado de esas transferencias va acelerando su crecimiento año con año (Ver gráfica 7).
Estos han sido los efectos del ataque contra las clases trabajadoras y nuestros derechos laborales. Además del efecto que vemos día tras día en las mesas de los hogares, en la medida en que el producto agregado del trabajo en México va creciendo y el salario real disminuyendo, no sólo la rebanada del pastel que le toca a las clases trabajadoras, que son la gran mayoría del pueblo mexicano, se hace más chiquita, sino que al mismo tiempo con el esfuerzo y dedicación cotidiana de esas mismas clases el pastel se hace más grande.
Por tanto, empresarios, acreedores y gobierno están acumulando capital no sólo a costa de la explotación de la fuerza de trabajo, pagando siempre por debajo de lo que esa fuerza produce (ya que el 100% del PIB es atribuible al trabajo), sino que ahora también expropiando masas gigantescas del fondo de consumo de los trabajadores. Son una hidra y cada una de sus cabezas no tiene llenadera.
Gráfica 6
Entonces podemos preguntarnos ¿Cuáles son los objetos de la Reforma laboral de 2012? Es evidente que entre ellos no está el de beneficiar a los trabajadores, pues además de los efectos vistos con anterioridad habría que sumar el basto problema que gira en torno a las pensiones y jubilaciones, así como a los servicios de salud, educación, transporte, etc.
Durante los sexenios panistas la participación de los trabajadores ha decaído hasta un 28% del PIB como resultado de la aplicación de estas políticas. Es importante hacer notar que este comportamiento ha presentado una completa continuidad en lo que va del sexenio de Peña Nieto hasta 2015, lo cual expresa que esta suerte de reformas al trabajo es un proyecto de largo plazo que no está peleado del todo con los diferentes colores de todos los partidos políticos de arriba, sino más bien para el beneficio de quienes concentran la mayor parte de la riqueza, de la cual l@s trabajadores/as son creadores/as.
2.1 ¿De qué tamaño es el despojo contra las clases trabajadoras acumulado de 1983 a 2015 sólo por la diferencia de su participación en el PIB?
La pérdida de la participación de los trabajadores en el PIB ha crecido de manera dramática en menos de 40 años. 15.6 millones de millones de pesos es una cifra que suena enorme y por tanto es necesaria compararla con otras cantidades para entender la magnitud que significa. En el siguiente Cuadro 5, se hace una comparación del despojo acumulado entre 1983 a 2015 por diferencia de la participación de los salarios en el PIB respecto a la cantidad de dinero que representa el presupuesto federal en distintos ramos para 2015.

Como puede verse, el tamaño del despojo es exorbitante, pues es 219 veces el presupuesto en Defensa Nacional para 2015. Eso es tanto que sería mayor al presupuesto en Defensa Nacional en todo el tiempo que México lleva como nación independiente. Es 133 veces el presupuesto para Desarrollo Social, si lo hacemos retroactivo, estaríamos hablando desde el año 1883, es decir, desde el porfiriato y hasta 2015. Es 115 veces el presupuesto de Salud, y 51 veces el presupuesto en Educación, es decir, una cantidad tal que se podría atender 115 veces a más población que lo que actualmente se atiende en México, tanto como 10 veces toda Amércia Latina junta, y abatir por completo la falta de acceso a educación pública en todos los niveles por varios años. Por otra parte, el tamaño del despojo es tanto como para pagar por más de un siglo (124 años) todo el presupuesto destinado a deuda pública conocido como ramo 24.Que no nos vengan entonces con declaraciones cínicas y sin sustento sobre que subir el salario desestabilizaría la economía. Los auténticos criminales y ladrones que han despojado al pueblo mexicano del producto de su trabajo son la minoría que le quieren imponer a los explotados la mentalidad de sus explotadores. A todas luces son ellos los que han afectado las condiciones de vida y de trabajo de todo el pueblo. En este reporte hemos documentado esa explotación como una ficha más al expediente de agravios que desde arriba se han cometido. Y tal y como sucede en otros casos, no será pidiéndoles a los criminales que juzguen su propio crimen como habrá de haber justicia para el pueblo, sino la que organizadamente éste se construya para sí mismo.
Centro de Análisis Multidisciplinario, CAM:
Cuestionario sobre precios de productos básicos, levantado entre el 1 y 16 de octubre de 2016.
Reporte de Investigación 118. “Desempleo y menos paga por más horas de trabajo: resultados a dos años de la reforma laboral”. Disponible en: http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-118-desempleo-y-menos-paga-por-mas-horas-de-trabajo-resultados-dos-anos-de-la-reforma-laboral/ consultado el 18 de diciembre de 2016
Reporte de investigación 112 del CAM “En México se oculta el 70 % del desempleo y la precarización de los trabajadores a un año de la Reforma Laboral” http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-112-en-mexico-se-oculta-el-70-del-desempleo-y-la-precarizacion-de-los-trabajadores-un-ano-de-la-reforma-laboral/ Consultado el 18 de diciembre de 2016CONASAMI:
“Consejo de Representantes acordó otorgar un incremento de fijación de 3.9%”. 1 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.gob.mx/conasami/articulos/consejo-de-representantes-acordo-otorgar-un-incremento-de-fijacion-de-3-9?idiom=es consultado el 13 de diciembre de 2016
Series históricas del monto del Salario mínimo por áreas geográficasConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm consultada el 16 de diciembre de 2016
“Palabras del Presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, durante el evento: 4 Años Transformando a México. Encuentro con Servidores Públicos”. Oficina de prensa de la Presidencia. 1 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-el-evento-4-anos-transformando-a-mexico-encuentro-con-servidores-publicos?idiom=es consultado el 13 de diciembre de 2016
Sistema de Cuentas Nacionales de México, varios años.
Notas:
[1] Diccionario de la Lengua Española de la RAE, disponible en línea: http://dle.rae.es/?id=BGTge4F consultado el 19 de diciembre de 2016
[2] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 123. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm consultada el 16 de diciembre de 2016
[3] Enrique Peña Nieto. “Palabras del Presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, durante el evento: 4 Años Transformando a México. Encuentro con Servidores Públicos”. 1 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.gob.mx/presidencia/prensa/palabras-del-presidente-licenciado-enrique-pena-nieto-durante-el-evento-4-anos-transformando-a-mexico-encuentro-con-servidores-publicos?idiom=es consultado el 13 de diciembre de 2016
[4] CONASAMI. “Consejo de Representantes acordó otorgar un incremento de fijación de 3.9%”. 1 de diciembre de 2016. Disponible en: http://www.gob.mx/conasami/articulos/consejo-de-representantes-acordo-otorgar-un-incremento-de-fijacion-de-3-9?idiom=es consultado el 13 de diciembre de 2016
[5] Al respecto se puede profundizar en el Reporte de Investigación 118. “Desempleo y menos paga por más horas de trabajo: resultados a dos años de la reforma laboral”. Disponible en: http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-118-desempleo-y-menos-paga-por-mas-horas-de-trabajo-resultados-dos-anos-de-la-reforma-laboral/ consultado el 18 de diciembre de 2016
[6] Se puede encontrar a detalle lo que se legalizó con la reforma laboral de 2012 en el Reporte de investigación 112 del CAM “En México se oculta el 70 % del desempleo y la precarización de los trabajadores a un año de la Reforma Laboral” http://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-112-en-mexico-se-oculta-el-70-del-desempleo-y-la-precarizacion-de-los-trabajadores-un-ano-de-la-reforma-laboral/ Consultado el 18 de diciembre de 2016
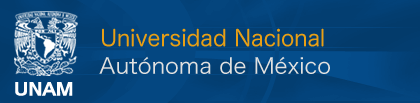

 El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM apoya la iniciativa del CNI por la conformación de un Concejo Indígena de Gobierno para México, para que el que mande, mande obedeciendo al pueblo
El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM apoya la iniciativa del CNI por la conformación de un Concejo Indígena de Gobierno para México, para que el que mande, mande obedeciendo al pueblo






























